ASESINATO EN EL REINA SOFÍA: FALTAN LOS ÚLTIMOS CAPÍTULOS
1.
Villalba. La mujer muerta
Se
habían mudado de residencia huyendo de la ciudad para buscar el remanso de paz
de un pueblo de la sierra de Madrid. No lo habían hecho exclusivamente por
razones naturalistas o ecológicas, sino porque la vivienda en los pueblos
cercanos era bastante más asequible. Recién casados fueron inquilinos de un
piso por la zona de Vallecas, pero, al pasar un año y encontrarse con un dinero
ahorrado, decidieron, sobre todo ella, comprar una casa unifamiliar e ir
pagándola en plazos asequibles, cuyo importe no superaba en demasía a las
mensualidades que abonaban al casero. Escaleras, como lo llamaban los
compañeros de academia, confiaba en su esposa para el desempeño de las
funciones domésticas, sin embargo, cada vez dudaba más del acierto de comprar
la casa. Sí, era espaciosa, estaba bien rematada y no compartía el ascensor con
ningún vecino, pero cada vez se le hacían más cuesta arriba los madrugones y el
montón de caras somnolientas y de mal humor que se tragaba a diario en el tren
de Cercanías para llegar a la comisaría.
El
paisaje serrano era maravilloso, pero no lo disfrutaba en su plenitud porque nunca
le había gustado la vida campestre, pero las necesidades lo habían llevado a
entrar en contacto con la naturaleza. Así surgió en él una preocupación
ecológica que lo impulsó a extinguir su hábito de fumar, a no tirar lo
inservible en las cunetas y a no usar espráis con aerosoles.
Cada
mañana miraba esa mole oscura que rompía el frío viento del norte y se
consolaba pensando en que ese espectáculo no lo podían contemplar sus
compañeros, pero lo que más le atraía era la caprichosa distribución
morfológica de los montes, parecida a la postura yacente de una mujer.
Cuando
se desplazaba en coche, se introducía en la inmensa urbe de Madrid con volantazos,
acelerones, frenazos, insultos, ademanes procaces y palabras malsonantes,
buscando un hueco vacío de una hilera de coches que no avanzaba. Un día se le
ocurrió que sería un magnífico invento convertir las carreteras en una gran
escalera mecánica, como las que existen en las estaciones de metro. Habría unas
paradas a los lados de las pistas y unas cabinas en las que la gente se subiría
y marcaría el destino; se acoplarían a la carretera movediza y trasladarían a
los viajeros hasta las direcciones seleccionadas. Para detenerse —igual que las
cabinas se incorporaron y aceleraron su desplazamiento—, el proceso sería al
contrario: se situarían en una especie de carril de desaceleración hasta
detenerse en el destino solicitado. Obviamente, este funcionamiento debería ser
controlado por un sistema informático. Mientras el proyecto no se convirtiera
en una realidad, Escaleras disponía de dos opciones: el coche, con los
inconvenientes de los enfados matutinos, el estrés y los elevados costes de la
gasolina, o el tren de Cercanías, con sus aglomeraciones, olores a sudor y
gestos ceñudos.
Ambrosio
Escaleras Arriba era inspector de policía. Un joven inexperto dentro del Cuerpo,
como frecuentemente le recordaba el comisario cuando lo veía ejercer su oficio con
una energía desmesurada, justificándolo, pero vaticinándole a la vez la mella
del desdén y del desengaño en cuanto pasara un poco de tiempo.
Ese
día de la recién estrenada primavera se decidió por el transporte público. Lo
habían llamado a las seis de la mañana de la comisaría para que se presentara ipso
facto en su puesto. Le sentó como un tiro. Pensó que, si ya se levantaba de
mal humor, cuando se montara en el coche ese cabreo se multiplicaría, así que,
prudentemente, eligió el tren.
—Ten
cuidado con el tráfico —le espetó su esposa a modo de salutación.
—Cariño,
me voy a ir en el Cercanías.
—Pues
mira a ver si no eres tan calzonazos y te sabes defender, que parece que
siempre te toca a ti la gorda. Te tienen como al pito del sereno; que hacen
falta refuerzos, al que llaman primero es a Escaleras; que alguien está de
baja, no hay problemas, se telefonea a Escaleras y asunto concluido.
—No
te enfades, cariño. Cuando me llaman de comisaría es porque mi presencia es
necesaria. ¡Algo habrá pasado!
—Sí,
eso es lo que siempre dices y luego resulta que lo urgente es que hagas el
turno del Pacense porque de la borrachera que se ha pillado la noche anterior
no se tiene de pie.
—¡Qué
exagerada eres!
Ambrosio
era consciente de que su esposa estaba más cargada de razón que un santo; sabía
que, a fuerza de ser bueno, los demás se aprovechaban de su generosidad mas,
por el momento, no podía tomar ninguna resolución. Solo aguantar y soportar la
acusación de su mujer, cuyo carácter se agriaba a medida que la fecha de la
boda se alejaba.
Como
acto de rebeldía contra su jefe, resolvió no apresurarse e ir caminando hasta
la estación de Villalba. Si se retrasaba, allá penas. No se podía salir de
servicio a las diez de la noche y entrar a las ocho de la mañana. «¡No sé para
qué coños están los sindicatos si no pueden conseguir que respeten nuestros
turnos!», pensó. En un quiosco compró el periódico para que los tres cuartos de
hora que duraba el trayecto se le hicieran más amenos. Antes leía más prensa,
pero de un tiempo acá se había cansado de ella; le aburría y, además, era cara.
Oyó el pitido de la máquina que se acercaba e involuntariamente se dio prisa
para alcanzarlo. Mala suerte. Al buscar el bono de transportes comprobó que lo
había olvidado en casa y, mientras sacaba un billete sencillo en taquilla, el
convoy partió sin él y sin otros viajeros que, a pesar de un acelerón supino, no
habían podido alcanzar el tren.
Buscó
un asiento donde hojear cómodamente el periódico, pero todos estaban ocupados y
la mayoría de los viajeros esperaban de pie.
En
poco más de cinco minutos que tardó en llegar el nuevo tren, los andenes se
cubrieron con los zapatos de hombres y mujeres que se disponían velozmente a
subir para conseguir un asiento vacío y no viajar colgados de una barra. Era
una de esas formaciones de coches nuevos diseñados pensando en los trabajadores
y empleados de la gran ciudad: asientos y revestimientos acrílicos, cristales
ahumados, aire acondicionado, música clásica para amainar los malos humores de
la mañana y letreros luminosos que alternativamente anunciaban la hora, la
temperatura y el nombre de la estación próxima.
Rara
vez se dormía cuando viajaba, pero esa mañana, viendo a algunas personas roncar
y percibiendo la fatiga que la noche y la cama no habían mitigado, pensó que si
hubiera podido sentarse habría echado una cabezada. Desplegó el diario con
ánimo de leer aunque solo fueran los titulares, si bien no pudo. Siempre le
habían llamado la atención los viajeros que estando de pie eran capaces de
escudriñar los artículos y, más todavía, los que conducían con el periódico desplegado
sobre el volante. Él era incapaz: las letras le bailaban y su cuerpo se tambaleaba
a la menor sacudida. Los vagones estaban repletos y en cada parada subía más y
más gente: oficinistas trajeados, funcionarios pulcros, secretarias elegantes
junto a albañiles y peones malolientes y fumadores, empleados municipales con
olor a anís, estudiantes madrugadores…, todos formando una amalgama
incoherente, inarmónica de colores y aromas.
Al
llegar a la estación de Chamartín, el coche de Escaleras se quedó medio vacío.
Él continuaba hasta Atocha, para allí coger el metro. El suburbano también estaba
repleto. Las mismas personas, las mismas caras, los mismos oficios, los mismos
olores que en el tren, pero mucho más acentuados porque el aire estaba más
viciado allí, en la oscuridad de las galerías subterráneas. Ambrosio se
admiraba de la obra de ingeniería que suponía la excavación de tan ingentes
masas de tierras y rocas y de la apertura certera de túneles. Si se paraba a
reflexionar detenidamente en la envergadura de las obras del metro, se
desazonaba, pues el paso siguiente era considerar los grandes inventos y
conquistas de la humanidad en el siglo xx:
las expediciones al espacio, los desplazamientos en avión, la capacidad de
flote y navegación de los mastodónticos buques, el mismo automóvil; los
progresos técnicos, como la televisión, la radio, el teléfono, la luz; los
avances científicos en medicina, en robótica, en mecanización… Se volvía loco
de pensar en lo que el hombre había logrado en tiempo tan breve, pero se
entristecía de inmediato al darse cuenta de que comprendía muy pocos de esos
adelantos. Seguía reflexionando y se acongojaba, procurando no dar libre cauce
al raudal de descalificaciones que se hacía al recapacitar que, si
hipotéticamente el mundo sufriera una hecatombe, tal como una guerra nuclear
masiva, y solo quedaran él y unos cuantos más, difícilmente sería capaz de
reconstruir ninguna de las mejoras que había utilizado, volviendo casi de
seguro a una etapa próxima a la Edad de Piedra. «¡Qué inutilidad! ¡Vaya
formación! ¡No sé nada!», se reprochaba sin clemencia.
Los
pasillos que comunicaban unas paradas con otras eran un hervidero de
transeúntes que se desplazaban ordenadamente en sentido contrario. Iban
deprisa, con soltura, mirando el cogote del que marchaba delante. No les hacía
falta consultar los carteles donde se marcaban las direcciones; se sabían el
camino, los pasos que debían dar, las escaleras que subían o que bajaban, los
giros a la izquierda o derecha. Sin embargo, realizaban esas maniobras
inconscientemente; bastaba con seguir a quien los precedía, ya que todos
desembocaban en el mismo punto.
Ambrosio
se consoló al pensar en la barbarie de la masa de hombres y mujeres que se
apresuraban para no perder el transbordo y no tener que esperar cinco minutos
cruciales para el objetivo de ser puntuales y fichar a las ocho en punto: no
antes, causa de descontento, ni más tarde, motivo de sanción. ¿Cuántas de esas
personas eran diferentes a él?, continuaba cavilando. Quizá eran tan ignorantes
o más. ¡Vaya humanidad! «Menos mal que de este grupo de borregos sale de vez en
cuando un prodigio o un genio que con su sabiduría logra desarrollar inventos y
técnicas novedosas de las que nos aprovechamos todos. Pero incluso esos sabios
son especialistas en algo muy concreto, en su parcela, y unos negados para
otras, con lo cual son un poco más listos, pero, en comparación con el conjunto
de conocimientos que el ser humano ha creado, no dejan de estar tan limitados
como nosotros, los pobres. Aunque, claro, podrían responder que ellos, al fin y
al cabo, ya han logrado algo transcendente», pensaba el joven inspector. Llevaban
razón; sin embargo, él, como policía, como guardián del orden, colaboraba a que
otros, los científicos, desarrollaran su labor sin ser perturbados por
maleantes, ladrones y gente de mal vivir y peor querer.
Cuando salió a la calle, una luz limpia inundaba la plaza. Las tiendas aún permanecían cerradas y las aceras, medio vacías. De las puertas de los bares emergía un vocerío apagado y opaco del que se distinguía el enérgico y alegre «¡marchando!» del camarero. Contraviniendo sus normas habituales, se permitió el lujo de entrar en una cafetería y degustar un café con leche caliente y ver de cerca el trajín del camarero. El agradable regusto del café lo acompañó hasta los aledaños de la comisaría. Al cruzar el umbral, se percató de que todavía llegaba unos minutos adelantado, cuando expresamente se había propuesto llegar tarde.
2. El Reina Sofía
No
sería la única vez que ese día Ambrosio Escaleras descendería a los túneles del
metro. Esa misma mañana tuvo que hacer de nuevo el trayecto y volver a tomar el
suburbano en dirección a Atocha, ahora a la estación vieja. Cuando subió a la
superficie, los tímidos rayos de hacía un rato se habían convertido en una
imponente luminosidad cegadora cuando escasamente eran las nueve y media de la
mañana.
Al
salir de la boca del metro, preguntó dónde se encontraba el museo Reina Sofía;
nunca había pisado ese lugar.
—Ahí
mismo, torciendo a la derecha —le indicaron dos jubilados que paseaban ya a
esas horas de la mañana.
Al
girar, se encontró de sopetón con una cola ingente que se prolongaba más allá
de los cien metros. Le dio la impresión de que esas personas esperaban para
entrar en el centro de arte. Se acercó y preguntó a la última, una mujer madura y elegantemente vestida que miraba con
impaciencia a la cabeza de la fila con el fin de comprobar si avanzaba.
Ambrosio se quedó perplejo ante la avalancha de personas que visitaban
exposiciones. No se lo podía creer. Así, incrédulo y molesto por tener que
esperar, volvió a preguntar a la dama. Esta, desengañada quizá por sus juicios
precipitados sobre el desconocido, al que había juzgado como un amante del arte,
al percatarse de que este se tomaba a mal la demora, le replicó:
—Sí,
todos esperamos a que abran; hasta las diez no lo hacen. Hoy, no crea usted, la
cola no es muy larga. Los primeros días había gente que llegaba antes de
amanecer.
Escaleras
dudó si usar sus prerrogativas profesionales. Le hubiera bastado acercarse al
portero y enseñarle su identificación policial, pero, armado de paciencia y
resignación, esperó como el resto de los parroquianos. La cola era variopinta:
jóvenes estudiantes de Bellas Artes, profesores, visitantes provincianos,
turistas extranjeros, jubilados… En general, gente madura con ansias
inconmensurables de arte y cultura, personas que aceptaban con alegría y gusto
la espera. Unos leían el periódico, otros hojeaban catálogos; los de más allá
comentaban la originalidad de las torres que albergaban los ascensores,
aquellos intercambiaban impresiones generales sobre las posibilidades
turísticas que ofrecía la capital. Los jubilados manoseaban y se jactaban de su
tarjeta dorada, que los acreditaba como pensionistas y de su derecho al acceso
gratuito al museo; algunas esposas habían dejado a los maridos guardando el
puesto mientras ellas aprovechaban para mirar los escaparates de las tiendas
próximas…
El
inspector se arrepintió de haberse vestido formalmente con ese traje
horripilante que su esposa le hacía poner porque le favorecía mucho y porque
estaba de moda, una indumentaria horrenda formada por una chaqueta azul con
unos pantalones verdes. Sonrió al acordarse de cuando aún eran novios y una
tarde, hablando del color preferido de la mirada, salió en la conversación «la
niña de los ojos» y ella no lo entendió. Creía que describía a alguna mujer a
la que su prometido quería encarecidamente. Se puso farruca y se le arrugó el
entrecejo y él le preguntó qué le sucedía. Ella no decía nada, pero su
semblante reflejaba enfado. «Lo de la niña de tus ojos», confesó al final. Él
se quedó perplejo. «Por favor, explícate, no comprendo lo que me dices». Hasta
que por fin se enteró de que ese cambio de humor se debía a que había
interpretado la expresión de forma literal. Se echó a reír con ganas, a
carcajada plena, y entonces sí que ella se enfadó de verdad ante la actitud
lacerante y la risa de él, y más cuando le explicó que esa frase se refería a
las pupilas…
Lamentó
haberla obedecido y no haberse puesto unos vaqueros para sentarse en los
peldaños de piedra para leer relajadamente la prensa. Comenzaba a estar un poco
harto de las formalidades de la profesión: la discreta elegancia, el pelo
arreglado, las composturas… En cambio, el vocabulario procaz que utilizaba la
tropa no llamaba la atención de los mandos. Seguramente, si algún compañero lo
viera sentado, lo miraría malencarado y más si descubriera que leía un
periódico político tildado de izquierdas y no se recreaba con las crónicas
deportivas de los diarios As y Marca, manuales informativos que
sustentaban las conversaciones de sus colegas de profesión entre pasillos y en
la cafetería.
Nunca
había visitado ese museo, que había abierto al público hacía poco. Un domingo
fue al Prado con su esposa, pero no les había gustado. «¡Demasiado cansancio!».
Era la expresión que a modo de conclusión emitían cuando surgía la oportunidad
de comentar la excursión cultural de aquella mañana dominical innominada.
El
edificio no era nuevo y alguien aseguró que antes había sido un hospital. Casi
todos los grupos o corrillos comentaban la oportunidad excepcional de poder
contemplar una muestra única de un pintor llamado Antonio López, que
representaba a un movimiento denominado realismo. Ahora comprendía la
expectación levantada y por qué la gente aguantaba tan larga cola.
Sintió
curiosidad por visitar la exposición y poder contar algún día que él había
admirado la colección de cuadros del máximo exponente de la escuela realista
española… En ese momento, se acordó de que, cuando aún era un mozalbete,
también había guardado fila para contemplar los restos mortales de Carrero
Blanco y, si surgía alguna conversación acerca de aquellos años de la Transición,
al menor resquicio metía baza para soltar que él había visto la caja de Carrero
Blanco, sintiéndose un testigo significativo de la historia reciente de España…
Una sensación parecida percibió en esos momentos al esperar a que los minutos
se desgranaran y franquear la entrada al blanco templo de las galerías de arte.
Se le enturbió el don de la clarividencia al ponderar la construcción mental
que acababa de realizar. Sentía admiración por las gentes cultas o por las
personas listas. Cuando veía a algún científico o médico o abogado perorando en
un programa de televisión se le caía la baba. «¡Pero, hijo, si parece que estás
en Babia!», le decía su mujer cuando se dirigía a él y no se percataba de que
le estaba hablando. Tenía ambición de superarse intelectualmente, porque su
cota de sapiencia se elevaba muy pocos metros del mar de los conocimientos. En
los momentos de relax, sentado en el sofá, con la luz a su espalda, bien de la
lámpara de pie, bien, si era de día, a través de la luz tamizada de las
cortinas color hueso que entraba por los grandes ventanales del salón,
consultaba la enciclopedia, la Espasa-Calpe, adquisición realizada motu proprio,
sin contar con su mujer. Escogía el tomo a cierra ojos, lo abría al buen tuntún
y devoraba con avidez el pliego. Lo mismo le daba que fuera un personaje, que
un árbol, que un pueblo, que un adverbio. Rara vez retenía algo de lo que leía
a trompicones, por eso se consideraba un ignorante. Siempre le habían dicho que
no era listo, que no servía para el servicio de las letras. «Lo tuyo es ser un
buen policía, o un guardia civil, o un funcionario de prisiones, como lo es tu
padre», le aconsejaban. No obstante, aunque respetó la voluntad paterna y
seguía creyendo que era del pelotón de los torpes, no cejaba de hacer guiños a
los libros, a los periódicos y a los programas de debate y documentales de la
segunda cadena de televisión, no por afán de aprender, sino de admirar a los
listos. Únicamente un programa le sacaba de quicio: El tiempo es oro,
que presentaba un calvo con un pico también de oro. No le gustaba porque le
recordaba a los acertijos que le planteaban los mayores para reírse de él. «A
ver, chaval, qué tal os enseña el maestro en la escuela, a ver si sabes qué no
pudo hacer Dios en la creación del universo». Eran preguntas o problemas
prácticos que creía poder resolver, pero la respuesta nunca llegaba más allá de
la punta de la lengua. Y, en ocasiones, de lo que se lamentaba era de su mala
cabeza, porque se los habían planteado mil veces, pero siempre olvidaba las
respuestas. «So burro, pues una cuesta arriba sin una cuesta abajo». Se tiraba
de los pelos, pero si era evidente y, por supuesto, no
era la primera vez que lo ponían a prueba con ese enigma.
Lo
que no sabía hasta aquella mañana delante del Reina Sofía era que la pintura
también era una manifestación cultural que entraba dentro de la extensa parcela
del saber. Quien admiraba un cuadro y se recreaba extasiándose con la belleza
que desprendían los colores era una persona culta. Con este nuevo afán decidió,
antes de cumplir con su cometido profesional, visitar la magna exposición de
ese manchego universal y se cabreó seriamente consigo mismo porque ya no
lograba recordar ni el nombre. Antonio López. Alguien lo pronunció por enésima
vez y como apuntándolo a él. «Por cierto —se espabiló el joven inspector—, no
debo despistarme de mis obligaciones y desempeñar mi misión como me ha sido
encomendada».
La
tarea que le habían encargado con urgencia no era otra que inspeccionar in
situ el lugar de un asesinato cometido la mañana del día anterior en una de
las salas del museo. Una visión ocular que no tenía demasiado sentido porque,
además, tampoco sabía muchos datos sobre el fallecido ni las circunstancias del
fatal desenlace. «Como ahora se trabaja en equipo…», se decía el policía
consolándose. Alguien superior, el comisario jefe, era el que manejaba los
hilos de todas las investigaciones sin moverse del «despacho ovalado», dependencia
de la que rara vez salía, si no era para visitar las instalaciones recreativas
de la comisaría, es decir, el bar. A uno lo mandaba a por los resultados de la
autopsia; a otro, que interrogara a los conocidos; a otro, que indagara qué
chorizos lilis se dedicaban a tal especialidad… Así, hasta atar cabos y, si al
final veía con cierta base que las pesquisas eran certeras, se detenía al
sospechoso. Aunque, a veces, hacía lo de las averiguaciones más por pura
formalidad y por tener entretenidos a «los chicos» que por necesidad, pues sabía
quiénes eran los responsables de casi cualquier delito que se cometiera en su
circunscripción. En esto, Escaleras se había sentido decepcionado con su
profesión. Cuando anhelaba entrar en el mitificado cuerpo armado, se había
hecho a la idea de que el policía era un ser solitario que realizaba sus
labores desde el principio hasta el arresto final del criminal, cuando se lo
esposaba.
De
sopetón la cola se puso en movimiento. «Bueno, menos mal que no nos han hecho
esperar mucho». No sabía si habría de pagar entrada, aunque ese detalle lo
tenía claro, ¡faltaría más! Si le cobraban, sacaría su carné de funcionario del
Estado. Quería pasar desapercibido y que no supieran que era policía o «un
madero», como despectivamente eran conocidos entre los maleantes. En su mente
no cabía la posibilidad de que la gente, en general, los considerara mal;
empero, a medida que fueron corriendo los primeros meses de su ejercicio,
comprobó con estupefacción que muchas personas los evitaban cuando se enteraban
de que eran agentes policiales.
Con
la presentación del DNI le franquearon la entrada. Tomó unos folletines de los
distintos pintores que exponían y se dirigió a la exposición estrella.
3.
Los cuadros blancos
Le
sonaba el nombre y no sabía de qué, pero en el momento en que vio un póster de
una escultura en barro de un individuo muy feo y desnudo se pegó una palmada en
la frente y se dijo entre dientes: «¡Claro, hombre! Este es el que salió hace
poco en el periódico, en algún suplemento dominical». Estuvo a punto de darse
media vuelta e ir a cumplir el cometido encargado. «¡Vaya tío más memo! ¡A
quién se le ocurre representar a un tío en pelotas y encima feo y tristón!».
Sin embargo, Escaleras era de aquellos que rara vez
cambiaban de idea cuando se había propuesto algo y, sobre todo, si era de
jaez intelectual. Si, por ejemplo, abría la Espasa-Calpe y sus ojos topaban con
alguna palabra que no le decía nada y se le ocurría cerrar el volumen, luego le
entraban una desazón y un remordimiento que le impedían continuar buscando
ninguna otra hasta que encontraba el vocablo abandonado. Entonces lo leía con
fruición, como si de su lectura dependiera la felicidad y el placer que pudiera
encontrar en esta vida. Así, aunque de mala gana, se encaminó a la sala de
exposiciones siguiendo los carteles indicadores de la muestra.
Buscó
unas escaleras para llegar a la tercera planta, donde se encontraba la
colección. Todo el personal subía en los ascensores, pero a él le daban miedo;
no sabía si era aprehensión o si tenía vértigo. No le quedó más remedio que
ascender en el artilugio que se elevaba en un tubo acristalado. Entró el último
e inmediatamente se volvió hacia la puerta, pues no deseaba mirar al exterior.
Cuando arrancó, las tripas se le subieron al cuello y se enervó. Al pararse en
el tercer piso, aventuró un vistazo rápido a los edificios colindantes y
comprobó que la altura era considerable.
Antes de iniciar la visita examinó la
distribución de la exposición. Ocupaba por completo la planta tercera. La
colocación de los cuadros en las distintas salas seguía un orden cronológico. Antonio
López comenzó a pintar en los años cincuenta y las pinturas de esa época
representaban motivos de su pueblo manchego, Tomelloso. Había retratos de
personas que tenían toda la pinta de ser paisanos; también familiares del
pintor y personajes diversos, como una pareja de novios. Esos óleos mostraban
una técnica variopinta, propia de los tanteos iniciales de un joven. Las
pinturas eran dramáticas, sólidas, quietas y graves; hasta se podría decir que
poseían un carácter hierático y frío, igual que si fueran momias.
En
la década siguiente, los motivos más importantes eran banales y cotidianos:
objetos familiares, bodegones, cuartos de baño, cocinas, neveras…, a los que
había añadido unos bajorrelieves con escenas en un lenguaje simbólico. En su
etapa de madurez, es decir, en ese momento, estaba en plena época creativa y
los modelos se repetían. Era una obsesión apasionante, fruto de la reflexión y
de la relación del artista con los motivos que pintaba. La otra faceta del
autor era la escultura, a la que se dedicaba con apasionado ímpetu, obsesionado
por la problemática de acercarse a la realidad desde todos sus ángulos.
El
policía se quedó anonadado ante su trabajo. No le gustaban lo más mínimo los
motivos, ni los colores, ni la tristeza sombría que emanaban las telas, no
obstante, reconocía el arte y, sobre todo, la técnica. ¡Muchos de sus cuadros
parecían más fotografías que pinturas! Admiraba la paciencia que suponía la
labor de años y años para dar por concluida la obra. Antonio López era conocido
por su tenacidad y aguante para rematar los lienzos. Escaleras sacó la
conclusión de que incluso el hombre, hasta orgulloso, se vanagloriaba de sus
cualidades. Algunos cuadros de la exposición se encontraban sin acabar, otros
únicamente esbozados, con el expreso deseo del protagonista de que el público
pudiera comprobar todas las facetas de la composición; se convenció aún más al
contemplar que varias pinturas eran bocetos. Pero Ambrosio desconocía que eso era
algo frecuente.
Con
lo que no comulgó fue con las esculturas. Casi le daban miedo al asemejarse a
cadáveres fríos o, quizá, a figuras de cera, impresión que aumentaba porque los
cuerpos estaban desnudos, como si estuvieran esperando la entrada de un forense
para practicar los cortes de una autopsia. Además, muchos tenían ojos de
cristal, con lo que aún conseguían intimidar más. No le cabía en la cabeza que
el artista malgastara su valioso tiempo en aquellas estatuas horripilantes. «Si
es que son feas con ganas. Si por lo menos fueran de gente joven y bien
proporcionada, como las Venus y los Apolos de los clásicos… Pero este no,
modelos chaparros, mediocres y con cara de pocos amigos».
Salió
de la muestra con más preocupaciones estéticas que detectivescas. Era una
impresión desdibujada, insustancial y casi sin peso, pero agobiante por ser
inabarcable en los límites necesarios para dilucidar si le había gustado o no.
Escaleras se paró de repente. «Si alguien me preguntara lo que me ha parecido
la exposición, ¿qué le contestaría?». Avanzó unos pasos y se detuvo de nuevo,
con los ojos perdidos en las altas bóvedas del claustro del antiguo hospital. «No
sé. Había un montón de gente viéndola. No te imaginas la cola para entrar. Y
expone un mogollón de cuadros. Están muy bien dibujados. Algunos casi se
asemejan a fotografías. Hay esculturas que se parecen a las figuras de los
museos de cera. Me quedé anonadado con lo que es capaz de dibujar. Pero muy
triste. No me ha gustado. Demasiada frialdad y oscuridad y tristeza. Mira que
ir a pintar retretes y lavabos sucios y guarrindongos. Eso no se le ocurre a
nadie en su sano juicio. Algo pirado sí que debe de estar este tío». Reinició
la marcha. No. No le gustaba esa respuesta. Él no era un entendido en arte y su
formación cultural era autodidacta pero muy exigua para el nivel medio de la
población en general; sin embargo, era consciente de la vulgaridad y simpleza
que emanaban de una valoración tan sincera. Sintió malestar consigo mismo. Era
un desgraciado que no tenía derecho ni al aire que respiraba. ¡Cómo era posible
que existiera alguien más burro que él! Ni siquiera en esa ocasión podría
lanzar a ralentí su argumento preferido y último de que él, como policía,
contribuía a crear una calma, una paz social que era el caldo de cultivo de
intelectuales, científicos, escritores y artistas. Todo el mundo salía
extasiado de los pabellones, con cara de una satisfacción mayor que si les
hubieran dado hostias benditas y él, palurdo, que muy bien debería andar a
cuatro patas, pensaba que los cuadros eran tristes. ¡Qué tendría que ver la
tristeza con la expresión artística!
No
iba a mejorar su autoestima con la visita a la siguiente exposición de un
pintor americano llamado Robert Ryman, que era, precisamente, donde hallaron el
cadáver.
El
público seguía dirigiéndose a la exposición de Antonio López, mientras que a la
de Ryman solo iban los que se encaminaban a los retretes, situados al lado de esa
sala. No esperaba Escaleras encontrar la desolación apabullante del recinto
abovedado, jalbegado, aséptico y frío del lugar, que no podía negar su pasado
hospitalario. Tanto es así que, cuando los dos vigilantes encargados de la
seguridad lo vieron hollar los umbrales de su intimidad, dejaron su animada
charla y se separaron volviendo cada uno a custodiar su parcela. Lo miraron
directamente y sin titubeos, como si valoraran a través de su apariencia el
comportamiento que iba a tener durante la visita. A Ambrosio no le gustó en lo
más mínimo ese descaro. No sabían ellos a quién tenían delante. Desde hacía
unos años habían proliferado igual que setas esos guardias de seguridad que,
armados hasta los dientes, se comportaban como si estuvieran en una película
del Oeste y ellos fueran los sheriffs del
poblado. Jóvenes, altos, atléticos y hasta guapos, y con un uniforme más
elegante que el que ellos llevaban: eran orgullosos, chulos y provocativos
hasta pasarse de la raya. No le caían bien, aunque reconocía que habían quitado
mucho trabajo desagradable a la policía, que quedaba en muchas ocasiones como
una institución supervisora de la seguridad privada. ¡Ya se encargaría él de
ellos!
Echó
una ojeada rápida al recinto. Por un momento pensó que se había equivocado y
que allí no había ninguna exposición. No se distinguían los cuadros de las
paredes blancas. En ese momento, comprendió por qué el público no visitaba esa
sala. No cupo en sí de sorpresa al reparar en los primeros cuadros; se acercó
casi hasta rozar con la nariz la tela porque le parecía inverosímil lo que sus
ojos estaban contemplando. ¡Eran cuadros absolutamente pintados de blanco!
¡Todo de blanco! Como mucho alguna leve mota desperdigada en la superficie nívea.
Retrocedió
hasta el vestíbulo para coger un prospecto informativo del mostrador. Mientras
lo leía alguien había entrado e inmediatamente se había dado media vuelta. Cuando
leyó la breve reseña biográfica del pintor se le aclararon bastantes dudas. Ese
tal Robert Ryman había sido un vivales que supo aprovechar la ocasión y fijarse
en la tontuna en la que había caído el arte pictórico. Si otros realizaban
verdaderas barrabasadas y las exponían y se las compraban, él no iba a ser
menos. Había sido medio músico de jazz, pero un día, al entrar en unos
almacenes, se encaprichó de material de pintura y se compró pinceles y telas. Decía
que incluso se matriculó en una escuela de dibujo, pero que enseguida se
aburrió. Seguro que se dijo para sus adentros que a su edad no iba a aprovechar
unas clases que le enseñarían poco. Ryman, atraído por el mundo del arte y
deseando estar en contacto el máximo tiempo posible con ese ambiente, se buscó
un trabajo de conserje en el Museum of Modern Art. «Como estos dos palurdos»,
pensó Escaleras. Esa, decía el folleto, fue su verdadera escuela artística. El
trabajo rutinario de vigilante le había permitido una contemplación exhaustiva
de los pintores modernos. «No como estos dos catetos que seguramente no echan
un vistazo a las obras situadas a sus espaldas. Ese sí que fue un tío listo. No
tendría mucha idea de arte, pero se dio cuenta de que la pintura que se exponía
en su museo no parecía tan difícil de pintar y que los precios que alcanzaban
los cuadros en las galerías eran elevadísimos. ¿Por qué no lo iba a intentar él?»,
siguió cavilando Escaleras. Ryman debió de observar con más detenimiento la
técnica y los materiales empleados de los cuadros que se colgaban de las paredes
y se puso a la faena. Y fue original en sus creaciones. Optó por un camino
inédito y sorprendente. Pintar y teorizar sobre el blanco: lograr infinitas
variaciones con un color restringido. Afirmaba que la utilización de ese color
era meramente instrumental y que, por lo tanto, debía despejar a su pintura de
cualquier tipo de interpretación transcendental, metafísica o metafórica. Solo
la luz, como la capacidad del color, era lo interesante. Seguía diciendo —seguro
que por no haber asistido a las clases de dibujo— que él no usaba la imagen o
la representación, porque estas eran ilusorias. Otras dos notas terminaban de
caracterizar su «pintura realista»: la utilización del cuadrado en todas sus
pinturas como símbolo del equilibrio y la simetría máximos y la inclusión de su
firma y la fecha como parte activa del cuadro. «¡A ver! Si no sabe pintar otra
cosa, algo novedoso tuvo que inventarse para que la colección no resultara tan
monótona», concluyó.
Después
de recorrer ambas exposiciones, Escaleras pudo dar un mayor margen de confianza
a Antonio López y distinguir la categoría de los dos artistas. «Este —pensó,
refiriéndose a Ryman— es un vivales, uno que echó jeta a la vida y se dijo “pa
delante”. Al otro, por lo menos, se le ve hombre de escuela, de academia, de
haber pintado mucho. Y eso hay que sabérselo reconocer. A cada uno lo suyo».
Puedes conseguir la novela en papel (16 €) o formato ebook (4,49 €) en varias plataformas on line, tanto en España, como en otros países -la forma más rápida en cualquier país es a través de AMAZON-:
-AMAZON (España)
-AMAZON (EEUU)
-GOOGLE PLAY (formato electrónico)
-CASA DEL LIBRO
-LIBRERÍA DE LA U (Colombia)
-PERÚEBOOKS (formato electrónico)
-CÚSPIDE (Argentina)
Etc.
4.
La reconversión ganadera
Ambrosio
Escaleras miró directamente a los dos guardias jurados. Ellos aún lo observaban
de hito en hito, aunque sin la intensidad ni la curiosidad profesional propia
de quienes ejercen el oficio de la vigilancia. Enseguida se percató de que su comportamiento
en la sala obedecía más a los dictámenes de un turista que a los de un policía
encargado de aclarar y tomar notas del lugar donde se había cometido un
espantoso asesinato. Cambió el registro y su rostro adoptó un gesto adusto,
rígido, con unas leves muecas de enfado. Antes de acercarse a ellos se dio otra
vueltecita —ya sí con afán detectivesco—, pero sin mucha convicción porque no
quedaban señales que indujeran a pensar que allí se hubiera derramado una gota
de sangre. El ambiente todavía guardaba una atmósfera aséptica, con minúsculas
efervescencias a cloroformo que las sucesivas fumigaciones y capas de pintura
no habían logrado borrar.
—¡Buenos
días! Soy un inspector de la comisaría Centro —se identificó enseñando su placa
policial, que mostró detenidamente para que ambos la pudieran contemplar a
fondo. Él no era como otros compañeros que cuando se identificaban hacían
ademán de sacar la placa sin llegar a mostrarla. En sus pesquisas, a él le
gustaba que el ciudadano supiera que estaba siendo interrogado por un verdadero
policía. Albergaba el temor de que la gente pudiera tomarlo como un estafador,
algo que le hacía sentirse inseguro y tímido ante la persona a la que
interrogaba, que, por nerviosismo o por falta de interés, no se fijaba
escrupulosamente en su placa.
La
pareja estaba compuesta por un hombre y una mujer. Si no podía ver a esos
colegas espurios, menos soportaba la presencia de mujeres en aquel oficio
difícil y comprometido. Escaleras aún pensaba que el elemento de la fuerza
física era esencial e intrínseco al desempeño del ejercicio policial. Solo la
prestancia y porte de unas buenas espaldas, unas gruesas piernas y un cabezón
eran suficientes en el noventa por ciento de las ocasiones para evitar
cualquier conflicto. Y si en un momento dado había que dar un sopapo a alguien bastaba
levantar la mano para persuadir a cualquier osado. Sin embargo, Ambrosio no era
de esos que continuamente se estaban metiendo con el sexo femenino por quitar
puestos de trabajo a los hombres. Simplemente no le cuajaba ver, como a esa
señorita, a una mujer enfundada en un traje oscuro portando porra, esposas y
pistola.
Quien
sí cumplía con los requisitos ideales del buen guardián del orden era el chico.
Se lo veía jovencillo, no pasaría de los veinticinco años. Era robusto, aunque
la mirada carecía de malicia. Escaleras tuvo la intuición de que, incluso, era
un pedazo de pan: su rostro mostraba una expresión ruda, elemental; su piel era
cetrina, tenía los labios agrietados y las manos desmesuradamente hinchadas,
como si hubieran estado hasta hacía poco manejando herramientas agrícolas. Su aspecto
confirmó sus acertadas deducciones. Cuando Escaleras comenzó un tímido
interrogatorio, el otro se vino abajo y sollozando confesó que él era un pobre
hombre sin experiencia en los menesteres de la seguridad. Llevaba menos de tres
meses y todavía no se acostumbraba al ajetreo de la capital. Toda la vida había
sido vaquero, pero las cosas se habían puesto tan mal que lo que le pagaban por
la leche de sus vacas no le llegaba ni para cubrir la manutención del establo.
«Desde que hemos entrado en la Comunidad Económica Europea, el campo está
muerto; el Ministerio de Agricultura me compró mi cuota lechera y me dieron una
compensación, pero me dejaron sin mis animales y de algo tengo que vivir».
No
le gustaba a Ambrosio que los detenidos o los interrogados se echaran a llorar.
A veces se ponía malo, porque a su vez le entraban ganas de gimotear y eso le
producía una congoja que no era la más adecuada para llevar el interrogatorio a
buen puerto. Con Timoteo, que era como se llamaba el guardia jurado, el
malestar se repitió y se acrecentó por la presencia de una mujer que esperaba
tranquilamente su turno en el interrogatorio y que lo miraba con ojos saltones
y vivos.
—Bueno,
chaval, no te preocupes y no te pongas así. Estas cosas pasan. A ti te ha
tocado de novato, ¿qué se va a hacer?
Estas
entrecortadas palabras de Ambrosio no sirvieron de consuelo, más bien fueron el
detonante para que el otro estallara violentamente en una tormenta de sollozos
y lágrimas.
—Jope,
tío, vaya rollo que te ha entrado. ¡Como si hubieras sido tú el que se ha
cargado al pibe ese! —espetó la compañera, haciendo notar a su colega que se
pasaba de la raya—. ¡Venga, hombre, que no es para tanto! Que ni tú ni yo
tenemos la culpa.
Con
tal de que el muchachote terminara el llanto, Escaleras confirmó la sentencia
de la joven, aunque no le gustaran ni sus ojos, ni su expresión, ni su lenguaje
—que aún pegaba menos con lo que representaba su vestimenta—, ni con que
estuviera allí mismo. No pudo reprimir devolverle una mirada desafiante que la
otra ni captó.
—Si
es que ni nos enteramos —farfulló el guardia jurado ya más calmado, como si
llorar le hubiera relajado y aclarado sus ideas—. Bueno, ya ve usted el público
que hay en la sala; pues ayer por la mañana, hasta menos. Para nosotros
fenomenal. Estuvimos aquí charlando tranquilamente, casi sin movernos, sentados
en estos taburetes. —La otra lo fulminó con la mirada para que se limitara a lo
esencial y no contara menudencias que al policía no le importaban. Se percató
del mensaje de la compañera y le echó una mirada con ojos de degollado, como si
a partir de ese momento sus palabras fueran examinadas no por el inspector,
sino por ella—. El caso es que hubo muy poco público; desde las diez hasta las
doce, unas quince personas. Todas ellas gente normal, bien vestida. Cuando
descubrimos el cadáver, serían cerca las doce pasadas. El primer pensamiento
que me vino a la cabeza fue que estaba desmayado, pero, cuando avisé a Flora y
nos acercamos, vimos la sangre derramada por el suelo. El hombre estaba muerto
o, por lo menos, muy malherido.
No
le gustaba lo más mínimo a Escaleras que los interrogados cantaran de corrido y
de sopetón. Prefería ir entresacando las respuestas, atando hilos a medida que
planteaba las preguntas, pasar de un aspecto a otro. Ante la confesión
atropellada y desordenada del guardia no supo reaccionar; hubiera querido
cortarlo, haberle ido preguntado, pero le resultó imposible meter baza.
—Bueno,
muy bien. Con más calma, ¿eh?, no tenemos prisas —lo animó y tranquilizó.
Miró
a la jovencita con afán de involucrarla también en el requerimiento, mas, por
el gesto adusto, comprendió que ella difícilmente se iba a prestar a colaborar
con él.
—Como
ya le he dicho antes, señor comisario…
—Solamente
inspector —rectificó el policía.
—…
yo, hasta hace poco, cuidaba vacas en el campo. Me pasaba toda la jornada con
ellas; me llevaba la comida, sobre todo cuando los días eran cortos. A mí me
gusta mucho el ganado…, pero, de pronto se oyeron rumores de que Sanidad iba a
realizar inspecciones en los establos y las vacas que no estuvieran buenas las
tendrían que sacrificar. A mí me salieron todas malas. Tenían brucolosis o
brucilitis o algo parecido.
—¿Brucelosis?
El
inspector por fin pudo meter baza cuando creía que de nuevo se le escapaba de
las manos el interrogado. Pero se equivocó porque el exganadero continuó.
—Eso
es. —Y se alegró de que el señor comisario tuviera algún conocimiento en la
materia—. Pues el caso es que me dieron de plazo un mes para que las quitara. Y
yo las quité, pero me quedé sin vacas. Hubo gente que compró otras que traían
de Europa, Inglaterra o Francia o Alemania o de algún sitio de por ahí, pero
valían tres veces más que las suizas, que son las que de siempre han estado por
la provincia de Ávila, que es de donde yo procedo. No sabía qué hacer. La
mayoría de la gente del pueblo las quitó y no volvió a comprar. Es lo que hice
yo. Porque ya no solo era conseguir las vacas, sino que nos decían que las
cuadras estaban infectadas y que las reses que metiéramos se contagiarían. Así
que yo me eché mis cuentas y no me atreví a echar más ganado, porque en la
ciudad…
—Bueno,
ya está bien. ¡A mí qué coño me importa eso!
Antes
de terminar esa exclamación Ambrosio se arrepintió de haberla emitido, ya que
en el fondo le daba pena el chaval y, además, porque su enfado tenía como
origen él mismo, incapaz de cumplir con su cometido profesional dentro de los
cánones estrictos de la misión que debía llevar a cabo.
El
otro amenazó de nuevo con comenzar a gimotear y la compañera, hasta entonces al
margen del diálogo, le recriminó su actitud incomprensiva.
—Pero,
bueno, ¿usted quién se cree para tratar así a la gente? ¿No ve que el muchacho
le estaba contando su versión de lo sucedido?
—Eso
es lo que debéis hacer, cojones.
A
Ambrosio no le gustaba la retahíla de expresiones soeces que sus colegas tenían
siempre colgadas de la lengua. Rara vez se le escapaba alguna; sin embargo,
debía reconocer que a veces con ellas se conseguían efectos fulminantes. Por lo
menos, a Timoteo le cortó en seco el iniciado llanto, aunque a Flora la hundió
por completo en un ensimismado silencio, con un gesto de asco.
—Bueno,
vamos a ver si nos aclaramos —retomó la iniciativa más que nada para echar
tierra sobre el incidente del taco—, entonces me decís que esa mañana la sala
estuvo casi vacía, que muy poca gente entró a visitar la exposición. Decís que,
como apenas había trabajo, estuvisteis relajados y no prestasteis mucha
atención a las pocas personas que entraron aquí. ¿No es así?
—…
—…
y que, por lo tanto, no observasteis ninguna cosa rara: ni personas
sospechosas, ni ruidos, ni golpes, ni voces, ni nada de nada. ¿No es cierto?
—Sí,
señor —contestó Timoteo, que seguía muy atento a la recapitulación del policía,
alegrándose de que lo hubiera comprendido porque eso quería decir que se había
explicado con claridad.
—Y
nada más. ¿Eso es todo lo que me podéis ayudar?
—…
5.
La jaula de pájaros
A
través del cristal sucio del automotor observaba cómo la imagen de El Escorial
aparecía y desaparecía de su vista. No sabía si era un monumento palatino o un
monasterio. Por una parte, lo asociaba a Felipe II y pensaba que tenía que ser
un palacio. Sin embargo, no comprendía por qué lo relacionaba con monjes y, por
tanto, con un convento. Determinó que el siguiente fin de semana que librara
convencería a su esposa para visitar el monumento. «Si es que parece mentira la
vaguería que nos domina; lo tenemos aquí mismo, al lado, y no somos capaces de
visitarlo. Igual que la Cruz del Valle de los Caídos. Es una verdadera
vergüenza. A cualquiera que se lo cuentes se harta de llamarte vago e inculto».
Esas decisiones repentinas de Ambrosio no se llevaban casi nunca a cabo o, por
lo menos, no de forma inmediata. Prefería no pensarlas ni comentarlas con
nadie. Había una coletilla que odiaba con desesperación: «A ver si… A ver si
cualquier día nos damos una vuelta por El Escorial, a ver si quedamos un día y…
A ver si llevo el coche a que me miren… A ver si hago intención y compro… A ver
si llamo por teléfono a… A ver si… Siempre igual: a ver si…».
Nunca
había realizado ese trayecto. Cuando el convoy se detuviera, esperaba divisar
una vez más las cúpulas y las torres, pero no fue así. La estación era una calcografía
de la de Villalba. Sin embargo, al emprender la marcha, una nueva panorámica
del monumento se vislumbraba entre la frondosidad de los árboles.
Hacía
muchísimo tiempo que no viajaba en tren y saboreaba con deleite aquella
sensación olvidada: el traqueteo, la incomodidad de los asientos, las
conversaciones banales con los compañeros de al lado, las miradas melancólicas
al paisaje y a los viajeros que los vagones recogían o dejaban en los andenes,
la zozobra de no saber si se habría perdido el billete cuando lo solicitara el
bigotudo revisor de mal talante y pocas palabras, el nerviosismo de la salida y
la llegada a destino… Sensaciones cercanas que se juntaban a otras nociones
transcendentales mucho más alejadas en el tiempo, pero que también acudieron en
tropel a su mente: la idea de que la vida era un incesante viaje, que siempre
se encontraba en el tren, que el tiempo solo se paralizaba y se hacía presente
en el duermevela del cabezazo que se da en el transcurso del trayecto… Era una
obsesión repetida cada vez que subía al tren. «La vida es un viaje constante».
Esta sentencia le había servido de niño tanto para cuando después de las
vacaciones regresaba al colegio de los hermanos maristas e iba deprimido ante
la inmensidad del túnel trimestral que estaba delante y que impedía vislumbrar
las próximas vacaciones como cuando regresaba eufórico al pueblo ante la
perspectiva de unas largas vacaciones que parecía que nunca iban a terminar.
Entonces, cuando estaba pletórico, se sosegaba y pensaba que esta vida es un
continuo viaje y que, como un soplo, pronto se volvería a encontrar dentro del
compartimento de regreso al colegio. Esa obsesión agobiante y no muy propia de
un niño, esa filosofía perduraba aún: en ese instante iba camino de Salamanca,
pero, cuando quisiera darse cuenta, enseguida volvería a estar en ese mismo
tren de vuelta a Madrid. La sentencia le daba seguridad y una aproximación
bastante realista de las posibilidades de todo en esta vida y también la
suficiente entereza para apreciar cada momento como un don que había que
aprovechar y agradecer, no importaba a quién.
Llevaba
poco tiempo en el Cuerpo de Policía y hasta entonces no se le había encomendado
ninguna misión que implicara viajar a otra población. Lo mandaban a Salamanca, donde
vivía el hombre asesinado. No era muy habitual proceder de esa manera, pero en
el «caso del diputado», como lo llamaban los periódicos, el comisario jefe
estaba más despistado que una chiva en un garaje. Las comunicaciones y
colaboraciones entre distintas comisarías de diferentes ciudades eran
habituales y necesarias para el esclarecimiento de muchos casos; sin embargo,
no era muy usual que un inspector fuera a meter las narices en una comisaría
que no era la suya. Eso lo sabía y no esperaba mucha colaboración de los
colegas charros. Su superior se lo había advertido:
—Escaleras,
tú a lo tuyo; cuanto menos pises por las dependencias de Salamanca mejor para
conseguir los objetivos de la misión.
No
le gustaba la orden ni mucho menos el caso en el que estaba trabajando. Le daba
mala espina. Cuando el comisario serpenteaba en las diligencias y picoteaba en
distintos lados era porque no tenía puñetera idea de nada y, entonces, lo que
hacía era delegar subrepticiamente en sus subordinados las investigaciones,
convencido de la inutilidad de las pesquisas por la inmunidad de los
trasgresores o el asesino, como en este caso. Se lavaba las manos y entregaba
los legajos del expediente a la jauría de inspectores, deseosos de labrarse un
prestigio profesional que en la mayoría de los casos quedaba eclipsado ante la
clarividencia astuta del gran comisario. Como de costumbre, Ambrosio pensaba
que, en ese reparto, a él le había tocado la peor parte. Su esposa se lo había
echado en cara cada vez que le dirigió la palabra desde que le comunicaron el
traslado urgente a Salamanca hasta que salió, no directamente hacia la ciudad
del Tormes, sino a Madrid, donde debía recibir las consignas de última hora.
—Papanatas,
eso es lo que eres. Y encima te hacen dar un rodeo hasta Madrid… Seguro que es
para reírse de ti una última vez.
Por
eso, cuando tomó el tren en Norte y pasó de nuevo por Villalba, camino de
Salamanca, se acordó de otro viaje tonto cuando cumplía el servicio militar.
Realizaba unas maniobras con su compañía por la zona de Sigüenza; habían
permanecido durante toda la semana y regresaban el viernes por la tarde a
última hora al cuartel. Él estaba muy nervioso porque no sabía si le iba a dar
tiempo a coger el tren para disfrutar del rebaje de fin de semana. Sin embargo,
lo que más rabia le daba era que, siendo de cerca de Sigüenza y encontrándose a
pocos kilómetros de casa, lo obligaban a realizar un recorrido de más
doscientos kilómetros para dejar el armamento y volver al sitio de partida…
Algo parecido sintió esa mañana cuando se levantó a las seis para ir a tomar un
tren que pasaría a las diez por donde residía.
La
locomotora se adentraba en los límites de las provincias de Madrid y Ávila. La
jara, el matorro y el follaje bajo fue transformándose en vastas extensiones de
pinares que se repartían entre roquedales y pronunciadas y sucintas hondonadas
que vertían torrentes de agua saltarina formando azudas en su curso. La vía
daba vueltas siguiendo las laderas de las lomas más suaves, pero de pronto el
convoy era devorado por mortuorios túneles que regurgitaban al poco el
indigesto reptil de metal. A medida que se acercaban a la capital amurallada,
el paisaje se vistió de luto a consecuencia del fuego y el frío perpetuos, que
anulaban cualquier vestigio de vegetación que no fuera el espartano piorno.
Ambrosio
disfrutaba del paisaje que se movía por su ventana: las vacas pastando, el
conejo que se apartaba asustado del ruido infernal de la máquina, el aguilucho
con sus vuelos concéntricos, el balanceo de las redondas copas de los pinos,
las casetas de los desaparecidos guardagujas, los postes de teléfono… Se sentía
perdido en un goce inconsciente del que le costó salir. Esos desplazamientos
eran tan distintos a los que realizaba en los trenes de Cercanías que casi
había olvidado el placer de viajar cómodamente en ferrocarril. Solo cuando
pasaron la capital abulense, los encinares y las sensuales piedras y llegaron a
la monotonía de las tierras trigueras, primero de la Moraña y después de los
campos de Peñaranda, pudo espabilarse de la dulce modorra en la que había
viajado y ordenar mentalmente la información recabada del asesinato del
diputado. Hasta entonces, su cerebro había sido un hervidero a consecuencia de
la incomprensión y el desorden de los datos sabidos del caso, que le habían
llegado como si su cabeza fuera una papelera y sus compañeros y jefes se
hubieran entretenido lanzando con la intención de encestar.
Escaleras
no sabía que el fiambre del Reina Sofía era un personaje tan famoso. Cuando
examinó las fotografías del cadáver, se hizo a la idea de que podía ser hasta
un extranjero. Solo un poco antes de comunicarle la misión que debía cumplir en
Salamanca, se enteró de que el asesinado era un congresista del PSOE. En ese
momento le pusieron al corriente de los datos que eran seguros del caso y de
ese personaje. No le entregaron ningún documento que resumiera la información
del difunto. El diputado había sido elegido por la provincia charra desde las
primeras elecciones democráticas. Además de su cargo electoral, se dedicaba a
la docencia en la Facultad de Bellas Artes. Era catedrático de Teoría del
Dibujo.
Aparte
de esa pequeña reseña biográfica transmitida oralmente y de unas breves
recomendaciones, el comisario jefe le había entregado una fotografía de medio
cuerpo del diputado. Era un retrato de hacía unos años, pero le aseguraron que
esa imagen no desmerecía de la del presente. Escaleras sacó el retrato como si
fuera la foto de una novia y lo observó con ánimo de captar el temperamento del
finado, pero, bien por vergüenza a que alguien lo sorprendiera examinando la
figura de un hombre, bien porque no encontraba la concentración necesaria para
tal examen, la colocó de nuevo entre el calendario de bolsillo de 1993.
Muy
pronto el tren dejó los campos de cereal de la tierra de Peñaranda y siguió el
curso del río Tormes a partir de la estación de Babilafuente. Se quedó con este
topónimo debido a que le sonaba como a acertijo o palabra propia de un
trabalenguas y porque, en el pequeño jardín situado al lado de la parada, había
un espacio acotado con un extenso alambrado, a modo de una gran jaula, en el
que se revolvía y revoloteaba un enjambre de aves de muy diversos colores. Pensó
Ambrosio que, de no haber sido policía, quizá le hubiera gustado el oficio de
jefe de estación. Se imaginaba con su traje azul y su gorra de plato levantado
el enhiesto palo con trapo rojo, que se parecía a un rodillo de amasar, y
silbando y tocando la campanilla para dar salida a los trenes. Le hubiera
encantado que lo destinaran a un lugar como ese de Babilafuente, pequeño y con
escaso tráfico de convoyes y viajeros, rodeado de una vegetación exuberante,
con grandes árboles y situado en una colina desde la que se vislumbraba a lo
lejos la población. Pasaría el tiempo leyendo y viendo llover a través de los
grandes ventanales y, cuando escuchara el ulular del viento, arrimaría las
manos a la estufa para calentarlas. A ratos, saldría a observar y a hablar con
sus pájaros y se adentraría en la jaula, y los canarios y jilgueros se posarían
en su palma…
El
trazado de la vía hasta llegar a Salamanca transcurría paralelo al cauce del
río. No se imaginaba que el Tormes poseyera un caudal tan considerable. Pronto
aparecieron las huertas fértiles de la vega donde trabajaban grupos dispersos
de hortelanos. Casi sin darse cuenta, los murmullos de los viajeros se
transformaron en exclamaciones de alivio por la llegada a destino, y, antes de
que la locomotora frenara, los hombres bajaron los bultos de los maleteros.
Para Ambrosio el viaje había pasado como una estrella fugaz y no conseguía
desperezarse del dulce ensueño que lo había acompañado a lo largo de todo el
trayecto. No deseaba salir de ese apacible limbo o, por lo menos, no de un modo
tan brusco. El tren paró con una sacudida.
6.
La ducha con Hortensia
Le
habían reservado una habitación en el hotel Río Tormes. Nada más apearse buscó
un taxi que lo condujera allí. Llevaba únicamente un pequeño bolso de equipaje,
que el taxista no colocó en el maletero.
—Lo
puede meter con usted en los asientos.
Cuando
le dijo la dirección, el conductor, un hombre gordinflón y parsimonioso, de una
edad indeterminada pero rayana con la jubilación, lo miró con cara de
incredulidad.
—¿De
negocios o viene a la Universidad?
—¿Cómo
dice? —le replicó perplejo Ambrosio.
—Le
pregunto que cuál es el motivo de la visita a la ciudad, ¿o viene de turista?
—Sí,
eso, de turista; por conocerla.
El
gordito lo miró sin preocuparse del tráfico, como calculando la solvencia del
cliente cuando Ambrosio repitió por dos veces el destino. Tenía la impresión de
que en la cabeza del conductor no cabía su imagen como usuario de un hotel de
lujo.
—Se
hospeda en lo mejorcito de Salamanca —le había dicho el comisario cuando
escuetamente lo informó de los pormenores de la misión.
Nada
más comunicarle esta deferencia, se avergonzó y enterneció pensando que sus
jefes lo consideraban en su justa valía; es más, se alegró de que la Dirección
de la Policía tratase a cuerpo de rey a sus funcionarios. No obstante, tanta
zalamería y atenciones lo aturdieron y se le puso la mosca detrás de la oreja.
¿Cuál sería el motivo de tanta ostentación?
—Pues
porque usted dice que viene en plan negocios, pero yo le juraría a cualquiera
que tiene pinta de policía. ¡Claro, que es una bobada!
—…
—Bueno,
usted no se moleste, porque a mí se me ocurre cada cosa que para qué.
Le
habían proporcionado cierto dinero en efectivo como dietas. Al ver la cantidad
que marcaba el taxímetro, lo buscó para abonar el importe justo, pero no logró
reunir la moneda fraccionaria exacta, por lo cual le entregó un billete de mil.
—¿No
tiene suelto? —se encaró otra vez con el policía.
Ambrosio
se disculpó con palabras sumisas, como si el taxista estuviera a punto de
soltarle un soplamocos por ir por la vida sin calderilla. Con tal de salir del
coche y perder de vista al malhumorado hombre, Ambrosio le perdonó cien pesetas
que no lograba reunir para completar el cambio, aunque exploró repetidamente en
la guantera, en una caja de puros donde tenía los billetes a modo de cofre, en
el monedero y en los múltiples bolsillos que se repartían tanto en dirección
norte y sur como este y oeste de todas las prendas que lo cubrían.
Las
habitaciones de los hoteles aún conservaban para Ambrosio cierta atracción,
como símbolo de la vida de ostentación y disipación que llevaban los ricos. No
sabía que los centros hoteleros no eran frecuentados por estos, sino por
asistentes a los múltiples congresos que sobre las más heterogéneas actividades
se convocaban a lo largo del país y por algunos turistas japoneses que de vez
en cuando se dejaban caer por esos lares. Ambrosio solo se había hospedado en
una ocasión en un hotel de lujo. Fue en Canarias, durante su viaje de novios. Había
sido un obsequio del restaurante donde festejaron el enlace matrimonial. Los
recuerdos de esa estancia hotelera estaban relacionados con actos
multitudinarios en la piscina, con concursos de mises y místeres, con bailes en
los jardines y con comilonas en los salones. Sin embargo, apenas conseguía
rememorar los recuerdos de la intimidad del tálamo nupcial, no siendo los
reproches de su mujer por descansar unos instantes mientras se quitaban los
bañadores y se duchaban ante el jolgorio general y los primeros acordes de la
orquesta que amenizaba la velada en los jardines que circundaban la
macropiscina donde habían pasado la jornada, olvidando por completo la
inmensidad de la playa que lamía los mismos setos del hotel. Ambrosio aguantaba
estoicamente y sufría con discreción los sinsabores de las insolaciones, el
asco al cloro de la piscina, el ridículo por no saber bailar sambas y la
vergüenza por lucir una blancura nívea, pues no osaba traspasar los escuetos
límites del círculo de sombra que proporcionaba la sombrilla. Pero se consolaba
pensando que cuando llegara el momento de retirarse a sus habitaciones, como
había visto en las películas de la televisión, podría gozar de la presencia de
su joven esposa; sin embargo, cuando llegaba ese momento, era tal la fatiga
acumulada en la dura jornada y tan mala la digestión por la pesadez de la cena
que las fuerzas que les quedaban apenas llegaban para desnudarse y asearse
antes de meterse en la cama. Su mujer se abrazaba a él tiernamente y no pasaban
cinco minutos cuando ya dormían como angelitos. Él, que había anhelado la noche
de bodas y los días de la luna de miel con desesperación mucho antes de que
supiera la fecha del enlace; él, que había envidiado la convivencia solitaria
de los matrimonios; él, que lo único que deseaba en esos momentos era estar a
solas con su mujer, se veía envuelto en una red de amistades con otras parejas
también recién casadas, cuyas conversaciones giraban alrededor de la
celebración matrimonial y con las que se había creado una trama de compromisos,
citas y encuentros que, al final, en la agenda de cada día, no había hueco para
ellos mismos.
—Hay
que aprovechar estos días, qué sé yo cuándo volveremos a vernos en otra igual —decía
ella.
El
hotel se ubicaba en el mismo centro de la ciudad, al lado de la plaza Mayor. El
edificio mostraba por fuera un rostro vetusto pero elegante, con ese aire de
soberbia que adquieren las construcciones con el paso de los años. La gran
escalera con balaustrada que conducía a la puerta principal reafirmaba la
grandiosidad del edificio.
Ambrosio
se dirigió a recepción para solicitar la llave de la habitación reservada a su
nombre. Lo atendió una joven vestida con un traje azul, como si fuera la
azafata de una compañía de aviación, tan solo le faltaba el gorro. El mostrador
se asemejaba a la barra de un pub. Dentro había varias recepcionistas
que se ocupaban de diversos clientes como si fueran camareras. Tendió la mano
esperando que le entregaran una llave dorada, pero en su lugar recibió una
tarjeta magnética, parecida a la del banco que llevaba en la cartera. Ambrosio
debió de mirar con cara de compasión a la recepcionista, de la que esperaba un
trato individual y cariñoso, interrogándola con los ojos sobre la utilidad de
tal artilugio. Probablemente, para evitar poner en evidencia su ignorancia,
Hortensia, según rezaba la insignia de su chaqueta azul, ordenó a un mozo que lo
condujera a su habitación.
—Fermín,
¿puede acompañar al señor a la 302?
El
tal Fermín sí que encajaba dentro de la imagen que era de esperar de un
botones, aunque fuera mayor. Era un hombre con una edad incalculable. Lo mismo
podía tener cuarenta y cinco años como sobrepasar los sesenta. Era muy delgado
y su cara era totalmente inexpresiva, como la de alguien que ha visto y experimentado
todo lo que la vida le puede mostrar y proporcionar, actitud vital que
únicamente se encuentra en los ancianos y en los trabajadores de la hostelería.
Daba la sensación de extrema higiene con su pelo corto y bien recortado y un
cutis que era afeitado dos veces al día.
El
camarero introdujo la tarjeta magnética por una ranura situada a la altura de
la cerradura y empujó la puerta. Ambrosio se quedó boquiabierto. Buscó una
moneda de cien pesetas y se la entregó a Fermín. Ni cuando le dio las gracias
cambió el rictus amorfo de su cara.
Las persianas estaban bajadas y Ambrosio fue a
elevarlas. Corrió las cortinas y advirtió que podía salir a una pequeña
terraza. Desde allí oteaba la algarabía que de la plaza Mayor. Regresó a la
habitación e intentó apagar las luces, pero había tantas llaves que le resultó
difícil desconectar todas. En su manipulación tocó el timbre del servicio e inmediatamente
sonó el teléfono. Del otro lado del auricular creyó oír la voz de Hortensia y
Ambrosio no encontró las palabras adecuadas para disculparse por su torpeza. En
lo sucesivo se cuidó mucho de toquetear las llaves de la luz. Descubrió con
júbilo el manejo de una especie de perilla que encendía y apagaba una lámpara
de mesilla, con la que se apañó mientras se alojó allí.
Le
estuvo dando vueltas y vueltas, pero no conseguía que del grifo del lavabo emergiera
ni una gota de agua caliente. Nunca había visto uno con una palanca. No se
preguntó cómo se utilizaría porque era un manejo obvio. Lo movió de abajo
arriba y manó un chorro que le salpicó. Sin embargo, era incapaz de conseguir
que saliera agua caliente. Llegó a plantearse que no hubiera en las
habitaciones, pero le parecía impensable que un establecimiento de esa
categoría no incluyera ese servicio. No se atrevió a preguntar por teléfono en
recepción, ante la eventualidad de que le contestara Hortensia. Mientras
curioseaba por la habitación comprobando el estado de los armarios, los
distintos tipos de perchas, el escritorio con cuartillas y sobres con el
membrete del hotel, no dejaba de darle vueltas al asunto del agua. Volvió al
lavabo y no cejó en su intento hasta que averiguó para su sorpresa que la
palanca no solo se movía de arriba abajo, sino también en sentido horizontal,
de tal manera que si la giraba a la derecha surgía agua fría, pero si la
deslizaba a la izquierda, era caliente. ¡Eureka! ¡Qué contento se puso! «Es
que, con estas modernidades, hasta que se acostumbra uno pasa tiempo», se dijo a
sí mismo.
A
partir de entonces tuvo mucho cuidado en la manipulación de interruptores,
botones y cofres de seguridad; casi no se atrevía ni a cambiar de canal de la
televisión, cuando, jugando con el mando, presionó uno y aparecieron en la
pantalla puntos parpadeantes, lo que le llevó a pensar que el dominio de todos
los servicios que ofrecía el hotel le resultarían inalcanzables por su torpeza.
Se
introdujo en la bañera y desenroscó la llave del agua caliente. Dejó que
corriera, sin mirar si derrochaba o no. Otra cuestión habría sido si se hubiera
duchado en su casa. Allí, con un sentido irreprochable del ahorro, hubiera
sopesado y calculado en qué momento podía abrir el grifo para que coincidiera
la salida del agua con el fin de la operación de desnudarse. Sin embargo, en el
hotel no le cobrarían más porque tardara en ducharse veinte minutos. Casi
estuvo a punto de animarse para darse un baño, pero esta idea no sobrepasó el
análisis ético-ahorrador de Ambrosio. El chorro le golpeaba directamente sobre
la cabeza. Cerró los ojos y permaneció inmóvil mientras el agua fluía
rápidamente por los valles y altozanos de su cuerpo. Caía con fuerza sobre la
bañera y el chapoteo lo relajaba. Se echó hacia atrás el flequillo para que la corriente
del líquido elemento corriera por su pelo como si fluyera por minúsculos
surcos. Tomó un pequeño sobre hermético de gel de baño y lo repartió por la
cabeza y por sus partes. Frotó y al punto una espuma blanca y suave le empapó
el pelo del pubis. Acariciándose los testículos, el pene se puso erecto. Vertió
más gel para lubrificar. No le fue necesario fantasear con Hortensia, porque solo
con unos cuantos vaivenes de su mano hubiera provocado un borbotón de semen, no
obstante, procuró sosegarse y recrearse en la sensación tibia de los muslos y
el ardor de la vulva de Hortensia. No llegó a palpar los pechos, ni a recorrer
la suave espalda, ni a saborear el dulzor de sus labios, ni la sal de su piel,
porque su mano sacudió imperceptiblemente el capullo y se perdió en la humedad
del placer.
7.
La facultad
Se
despertó bastante tarde, casi a las diez. No había dormido bien; únicamente
concilió el sueño de madrugada. Se hallaba muy a gusto en el calor de las
sábanas y poner los pies en el suelo para incorporarse le supuso un enorme
esfuerzo. Se había metido temprano en la cama. Cenó en una pizzería que
encontró al lado del hotel y regresó inmediatamente a su habitación con la
intención de acostarse lo antes posible para al día siguiente emprender su misión
investigadora, con el ánimo resuelto de esclarecer el caso con diligencia y
regresar a su hogar. Sin embargo, cuando se puso el pijama, no resistió la
tentación de tomar el mando a distancia de la tele y encenderla. Nunca había visto
la televisión desde la cama. Realizó un repaso veloz de las distintas cadenas.
No sabía qué buscaba. No le apetecía ver una película, ni un programa de
variedades, ni noticiarios, pero cambiaba de canal con desesperación. Hasta que
se percató de que, en parte, esa excitación era consecuencia de la
circunstancia insólita de encontrarse él solo viendo la televisión sin tener
pegada a su mujer. Y lo que rebuscaba en la pantalla era la imagen de mujeres
sugerentes y atractivas; trataba de descubrir los desnudos femeninos en escenas
de películas, las piernas más esculturales de las vedetes, o los culos más
prominentes y los pechos más turgentes o inflados en las azafatas de concursos
insulsos. Cuando las protagonistas desaparecían, realizaba un barrido por todos
los canales hasta tropezar con otra chica que le gustara. No tuvo suerte en esa
ansiosa búsqueda. ¡Tantas veces como salían en otras ocasiones y ahora, que se
hallaba solo para excitarse sin miramientos, no aparecía ninguna mujer que
mereciera la pena! ¡Vaya mala suerte! Con esa fogosidad se entretuvo demasiado
tiempo y, cuando se decidió a apagar el televisor y dormirse, se encontraba en
un estado de tal nerviosismo que no le fue posible conciliar el sueño.
Al
salir del hotel, miró hasta la recepción para cerciorarse de la presencia de
Hortensia. Desilusionado, comprobó que, en su lugar, atendiendo a los
huéspedes, había un chico alto, trajeado y con una enorme sonrisa en los
labios.
Entre
los planes previstos por Escaleras para dar luz al caso y descubrir al
criminal, el primero era visitar la universidad en la que el catedrático había
impartido sus clases. A pesar de que la mañana se hallaba en su apogeo, el sol
se ocultaba tras una capa nubosa alta y fina que le impedía mostrar sus rayos
de luz. El día era opaco y triste, y hasta el bullicio y la algarabía del
mercado de abastos y del tráfico agobiante de las estrechas calles terminaba
deglutido por la solidez de la opacidad. Más por llevar algo entre las manos
que por deseo de leer compró el periódico. Se decidió por La
Gaceta, deseoso de minusvalorar la prensa provincial. Preguntó al
hombre que despachaba los diarios en qué dirección se localizaba la Facultad de
Bellas Artes. Dudó antes de responder.
—No
me haga mucho caso, pero creo que esa se encuentra por Pizarrales. ¡Hay tantas!
Subió
las escaleras que conducían hasta la plaza Mayor. A esas horas, la gente que
paseaba lo hacía por dentro, bajo los soportales. Casi todos eran jubilados y
algún que otro extranjero joven, seguramente estudiante de español. En la parte
descubierta y en los bancos más próximos a las terrazas de los cafés, discutían
en amena charla grupos de gitanos que no parecían resentirse de las
inclemencias climatológicas, aunque de vez en cuando miraban en dirección donde
se suponía debía de andar el sol y se frotaban las manos y echaban el aliento
para calentárselas. Compró un cupón de la ONCE a uno de los innumerables
vendedores que estratégicamente se situaban en cada una de las puertas de
acceso y que le señaló con el brazo el arco al que dirigirse para llegar a
Pizarrales.
El
trajín cotidiano de los salmantinos se extendía mucho más allá de las
inmediaciones de la plaza Mayor. Con la señalización deíctica del ciego se
orientó hacia calles comerciales que conducían hacia la parte alta de la urbe.
Ambrosio marchaba despacio, deleitándose con el jolgorio de los transeúntes,
fijándose especialmente en los numerosos estudiantes que se cruzaban en su
camino con sus carpetas y bolsos. Sintió envidia de ellos. ¡Cómo le hubiera
gustado haber estudiado! Enseguida aprendió a distinguir a los bachilleres, que
seguramente hacían novillos, de los universitarios, por su vestimenta
estrafalaria a veces, otras desenfadada y hasta hippie, con complementos
como pañuelos, fulares, gorros y sombreros. Se situaba detrás de grupos de
estudiantes, mejor de chicas y, a la vez que regocijaba la vista con sus
contorneadas figuras, procuraba captar el enigma de las conversaciones. Cuando
alguien lo miraba a la cara, se sonrojaba como si lo hubieran sorprendido
espiando la más secreta intimidad.
Así,
casi sin querer, caminó, pasó semáforos, cruzó calles y avenidas y se internó
por jardines hasta llegar un momento, una vez alcanzada la estación de
autobuses, en que la ciudad desapareció. Al distinguir los primeros
descampados, el inspector comprendió que por allí difícilmente hallaría ninguna
facultad y preguntó de nuevo por la de Bellas Artes. No le aclararon con
seguridad su ubicación, aunque sí le aseguraron que por aquellos barrios no
existía ningún centro escolar, no siendo el instituto de enseñanza media.
Desalentado, Escaleras tornó sobre sus pasos y, al encontrar la parada de taxis
de la estación de autobuses, se subió al primero de la ociosa fila de coches
que se alargaba al lado de la acera.
—¡Pues
sí que lo han orientado bien! ¡Si se halla a la otra punta! De todas formas, no
se extrañe usted, ya que las facultades se encuentran desperdigadas por la
ciudad y es normal que la gente corriente no sepa dónde están. Las más
antiguas, como la de Filosofía y Letras o Medicina o Derecho, esas sí las
conoce todo el mundo, pero esta, además de no ser muy antigua, es muy rara.
Queda a las afueras, en la carretera de Toro, más arriba de la plaza de toros.
De todas maneras, aquí, en estas ciudades pequeñas, se llega enseguida. Eso sí,
si no hay mucho tráfico, porque hay días que es imposible. Ahora, con la moda
de llevar a los niños al cole en coche las mañanas que hay niebla o llueve, la
circulación se convierte en un caos… Mire, esa es la plaza de toros. ¿Le gusta
la lidia? Aquí, en Salamanca, hay una afición de miedo. De siempre. En ferias,
si te descuidas un poco, te quedas sin entrada a la mínima. ¡Un mes antes las
ponen a la venta!
Ambrosio
seguía con curiosidad las divagaciones del taxista, que no paró de hablar en
los diez minutos que tardó en realizar el recorrido, informándole de que
gracias a la universidad Salamanca sobrevivía. «Si fuera por la industria,
apaga y vámonos. Sobre todo, para nosotros, el sector del taxi, los estudiantes
son el alma del negocio».
Y
así llegaron a lo que parecía un gran seminario o colegio de frailes, donde se
ubicaba la facultad. El taxista lo dejó al pie de las escaleras que llevaban
hasta la portada con gigantescas columnas del edificio, que se asemejaba a la
fachada de un templo dórico.
Ambrosio
se ruborizó al ver que una multitud de chicas sentadas en los peldaños miraban
cómo descendía del taxi. El policía fue consciente de que llamaba la atención y
no sabía bien por qué, aunque inmediatamente descartó una: no curioseaban por
su atractivo físico. Quizá por el hecho insólito de su llegada a la facultad en
taxi o tal vez porque no llevaba ni carpeta, ni cuaderno, ni libro que
significara su condición estudiantil.
Dentro
del vestíbulo había dos dependencias acristaladas que supuso eran la
conserjería. Allí se apiñaba un montón de estudiantes, como si estuvieran
esperando turno para conseguir algo. Se quedó inmóvil sin saber qué hacer. De
la misma forma que un poco antes se había sentido el centro de atención de la
multitud, en ese momento se percató de que pasaba desapercibido. Iba a
presentarse en portería, pero le parecía de lo más ridículo esperar una cola
para comunicar su presencia a un conserje.
El
vestíbulo poseía tres accesos por los que no dejaban de entrar y salir
universitarios: una escalera central y dos puertas giratorias enfrentadas.
Ambrosio se escurrió por la de la derecha y llegó a una especie de claustro
acristalado con un patio en medio a cielo abierto. En él había setos, arriates
y árboles cuya altura sobrepasaba la del edificio; también, un pequeño estanque
en el que flotaban unos patos.
Desde
el pasillo que circundaba el patio se accedía a las aulas. Los jóvenes se
encontraban en su inmensa mayoría sentados en los banquillos esparcidos a lo
largo de la pared. Unos fumaban, otros charlaban u hojeaban apuntes. Poco a
poco, sin que hubiera una señal de aviso, los estudiantes se fueron perdiendo
dentro de la maraña de asientos de las clases; las puertas de las aulas se
cerraron y los bancos se quedaron vacíos. Alrededor de los ceniceros había
cigarrillos que humeaban, así como envoltorios diversos que no habían sido encestados
en el aro de la papelera. Los murmullos procedentes de las clases se fueron
apagando y el silencio reinó en la paz del convento. De vez en cuando se dejaba
escuchar alguna voz estentórea y amenazante de algún profesor que amonestaba a
sus alumnos.
Ambrosio
fue avanzando a lo largo del pasillo, acercándose a los tablones de anuncios y
leyendo la información de numerosos y amalgamados papeles con ofertas de
habitaciones de alquiler en pisos de estudiantes, venta de libros, compra de
apuntes, convocatorias de actos culturales y conferencias, proyección de
películas, fechas de múltiples fiestas, bailes y marchas discotequeras,
mecanografiado de tesinas y apuntes, panfletos de agrupaciones políticas y de
universitarios católicos… Aquellos escaparates eran los más entretenidos. Había
otros, protegidos por cristal, en los que la información era meramente
académica y oficial y resultaban más prosaicos y anodinos: horarios, relación
de asignaturas y profesores, listas de notas, avisos de cobro de matrículas,
requisitos de becarios, convocatorias de exámenes… Ambrosio hasta se interesó
por la oferta de libros que se exponían en una vitrina y que habían sido
escritos por los insignes doctores de la misma facultad. Para su asombro
descubrió que ninguno era de bellas artes, sino referidos a psicología. «Bueno,
será posible que no acierte con la dichosa facultad. Solo me faltaría que me
hubiera equivocado de nuevo. ¡Estamos bien! Me voy a tirar toda una santa
mañana para saber dónde se encuentra la puñetera universidad».
Avanzando
con la intención de regresar al vestíbulo, descubrió la cafetería, que estaba
de bote en bote. Le apeteció tomar un café y no se cortó en entrar, aunque no
pudo disipar el temor a que le formularan la tan temible pregunta de si era él
un estudiante para andar merodeando a su libre albedrío por el centro. Sin
embargo, nadie se metió con él.
Al
camarero que tan diligente y raudamente le sirvió le preguntó en qué facultad
se encontraba, y le confirmó que, efectivamente, era la de Psicología, pero la
cafetería era de las dos, de Psicología y de Bellas Artes.
—Fíjate
en los lienzos que cuelgan de la pared. Bellas Artes se encuentra nada más
atravesar la puerta que te vas a encontrar al salir al pasillo. O, si vuelves a
la entrada, el ala de la izquierda es Bellas Artes —le respondió el camarero
gordito cuyo cometido era la de tirar cafés en la máquina.
Puedes conseguir la novela en papel (16 €) o formato ebook (4,49 €) en varias plataformas on line, tanto en España, como en otros países -la forma más rápida en cualquier país es a través de AMAZON-:
-AMAZON (España)
-AMAZON (EEUU)
-GOOGLE PLAY (formato electrónico)
-CASA DEL LIBRO
-LIBRERÍA DE LA U (Colombia)
-PERÚEBOOKS (formato electrónico)
-CÚSPIDE (Argentina)
Etc.
8.
Bellas Artes: Brochaloca
Andar
de una facultad a otra fue igual que pasar de la populosa urbe a un crudo
desierto. En la de Psicología había multitudes y mucho bullicio; en la de Bellas
Artes, silencio y desocupación. En cambio, una luz reverberaba por los pasillos
y escaleras. El policía avanzó por ellos de nuevo con temor; en la masa se
podía camuflar, pero en el silencio, el vacío y la luz su figura denotaba
intrusismo. Buscó alguna dependencia en la que alguien lo atendiera, mas era
harto difícil ubicar las aulas o estudios donde se encontraban los alumnos y
los profesores. Pronto se cruzó con algún estudiante zarrapastroso, enfundado
en un mono de tela de mahón o en alguna bata salpicada de pintura de
amalgamados colores, como si fueran churretones impregnados artísticamente
sobre el tejido níveo. Andaban en alpargatas o en chancletas. Las manos
portaban grandes lienzos, carpetas, caballetes o algún botellín de cerveza.
Cuando se aproximó a lo que parecía el confín de los dominios del primer piso,
oyó una música atronadora que, a pesar de los tabiques, le zumbaba en los oídos
como si la fuente del sonido se situara a escasos centímetros de su oreja. A
través de un pequeño resquicio de la puerta vislumbró un grupo de alumnos
pintando afanosamente sobre el mismo lienzo con espray. Una botella de güisqui peleón
pasaba de mano en mano mientras pintaban. En una repisa, situada entre dos
lavabos, se veía el casete gigantesco que creaba la atmósfera inspiradora de la
obra de arte. Desde dentro alguien lo vio y con un gesto amistoso levantaron la
botella en señal de invitación. Ambrosio ladeó torpemente la cabeza para negar.
Mientras
descendía por la escalera vio a un señor mayor y bien vestido e, imaginando que
podría tratarse de un docente, lo abordó.
—Disculpe
que lo interrumpa. Ando buscando a algún profesor o alguien que me pueda
informar…
—¿Qué
pasa, colegui? No hace falta que me trate de don ni de usted… Además, tronco,
yo no soy profesor. Soy uno más. De todas maneras, si andas perdido, te digo
dónde tienes la secretaría, que allí hay unas pibas guais que te ponen al día
de lo que quieras. No hay problema… Me llamo Bonifacio, pero, para los colegas,
Boni o Brochaloca.
Ambrosio,
mientras se encaminaban hacia la secretaría, no sabía qué decir de lo perplejo
que se había quedado ante la metedura de pata. Pero Boni o Brochaloca, a pesar
de su atuendo tan formal —compuesto de traje de lino verde semáforo, conjuntado
con una corbata beis estampada con pequeños triángulos que enmarcaban pubis de
todas formas, colores y razas—, se comportaba como si ya se conocieran.
Cuando
llegaron a la secretaría, Boni le abrió la puerta y lo dejó pasar primero.
Ambrosio no aceptó tal galantería; sin embargo, al persistir en su
ofrecimiento, aunque avergonzado, no le quedó más remedio que adentrarse en los
umbrales de una sala soleada y ruidosa donde se afanaban tres jóvenes secretarias.
—¡Buenas!
Aquí os traigo a este colega, que se llama…
—Ambrosio
—salió en su ayuda, pues no sabía si había olvidado el nombre o no se lo había
llegado a preguntar.
—…
Ambrosio, o Brosi, para los coleguis. ¡Tratádmelo bien! Hasta otro ratito.
Y,
dándole una palmadita en el hombro, desapareció Brochaloca. Ambrosio hubiera
deseado llegar de otro modo y no acompañado de ese jovial alumno, pero ya no
tenía remedio. Él era policía y al que no le gustara era su problema. Él debía
cumplir su misión.
Una
de las jóvenes que, por su desenvoltura, parecía ser la jefa del negociado, le
preguntó qué se le ofrecía. No sabía cómo desembarazarse y desligarse de la
presentación que le habían hecho.
—Ejem…
—Trató de aclarar la voz, asustado e inseguro, y, sin decir ni siquiera buenos
días, alargó su carné.
La
secretaria tomó el documento casi arrebatándoselo con la intención de sacarlo
del atolladero, del mismo modo que si se tratara de un atolondrado alumno
incapaz de expresar claramente una consulta y la trajera apuntada en una
chuleta e, incluso así, no acertara a formularla explícitamente. De todas
formas, al comprobar que se trataba de un inspector del Cuerpo Superior de
Policía, no varió su semblante y lo miró directamente a los ojos con la
urgencia rebosando en ellos para transmitirle la idea de que su tiempo era un
don divino y no podía estar contemplando las musarañas.
No
fue nueva esa sensación para Escaleras Arriba; en dos días había sufrido
idéntica intimidación por parte de dos almas femeninas.
—Bueno.
En fin, si no es usted…
—No
me trate de usted.
—Perdón.
Me gustaría, cómo diría yo, entrevistarme con algún colega o compañero —rectificó
raudamente porque enseguida se le vino a la mente la imagen de Brochaloca al
pronunciar la palabra «colega»— que pudiera proporcionarme alguna información
sobre este compañero muerto en Madrid.
—Sí.
Muy bien. Ahora mismo te pongo en contacto con Severino. Según sales, sigues a
la derecha y de frente tienes el despacho del decano. Ya lo aviso de que vas
para allá.
Y,
sin despedirse, se quitó de encima a Escaleras con un gesto conminatorio, como
si detrás de él hubiera una inmensa cola de gente que aguardara turno para ser
atendida. El tal Severino salió a recibirlo a la puerta por si no era capaz de
llegar solo. El inspector esperaba encontrarse delante de un hombre venerable y
con la dignidad propia de un anciano, en cambio, se topó con un desgarbado
joven que no aparentaba mucha más edad que la suya y que vestía unos ajados
pantalones vaqueros y calzaba zapatos deportivos. Era sumamente alto y delgado,
delgadez que se acentuaba por un perfil afilado junto a una monumental y
puntiaguda nariz que caía por su propio peso. Si ya con su peculiar rostro
llamaba la atención, quizá, por si algún despistado no se percataba de su
incisiva presencia, perfilaba sus delgados labios un sobrio bigote color rubio
pajizo. Nada más abrir sus escuálidos belfos ratoniles, Escaleras se fijó en la
separación de los dos dientes centrales, porque un latigazo de salivilla
amarilla se fue a estrellar contra su cara.
—Así
que vienes de parte de la Policía. Quiero decir que eres un policía. Ya han
estado aquí varios de ellos indagando y preguntando por el compañero.
«Bueno,
bueno, bueno, lo que faltaba para el duro —se dijo para sus adentros Escaleras—.
Además de memo, el menda habla para la solapa de su chaqueta, si la llevara.
¡La que me ha caído!».
No
era de extrañar que el buenazo de Ambrosio se echara las manos a la cabeza. No
se le entendía de la misa la mitad a pesar de que —no se sabía si porque el rector
era consciente de su bajo tono de voz o porque, por su altura, parecía una
espiga de centeno— metía su nariz en la oreja del policía, sin apenas mirar a
otra parte que no fuera su pabellón auditivo.
—Verá.
Seguramente los que han venido eran de la comisaría de Salamanca. Yo soy de la
Brigada Central de Madrid —le contestó Escaleras no sin cierto retintín y
silabeando para que se percatara de que debía subir el volumen de su apagada
voz.
—No,
si ya me lo habían advertido los que vinieron, que era muy probable que algún
pez gordo llegara de Madrid.
Ambrosio
no sabía cómo entrarle. Por mucho que supiera de la vida y milagros del finado,
difícilmente se iba a enterar por su forma de hablar. Para su desgracia, porque
le iba a hacer perder tiempo y salud, Severino —mejor Seve, lo corrigió en el
momento de juntarse— no daba la impresión de estar cargado de trabajo, por lo
que lo invitó a un café con leche en la cafetería.
—Ah, ya has estado. ¡Fenomenal! La compartimos
con los psicólogos. Podíamos haber montado otra nosotros, pero la verdad es que
nadie mostró mucho interés en el proyecto, pues tanto los alumnos como los
profesores preferimos ir a Psicología porque allí hay muchas chicas guapas.
No
le parecieron estos comentarios muy dignos de un rector y menos escupidos a un
desconocido que, además, representaba cierta autoridad. Pero, por otro lado,
Escaleras agradeció que le dieran esas muestras de confianza y se sintió
obligado con Seve.
Cuando
llegaron al bar, este se encontraba a rebosar. Habían coincidido con un
descanso entre clase y clase. Al bajar las escaleras, no se podía dar un paso.
Seve abría camino y, de vez en cuando, miraba hacia atrás para comprobar si lo
seguía el agente. Al mismo tiempo le hacía guiños de complicidad y le lanzaba
mensajes sobreentendidos de ánimo como diciéndole que ya faltaba menos. Llegó a
la mitad de la barra y esperó la fatigosa incorporación del funcionario
policial. Lo miró a los ojos y, sin abrir la boca, el inspector supo que le
preguntaba qué tomaba.
—Un
café con leche.
Aunque
antes de ellos había un grupo numeroso de chicas, el espigado Seve, mirando al
ágil camarero que se movía como loco, le indicó con la mano un dos y pronunció «cafés».
Algo de salivilla se le tuvo que escapar al abrir la boca, porque tres de las
chicas se volvieron a la vez para mirar qué era eso húmedo que se había posado
en sus perfiles y se llevaron la mano a orejas y cuellos para limpiarse. El
rector les sonrió y ellas forzaron una sonrisa, aunque inmediatamente les
dejaron un hueco en el mostrador no como muestra de amabilidad, sino por temor
a los aguaceros que pudieran llegar.
Escaleras
sintió vergüenza ajena, pero se dijo que, si para Seve no era un problema, no
lo iba a ser para él. El docente no quitaba ojo del grupo de chicas. Ellas aún
lo miraban disimuladamente, temerosas de no encontrarse bien cobijadas. Hasta
que no se dio la vuelta no se sintieron seguras. Seve, acodado en la barra,
oteaba desde su estratégica atalaya todo movimiento femenino digno de su
interés. No se cortaba nada en ese minucioso rastreo. Ambrosio se percató de
que, cuando el rector surgió para recibirlo a la puerta, lo que le preocupaba
no era que no atinara con el despacho, sino salir inmediatamente camino del bar
para no perderse el festín visual que se estaba dando.
Poco
a poco la cafetería se fue vaciando. Los chicos regresaban presurosos a sus
aulas para continuar la actividad docente. Por la extensa barra solo quedaban
grupos de profesores ociosos y, sentados por las mesas, alumnos que ordenaban
hojas, revisaban apuntes, leían libros o periódicos deportivos o, simplemente,
mataban el rato jugando al mus.
Cuando
se iban a marchar coincidieron en la retirada con otros dos profesores del
mismo departamento del finado. El rector se lo presentó a los dos docentes y
los cuatro se dirigieron al despacho de Severino. En el corto trayecto no
encontraron una conversación que aglutinara el interés del grupo, posiblemente
porque el policía rompía la afinidad de los miembros.
Un
sol radiante inundaba el pasillo. El inspector esperaba escuchar el ligero
bisbiseo de las letanías de los enseñantes, pero en su lugar una retumbante
música dispersaba en miríadas las partículas levemente visibles que flotaban
entre los rayos solares.
-AMAZON (España)
-AMAZON (EEUU)
-GOOGLE PLAY (formato electrónico)
-CASA DEL LIBRO
-LIBRERÍA DE LA U (Colombia)
-PERÚEBOOKS (formato electrónico)
-CÚSPIDE (Argentina)
Etc.
9.
El alto, el bajo y el gordo
Eran
las doce pasadas. Entraron en el despacho del decano y en ese momento sonó el
teléfono. Severino se sentó en un sillón frailuno y los otros en sillas de
madera noble, un tanto incómodas, en opinión de Ambrosio, como si las hubieran
dispuesto delante de la mesa del mandatario con el ánimo de que los visitantes
abreviaran sus exposiciones y demandas.
La
estancia era bastante oscura, teniendo en cuanta la luminosidad de los
pasillos. Las únicas ventanas por las que entraba la luz se situaban casi al
borde del techo y su presencia no lograba iluminar las apagadas paredes en las
que colgaban sombríos cuadros que Ambrosio consideró decimonónicos; sin
embargo, al acostumbrarse sus ojos a las tinieblas, comprobó que sus motivos
eran abstractos. La mesa del despacho se asemejaba, por sus dimensiones, a la
de un billar. Pese a su amplitud, a Severino le parecía faltar sitio donde
ubicar todo el material. La pared frontal estaba ocupada por una gran
biblioteca, cuyos anaqueles, cajones, vidrieras y estantes se expandían por
toda la superficie.
—…
si puede llamar en otro momento, discutiremos el asunto de una forma más
sosegada porque ahora no puedo extenderme en la conversación al encontrarme
reunido —acabó por atajar el decano la charla al cabo de unos minutos al no
poder cortar al anónimo interlocutor—. Perdonad el ínterin —continuó
dirigiéndose a los tres—. Aquí nos tienes a tu disposición para lo que gustes,
aunque, como te he comentado antes, hemos hablamos con los de Salamanca y ellos
te pueden informar de sus pesquisas en la facultad. Arturo y Celestino son
profesores que comparten departamento y son compañeros desde hace algún tiempo…
En
el silencio claustral, la voz de Seve llegaba con nitidez, si bien no lograba
borrar la opacidad de su timbre. Hasta se puso más formal y erguido.
Resguardado detrás de la mesa, apoyados los brazos en el borde labrado y con la
mirada repartida por cada uno de sus interlocutores, aunque se detenía
especialmente en Escaleras, se parapetaba tras la formalidad para defenderse del
interrogatorio del inspector. Sabía muy bien distinguir los dos momentos o los
dos papeles que interpretaba en su profesión: el de los actos institucionales y
el del trato amistoso con el resto de los compañeros y, por qué no, hasta con
los alumnos. Y no dijo nada a partir de ese instante.
«Por
fin —pensó Escaleras— puedo iniciar mi trabajo».
—Bueno,
la verdad es que siento mucho volver a interrogarlos porque comprendo que no
debe de ser un plato de gusto para ustedes y me imagino que no andarán sobrados
de tiempo, como todo el mundo, pero resulta que los que llevamos la
investigación somos nosotros, la Brigada Central de Madrid, que es el lugar
donde se cometió el crimen y, por tanto, los trámites judiciales, exactamente
igual que las investigaciones correspondientes, debemos llevarlas nosotros. Así
que si quieren comenzamos y cuanto antes acabemos mejor.
Nadie
contestó, dando a entender que todos estaban dispuestos a colaborar y terminar
con el asunto cuanto antes.
—¿Se
llamaba Eustaquio? —preguntó por iniciar por cualquier punto las
averiguaciones.
—Sí
—respondieron al unísono—. Gil de P… —se cortó Celestino, que se situaba en el
medio de los tres e impartía la asignatura de Historia del Arte—. Eustaquio Gil
de P… No me acuerdo del segundo apellido.
—Es
igual —intervino Escaleras.
—Si
a mí no me resulta raro…; es Gil de Peñala… —salió en ayuda el que ocupaba la
tercera silla, Arturo Arriero de las Heras, profesor de Dibujo.
—No
os preocupéis —atajó inmediatamente Severino—, ahora mismo busco su expediente
personal y salimos de dudas.
—…
de Peñalba —dijo el inspector para salvar las vacilaciones, viendo que iban a
convertir en asunto primordial del interrogatorio dilucidar cuál era el segundo
apellido.
—Sí,
es verdad. Eso es, Eustaquio Gil de Peñalba.
El
rector se levantó y de un fichero extrajo una cartulina color caramelo y leyó: «Eustaquio
Gil de Peñalba, hijo de Sergio Gil Hidalgo y de Joaquina de Peñalba Sarnosa,
con documento nacional de identidad 15987384 Ñ, nacido en Verín, provincia de
Orense, el día 16 de enero de 1940».
—Muy
bien —dijo Escaleras—. Aquí, en esta facultad, ¿cuántos años llevaba dando
clase?
—Yo,
cuando llegué, ya estaba. Probablemente desde que se abriera o inmediatamente
después; es decir, la facultad se inauguró en el curso 81/82…, diez a once
años, como mínimo.
—Lo
puedo comprobar en un instante en sus hojas de servicio —anunció Seve.
—No
es necesario; no tiene mucha importancia ese dato. Ya me hago la idea de que
llevaba aquí varios años. ¡Muy bien! ¿Y siempre enseñó la misma materia?
—Desde
que lo conozco ha impartido Teoría y me da la sensación de que, más o menos,
entré cuando él.
—Me
parece que sí —corroboró Arturo.
Escaleras
Arriba no sabía por dónde comenzar a preguntar sin ser indiscreto. Los
profesores se fueron relajando, excepto el decano que, aunque había encendido
un cigarrillo, seguía al acecho, como si temiera una encerrona y lo pudieran
pillar fuera de juego. En cambio, los otros dos, observó el policía, comenzaron
a desperezarse y a rebullir en las frailunas sillas. El más pequeñín, Celestino,
una vez que chascó la lengua, mostró unas ansias indomables de meter baza. El
otro, más gordo pero igual de nervioso, esperaba pacientemente para intervenir
moviendo una media melena en la que las canas eran visibles, mas, cuando tomaba
la palabra, entre sonreír y repetir lo que decía muchas veces, no finalizaba
nunca.
Intentó
una estrategia aproximativa intermedia con el deseo de no entrar de sopetón en
los temas clave y de acabar de ganarse la confianza de los profesores.
—¿Cómo
de simpático era Eustaquio? ¿Trataba con todo el mundo o, por el contrario, no
era muy bien visto?
Celestino
y Arturo se miraron y se sonrieron. El rector permanecía tan inmutable como al
principio, pero puso cara de asco ante tal pregunta, aunque enseguida hizo una
mueca y se encogió de hombros adentrándose en los desfiladeros larguísimos de
su cuerpo, que lo condujeron a la abstracción.
—¡Hombre!
¿Qué quieres que te diga? Aquí, en la facultad, seremos unos cien profesores…
Rescatado
con garabatos de las profundidades sinuosas en las que se hallaba inmerso el
rector por alguna palabra mágica que había resonado en el despacho, se despertó
y, apretando fuertemente los labios, corrigió la cifra aportada por el
anterior, como si de esa rectificación dependiera el dominio de la verdad.
—…
ciento uno.
Sin
tomar en cuenta la aclaración de su superior, Celestino retomó lo que parecía
iba a ser un discurso de cierta envergadura.
—…
No hay centro de trabajo, con un colectivo tan numeroso, en el que todos se
lleven bien. Sería algo excepcional que yo hasta este momento, en mi largo
deambular por la enseñanza, no he encontrado. Sin embargo, el caso de Eustaquio
era una sorpresa, porque era un hombre sin enemigos. Con unos tienes más trato
que con otros; y siempre, por mil razones que no es cuestión de abordar en esta
conversación, hay personas que no se hablan. Para mí es absolutamente normal y
no por eso vamos a imaginar que esas pequeñas insidias sean la causa de males
graves. Simplemente no se hablan o se critican mutuamente, pero sin llegar a
enfrentamientos mayores. De Eustaquio podríamos casi asegurar que escaparía de
estos conflictos internos: hablaba con todo el claustro de profesores.
Arturo,
que no paraba de mirar atentamente a Celestino, aunque no lo escuchara con
detenimiento, no dejaba de espiar el más breve silencio perdido por el pequeño
y vivaz profesor en la perorata para introducir él la suya. Sonriendo con todo,
limpiándose gotas de sudor de la frente y ajustándose continuamente las gafas
en la pequeña nariz, al fin encontró el hueco que andaba buscando.
—Bueno,
Eustaquio no tenía problemas con nadie. Se enrollaba con todo el mundo. Con
todos se paraba y charlaba. Se interesaba por cualquier asunto que se le
comentara. Tanto que a veces yo me preguntaba de dónde sacaba el tiempo para
estar con la gente con la multitud de ocupaciones que cargaba en las espaldas.
Y, si con alguien se llevaba mal, jamás se le oía comentar y menos criticar a
su contrincante. La verdad es que tampoco mostraba mucho apego a la facultad.
Con los numerosos asuntos más interesantes que traía entre manos, no se sabe
cómo no la dejaba. De dinero le rebosaban los bolsillos, no era ese el aliciente.
—No
digas eso, porque nadie puede jactarse de que no le hace falta dinero —intervino
cortante y de forma vehemente Celestino, como si la opinión de Arturo fuera un
sentir arbitrario.
Se
alteró y se levantó de la silla de la misma manera que si lo hubieran azuzado
con un punzón en su pequeño trasero. Arturo ni se inmutó mientras Celestino le
soltaba la regañina; se sonreía y, cuando el otro dejaba de mirarlo porque
hacía ademán de retirarse, aunque se sentaba de inmediato, miraba al policía y
con una socarrona sonrisa le señalaba al compañero, alegrándose de haberlo
sacado de sus casillas y disfrutando de verlo enojado. En un momento, Celestino
se sosegó y se sentó, aun cuando no renunciara a los aspavientos.
Sonriendo
y como si la tormenta pasada no hubiera dejado ni charcos, Arturo continuó sin
parar de reír mientras hablaba:
—Está
claro que lo de la facultad no lo hacía por dinero. Si con lo que le pagaban de
diputado y sus negocios de anticuario ganaba un montón de pasta. Tenías que
comprobar qué colecciones y qué antigüedades poseía… Él mismo reconocía que
andaba bien de caudales. ¿Y los libros que había publicado? Los derechos de
autor le proporcionaban unas rentas anuales considerables.
Hablando
de antigüedades, a Arturo los ojos le hacían chiribitas de envidia porque, como
el finado, era también coleccionista y amante de ellas. Los otros se dieron
cuenta de ello y Celestino no pudo por menos que soltar:
—Si
la envidia fuera tiña, cuántos tiñosos habría. Si los dos erais iguales en este
aspecto.
—No
le hagas caso —contestó Arturo mirando al policía sin dejar de sonreír,
pareciendo estar de guasa.
Eran
cerca de las dos de la tarde y la facultad estaba a punto de cerrar. Intervino
el silencioso decano para recordar que debían ir concluyendo. A Escaleras le
parecían muy interesantes las aportaciones que revelaban los dos profesores
casi sin formular preguntas y sintió mucho que finalizara esa reunión. No
obstante, tanto Celestino como Arturo le propusieron que se fuera a comer con
ellos y al inspector se le presentó una oportunidad que no pudo rechazar para
indagar sobre la vida del catedrático. Severino se disculpó por no poder
acompañarlos.
10.
La procesión
Mientras
esperaba la llegada de los dos profesores en el vestíbulo, Ambrosio no sabía
qué pensar de la mañana. No había conseguido datos importantes, pero se
consolaba creyendo que se hallaba en el buen camino. «Estos dos cantarán lo que
saben y, por lo menos, obtendré información fidedigna de una de sus facetas u
ocupaciones».
Comenzó
a desfilar una masa incalculable de jóvenes que salían hambrientos de sus
clases, casi sin aliento, para llegar a sus alojamientos y reponer las fuerzas
desgastadas en su carrera por despejar las tinieblas de la ignorancia. De pie y
bien recto al lado de la máquina expendedora de refrescos, como un centinela en
alerta, trataba de fijar la mirada en los rostros y en los cuerpos que, unos
detrás de otros, se alejaban desordenadamente. Los más se apresuraban en salir,
pero algunos más parsimoniosos charlaban o intercambiaban apuntes u ordenaban
fotocopias hechas en el último instante. Escaleras se regocijaba con el
espectáculo de la juventud, de la belleza y de la vida. ¡Cómo los envidiaba!
Al
poco tiempo, y mezclados con los alumnos, desfilaron también grupos de
profesores que con sus carteras o maletines seguían el mismo camino. También charlaban
entre ellos, aunque su cara denotaba fatiga y hastío o quizá satisfacción por
la lección bien enseñada. Eso difícilmente lo podría adivinar el policía por
muy buen detective que fuera. Los sentimientos de gozo o de sufrimiento a veces
son caras de la misma moneda. Probablemente, aquellos dos profesores le podrían
sacar de dudas si les planteaba la cuestión.
Se
dio cuenta de que la afluencia de personas disminuía y ellos no daban señales
de vida. Pensó que la investigación no se desarrollaría siguiendo los cauces
habituales. No era frecuente que sus testigos se ofrecieran a acompañarlo a
comer. No hubiera sido muy cómodo ni para ellos ni para él, que siempre
anhelaba acabar el servicio y olvidarse del trabajo. Sin embargo, cuando se lo
propusieron con toda la naturalidad del mundo, aceptó como si mantuviera cierta
amistad con ellos.
Estar
parado delante de la máquina de Coca-Cola empezó a resultar extraño a los
bedeles, que lo miraban de vez en cuando con curiosidad, por eso, casi sin
querer, comenzó a pasearse avanzando en pequeños pasos, midiendo cada uno de
ellos y sumando las baldosas que pisaba, dando a entender a los conserjes que
su actitud era la de quien aguarda impaciente la llegada de alguien. No hubo
lugar para la desesperación porque inmediatamente oyó las carcajadas de Arturo
y las broncas de Celestino, que fue quien primero asomó por las escaleras.
Antes de iniciar la bajada de los peldaños, se detuvo en el borde como si
temiera que el otro desapareciera al perderlo de vista. Y en algo hubo de
entretenerse Arturo porque Celestino volvió para regresar con él y agarrarlo del
brazo.
—¡Vaya
rollo que tienes! ¡Te entretienes con las musarañas! ¿No ves que nos van a
cerrar las puertas? —Y dirigiéndose al policía, a manera de disculpa—: ¡Este es
más pesado que…!
Arturo
continuaba con su sonrisa, ahora desequilibrada hacia medio lado, sin prestar
oído a lo que de él decía su compañero y con la sensación de ser el hombre más
feliz de la Tierra. Cargaba un abultado maletín, que aparentaba más edad que la
suya. El policía se enteraría después de que dicho maletín era famoso, pues en
él se podían encontrar sapos y culebras anidadas desde épocas inmemorables
acompañando a exámenes de alumnos, hojas informativas, prospectos, actas de su
comunidad de vecinos, facturas, entradas de museos, libros perdidos por él
mismo hacía décadas… Enfundado en un viejo gabán que no lograba abrochar al no
abarcar el perímetro de la barriga, su corpulencia se multiplicaba. Mostraba
gran aprecio por ese maletín y no lo hubiera cambiado por otra cartera de más
calidad, aunque se la hubieran regalado, algo que jamás osaron los colegas ante
la desagradable experiencia que sufrieron cuando unas Navidades decidieron
obsequiarle un nuevo maletín. Con la mejor intención del mundo, las compañeras
dedicaron una tarde de su tiempo libre a comprar un portafolio sobrio, aunque
dentro de una línea actual y moderna. Con ilusión, adquirieron uno que fue de
su agrado y del resto de profesores. Pero no se lo entregaron directamente,
sino que, aprovechando una ausencia, se introdujeron en su habitáculo y
traspasaron el montón de documentos y objetos al nuevo y lo dejaron allí,
retirando el jubilado. Arturo tornó de impartir su clase. Se había establecido
un sistema de aviso para que, en el momento que llegara, los demás estuvieran
preparados para observar cómo reaccionaba ante la sorpresa. Salió del aula,
pero, antes de dirigirse al despacho, se entretuvo una hora hablando con los
compañeros. Cuando por fin entró, anduvo dando vueltas a la mesa, corrigiendo
ejercicios, pero sin reparar en el regalo. Solo cuando ya se iba a marchar,
echó mano de él y se percató de que no estaba. Dio mil vueltas por la mesa, por
la habitación, detrás de la puerta, en el perchero, en las estanterías… Al comprobar
que no lo hallaba, fue a preguntar y a mirar en el resto de los despachos.
Todos le respondían que no lo habían visto. Volvió de nuevo al suyo y observó
la presencia de un maletín extraño. Regresó agarrando la nueva valija con dos
dedos, levantándola y separándola lo más posible de su cuerpo, como si le diera
asco. «Y esto, ¿de quién es?», preguntaba y preguntaba. Después de múltiples
insinuaciones, lo convencieron de que lo abriera a ver si dentro se encontraban
sus posesiones. Los allí reunidos desaparecieron por arte de birlibirloque ante
la cara de disgusto que puso Arturo al percatarse del trasvase de sus
pertenencias al maletín regalado. Ese fue el único enfado que se le conoció en
la facultad al simpático profesor.
—¿Tienes
hambre? —preguntó con una medio risa Arturo al mismo tiempo que apretaba los
dientes.
Se
montaron en su Renault 6. Se trataba de un vehículo caduco y con solera; para
el profesor era como un baúl, también de los recuerdos, no solo por los
kilómetros recorridos y por haber pasado con él mil aventuras en la mayoría de
los países comunitarios, sino porque su maletero era un arca en el que se
hallaban, junto a la rueda de repuesto, montones de folios, libros, revistas,
lapiceros, botellas, cuerdas, paños, prendas de abrigo, jerséis, bolsas de
plástico, un termo…
Escaleras
cedió el asiento delantero a Celestino y él, retirando más carpetas, libros y
hojas diversas, se aposentó en el hueco que consiguió despejar. La impaciencia
y nerviosismo del pequeño profesor iba en aumento al comprobar la parsimonia
con que se manejaba el conductor. Cualquier comentario trivial le impedía avanzar
en los preparativos del arranque del motor: si se estaba abrochando el cinturón,
se detenía a la altura de la barriga y no acababa de abrocharlo hasta dejar
zanjado el asunto; si Escaleras abría la boca, Arturo miraba atrás y expectante
lo escuchaba…
—¡Puñetas!
—exclamó Celestino, que ya no se pudo contener un instante más—. ¡Que es para
hoy! ¡Eres más tranquilo que el Bombas!
—¿Quién
era el Bombas? ¿Y por qué se decía que era tranquilo? —le inquirió Arturo con
una sonrisa picarona para colmar la impaciencia de Celestino.
—¡Y
yo qué coños voy a saber quién era el Bombas y por qué era tranquilo! Me
imagino que… el nombre de Bombas era un apodo de alguien de profesión
dinamitero, barrenero o artillero. Y a lo mejor era demasiado calmoso a la hora
de montar las cargas que se disponía a explosionar. Quizá las prendía y en vez
de apresurarse en la retirada, buscaba refugio tranquilamente y la gente se
admiraba de la serenidad de ese buen hombre. ¡Yo qué sé! ¡Si es que tienes unas
ocurrencias…!
—¡Muy
bien! ¡Muy aguda tu explicación!
Quizá sorprendido por su misma disquisición, Celestino
se había sosegado un poco, olvidando por momentos la rabieta que estaba presto
a iniciar.
—¿Qué
tal si nos acercamos a un comedor universitario, que hace mucho que no voy por
allí? ¿Quizá le pueda resultar interesante? —sugirió Arturo mirando primero al
colega para acabar fijando los ojos en el policía.
A
Escaleras no le pareció buena idea, pero no se atrevió a formular ningún
reparo. Lo que lo inhibía era que pasaría mucha vergüenza comiendo con los
estudiantes y, además, rodeado de dos profesores.
—¡Venga!
¡Vamos a allá! —remató Celestino con el entusiasmo y alborozo propios de
escolares que suben al autobús al iniciar un día de excursión—. ¿Cuál elegimos?
¿El de las Salesas o el del barrio chino?
—Si
quieres vamos al del barrio chino, que hace un siglo que no voy por aquellos
parajes.
Cuando
salieron de la finca a la carretera de Toro, no quedaba casi nadie en la
facultad. Una procesión de estudiantes presurosos descendía por ambos lados de
la calzada. El viejo vehículo avanzaba despacio para que los dos profesores
pudieran avistar el contoneo de las alumnas de Psicología. El mismo Escaleras
contemplaba furtivamente y con temor a que lo descubrieran en una de las
miradas hacia atrás que echaba el conductor. Siempre le había gustado
contemplar a las mujeres por la espalda. A veces caminaba por las calles y se
entretenía con un juego apasionante. Observando la constitución del cuerpo de
las chicas, el perfil de su talle, su estatura, la redondez de su trasero, la
esbeltez de sus pantorrillas y, sobre todo, el color y corte de su pelo, trataba
de aventurar, sin mirarlas de frente, si serían guapas y si le gustarían. En
muchos casos se llevaba unas desilusiones formidables. Quizá veía a una joven
que de espaldas se asemejaba a una cariátide, con unos sensuales andares;
observaba su culo con los ojos desorbitados y se imaginaba el tibio contacto de
su mano sobre sus piernas desnudas: la boca se le hacía agua. Después de la
meticulosa observación, decidía apretar el paso para adelantarla y comprobar
cómo era de frente. ¡Cuántas pésimas sorpresas se había llevado! Se encontraba
con rostros feos, o con gafas, o con expresión estúpida, o con aparatos
correctores en la dentadura, o con unos labios insípidos, o con otros mil
detalles que convertían la imagen tan sensual de la espalda en una impresión amorfa
y poco sugerente. También se había encontrado casos contrarios. Espaldas
demasiado escuálidas u hombrunas, o culos invisibles o enormes, o piernas
gruesas o consumidas que no le resultaban atractivas; luego, al verlas por
delante, esas mujeres mejoraban notablemente: caras simpáticas, amables, con
sonrisas frescas y joviales, miradas luminosas, expresión serena, con un pecho
con personalidad y unas caderas voluptuosas… Todo eso y la experiencia habían
hecho a Escaleras muy prudente a la hora de emitir un juicio sobre la belleza.
Sobre todo, era precavido con las primeras impresiones. El paso del tiempo le
había enseñado que las hembras de gran belleza que habían despertado
inicialmente sus sentidos, en el transcurso de unos pocos días conviviendo con
ellas en distintas circunstancias, habían ido socavando la poderosa y erótica
imagen de la primera vez.
11. El barrio chino
El
inspector se sorprendió de los problemas de circulación de la ciudad. Jamás se habría
imaginado que una población tan exigua pudiera llegar a estar tan colapsada.
Pensaba que ese problema era solo patrimonio de las grandes urbes, como Madrid.
Arturo
conducía el coche de una manera un tanto irregular y anárquica: volvía la vista
hacia Escaleras constantemente; agarraba el volante con una mano o simplemente
no lo sujetaba —¡sin manos!, como se decía cuando de pequeño se quería
demostrar la pericia en el arte de montar en bicicleta—; aceleraba y frenaba
bruscamente sin alterar su calma, no así la del policía ni la de Celestino,
que, aunque no hizo ningún comentario, no dejaba de supervisar las maniobras del
conductor. A todo eso, había que añadir la poca confianza que proporcionaba el
vehículo, no por sus muchos años o por su nulo pedigrí, sino porque le hacía
falta una buena puesta a punto: la suciedad de todos los cristales impedía casi
adivinar lo que se situaba enfrente, el espejo retrovisor era minúsculo y, para
aminorar aún más la visibilidad del cristal trasero, colgaban muñecos que se
balanceaban al compás de los acelerones y frenazos.
No
le gustaba a Ambrosio viajar en los coches de nadie y, cuando lo hacía porque
no disponía de otro medio, muy pocas personas lograban infundirle la confianza
suficiente como para despreocuparse de los aconteceres de la conducción. Pero
el mayor temor e inseguridad se lo provocaba el montarse en los asientos
traseros; desde allí no controlaba las maniobras del conductor y se sentía
perdido. En aquella ocasión, a esas sensaciones había que añadir la
claustrofobia y el hallarse desorientado debido al desconocimiento de la ciudad
y de las calles por las que circulaban.
—¿Conoces
Salamanca o es la primera vez que vienes?
—Vengo
por primera vez. Me habían dicho que era muy bonita y también que había mucha
marcha por la noche con los estudiantes.
—Y
a todas las horas. En esta ciudad, a cualquier hora del día te encuentras a
gente de juerga. Lo mismo da un lunes que un martes. ¿No ves que los alumnos no
tienen ningún control de los padres? Pues hacen lo que les viene en gana.
Cuando llegan a casa no hay ni madre ni padre que les pida responsabilidad —comentó
Celestino, no sin un deje de amargura, posiblemente originado en cierta envidia
infantil por verse él privado de tales libertades.
Abandonaron
la avenida de Alemania, una gran calle con doble carril de circulación, una de
esas arterias con edificios altos, sin personalidad, tan del gusto del régimen
franquista, empeñado en proporcionar en los años sesenta un aire de modernidad
a las capitales de provincia, y se adentraron en las callejuelas de la ciudad
antigua. En las aceras, el trasiego de las gentes era denso y los transeúntes
invadían el asfalto, por lo cual se debía circular con mucha precaución. No lo
entendía así Arturo, que no aminoró en absoluto la velocidad. Incluso, no se
sabe bien si por mostrar su habilidad o por gastar alguna broma, le dio por
asustar a peatones que atravesaban la calzada o que paseaban invadiendo el
arcén. Si veía a alguno no muy atento a las vicisitudes del tráfico, se lanzaba
acelerando hasta él y en el último metro frenaba en seco. El pobre peatón
dirigía una mirada de cordero degollado hacia el conductor, mostrándole
agradecimiento por sus reflejos y pidiendo disculpas. El piloto, para aumentar
la gracia, se llevaba las manos a la cabeza y gesticulaba con cara de horror
ante la desgracia que podía haber causado. Esas chiquillerías le hacían gracia
a su colega, no al policía, aunque pretendía aparentar normalidad exhibiendo
una sonrisa de compromiso.
—Bueno,
llegamos al famoso barrio chino.
En
realidad, ese célebre conjunto urbanístico, centro del comercio carnal y nido
de delincuentes y gitanos, ya no existía. Todavía se veían pequeños bares con
las puertas abiertas para que se secaran los pisos recién fregados. Desde la
calle solo se vislumbraba en ellos alguna bombilla de color rojo dentro de un
panorama general de penumbra, que parecía mucho más densa contemplada a la luz
del mediodía; incluso se podía dudar de la decencia y pureza de algunas mujeres
que merodeaban cerca de portales con escaleras tortuosas y empinadas, pero lo
que quedaba no era más que un pequeño retazo de lo que fue en épocas pasadas.
El barrio, casi sin darse cuenta una población —que antiguamente deseaba con
fruición que pasara el tiempo de Cuaresma para, atravesando el Tormes, ir a
buscar a las meretrices a la otra orilla— había ido perdiendo su personalidad.
Como muestra de distrito marginal que fue en otros tiempos, aún perduraba en
una de las lomas una serie heteróclita de casetas y chabolas.
Si
bien las construcciones modernas habían borrado el aire paupérrimo de esa zona
centro de la ciudad, no se había conseguido apartar a individuos malencarados
que merodeaban por los alrededores. Dos mundos diferentes se entremezclaban por
sus despejadas calles: vecinos decentemente vestidos y otros con harapos, o mujeres
con faldas de colores chillones o de riguroso negro, y con boina oscura los
hombres. En la misma acera se podía observar caminando a una universitaria con
fular al cuello y a una mujer con una pañoleta sujetando el pelo, sacudiendo el
polvo de un trapo después de haberlo quitado de los muebles; o a un gitano con
sombrero de ala al lado de un joven con un pañuelo rojo cubriendo su cabeza a
semejanza de ciertos piratas peliculeros… Sin embargo, lo que más abundaba eran
los niños, como si el índice de natalidad fuera superior en ese barrio que en
el resto de la ciudad. Jugaban a pillarse alrededor de una fogata que habían
prendido en los solares pelados de lo que fueron quizá viviendas de amigos o
primos…
Aunque
el coche no merecía tantos miramientos, Arturo se cercioró repetidamente de que
lo aparcaba bien y sobre todo de que no dejaba ninguna puerta sin cerrar con
llave. Y, antes de separarse de él, miró en las cercanías por si había algún
mocoso merodeando.
Eran
casi las tres de la tarde y a esas horas la afluencia de público era muy
escasa. Celestino se acercó a una ventanilla estrecha situada a una altura
bastante considerable para el enano profesor, el cual hubo de alzar las manos
para depositar las monedas. Arturo se sacó un monedero del bolsillo con ademán
de pagar su comida. Lo mismo pretendía realizar el policía, que desconocía el
sistema de acceso a esos locales universitarios.
—¡Venga
ya! —dijo Celestino, despreciando el ofrecimiento de los otros—. Otra vez será
al revés.
El
policía, con todo, cuando le entregó un cartón a modo de entrada, le dio unas
agradecidas y sinceras gracias por su amabilidad y generosidad.
Como
si fuera un self-service, los tres pasaron delante de pilas y enormes
bandejas y de ellas les fueron sirviendo las viandas que ofrecía el menú del
día. Escaleras se situó el último con el deseo de observar cómo era el
funcionamiento de la repartición. Cuando estuvieron listos, decidieron en qué
parte del comedor se iban a aposentar. Mientras se dirigían cuidadosamente hacia
los grandes ventanales para no verter la comida, el policía se percató de que
algunos alumnos reconocían a los profesores y cuchicheaban al mismo tiempo que
se reían.
Se
acomodaron los dos docentes uno al lado del otro, dejando el sitio de enfrente
para el invitado, que, por un momento, se perdió los dichos y las ocurrencias
que no cesaban de proferir sus dos amigos, mientras contemplaba el panorama que
se le ofrecía a través del inmenso cristal. A esas horas un tibio sol
proyectaba de lleno sus rayos luminosos sobre los cristales y la temperatura
ascendía rápidamente como si a su lado hubiera una invisible hoguera. En
lontananza, destacaba un apéndice urbanístico, feo y vulgar, erigido en una colina.
En medio, el Tormes, con lento avance, se extendía en un cauce tan ancho que
sorprendió al inspector, que nunca había imaginado que ese río poseyera tal
caudal. En la ribera, se levantaban filas de majestuosos árboles que, a
trechos, ocultaban el agua; una iglesia o ermita cobijaba un embarcadero con
las barquichuelas amarradas a un destartalado muelle. Desde allí, sentado
plácidamente, vislumbraba el ocioso vivir de la ciudad universitaria: en unos
campos de arena se disputaba un partido de fútbol o de rugby; siguiendo la
corriente, dos piragüistas competían por alcanzar una meta imaginaria y los
coches circulaban con pereza por las carreteras de circunvalación. Junto a la
alameda se distinguían las figuras de dos burros que pastaban sin levantar sus
belfos de la hierba.
Los
profesores se percataron de que el invitado se hallaba abstraído contemplando
la panorámica del río. Se echaron una mirada de complicidad sin que el
inspector los viera. Les costaba admitirlo, pero el policía les caía bien; era
simpático con ese aire desgarbado a pesar de su robustez corporal y del gran
cabezón que sostenían los anchos hombros.
Era
cierto. La bondad —o la, según otros, estupidez— de Ambrosio era proverbial. El
inspector era alto y robusto, pero para nada daba la sensación de rigidez o
envaramiento. La cabeza era una gran masa redondeada, sin embargo, esa esférica
mole pelirroja proporcionaba placidez a la expresión que se desprendía de su
persona. No era agraciado en las líneas faciales: la nariz judía, idéntica a la
de un mochuelo; los ojos anodinos, de color verde, como los de los gatos, mas
la mirada limpia y transparente. La frente, al igual que un páramo, surcado por
dos profundas cuencas; los labios rosados y frescos eran la puerta de una boca
coronada con dientes separados y mellados. No era fácil para Ambrosio, con ese
semblante, con esa fisonomía, con la amenaza de ese cuerpo, dar confianza a los
demás. Aun así, bastaba una breve conversación para que todos los reparos y
miedos iniciales desaparecieran de inmediato. Era afable y cortés; educado sin
llegar a ser remilgado. A veces, con una cara demasiado seria cuando escuchaba;
ahora bien, al instante se suavizaban las estrías de su rostro y un espíritu
risueño iluminaba la mirada sincera y tranquila de sus ojos de búho.
12. El comedor
universitario
Arturo,
una vez que agarró la cuchara para comer las lentejas, cesó de reír y casi de
hablar; se concentró en el estofado, ingiriendo legumbres sin descansar hasta
que rebañó el plato con esmero. Entonces, delicadamente, colocó el cubierto en
la bandeja y esperó con paciencia a que acabaran los otros comensales. No
obstante, no debió de satisfacer por completo las necesidades más urgentes del
hambre, pues, del pedazo de pan, que hasta el momento se encontraba intacto,
pellizcaba de tanto en tanto.
Celestino
comía despacio y mirando cada una de las cucharadas que se llevaba a la boca,
temiendo quizá encontrar chinarros que le pudieran romper alguna muela al
masticarlos. Se erigía casi verticalmente. El recorrido que realizaba la
cuchara era largo y se aproximaba a su destino con maniobras de ligero
equilibrio. Al tragar no podía ocultar unas facciones de asco por la comida.
Hasta
que no iniciaron el segundo plato, reinó silencio entre ellos, excepto para
ponderar el gusto exquisito del guiso.
—Del
primer plato se puede repetir las veces que quieras; por lo menos antes era
así. La gente se levantaba y ponía el plato en aquel hueco y a los pocos
instantes te devolvían otro lleno hasta los topes. La verdad es que, por el
precio que cobran, no dan mal de comer. Quizá, la pega que se oye comentar a
los alumnos es que se repiten demasiado los menús y los que vienen con
frecuencia acaban por hastiarse. De todas maneras, los chavales lo suelen
frecuentar el primer año que llegan a Salamanca, después se acomodan en pisos y
aprenden a cocinar como pueden. Y luego si vuelven a pisar por aquí es de
guindas a brevas; a no ser algún domingo o en días muy contados. Pasa casi lo
mismo con lo del hospedaje. En el primer curso, los padres buscan pupilaje a
los hijos en los colegios mayores, en las pensiones o en pisos con pensión
completa y se quedan más tranquilos; sin embargo, para el siguiente curso, con
los amigos que han hecho en la clase alquilan un piso con cuatro muebles y a
los padres no les queda más remedio que aceptarlo, porque es lo que hace la
mayoría de los estudiantes y porque les resulta más rentable económicamente. Y
en cuanto al miedo a la libertad y a las malas compañías, los progenitores se
convencen de que la vida que lleven sus hijos no va a depender sino de ellos.
A
Celestino le encantaba realizar estas divagaciones sobre la realidad
universitaria y se preciaba de conocer las inquietudes y la forma de vida de
sus alumnos.
—¡Bien!
Vamos al grano que si no nosotros nos enrollamos y a ti lo que te interesa es
aclarar el asunto por el que te has trasladado a Salamanca —concluyó Celestino,
percatándose de que el inspector no se atrevía a meter baza en el espinoso tema
del asesinato.
—La
verdad es que me interesa mucho lo que cuentas y despierta mi curiosidad por el
vivir cotidiano de los estudiantes y de la ciudad. Pero… sí que nos conviene
hablar cuanto antes, porque no querría entretenerlos más de lo que sea preciso…
—No
nos llames de usted, nos haces sentir muy viejos. ¡Si casi somos de tu tiempo!
¿Verdad que sí, Arturo?
El
otro no dijo ni sí ni no y simplemente se sonrió, dándole lo mismo que se
dirigieran a él de tú o de usted, como perfecto camastrón en lides sociales.
—Está
bien. Aunque ya hemos comentado algo de su faceta de profesor, me gustaría, en
la medida de lo posible, ahondar más en esta cuestión. ¿Qué tal enseñante era?
¿Cómo era su relación con el resto de los colegas y con los estudiantes? No sé,
mil aspectos de su vida que posiblemente sean superfluos o demasiado privados,
pero obligatorios a la hora de realizar una investigación en toda regla con el
fin de averiguar qué movió al asesino a matarlo. Nunca se sabe lo que es
relevante o accesorio. Cualquier detalle por nimio que parezca puede ser el
inicio de una pista que nos lleve a la solución de este espinoso asunto. Por
cierto, que no observo mucha pesadumbre entre los profesores, ni entre los
alumnos, ni, en general, en el ambiente. Otras veces, cuando se produce una
muerte en un barrio, en un bar o en una calle, llegamos allí y enseguida se
respira ese aire pesado que inunda la atmósfera del crimen. Aquí, en cambio, y
me sorprende mucho, no aprecio pesadumbre ni rastro de lágrimas ni pesares.
Casi
sin querer, como por osmosis, el discurso del inspector Escaleras se había
aproximado al del profesor. ¡Qué placer se siente cuando la disertación se
hilvana sola! Los profesores, sobre todo Celestino, porque Arturo continuaba
explayándose con su filete con patatas, se sorprendieron y una mueca de
escepticismo se dibujó en su rostro, no se sabe con visos de certeza si por la
oratoria del policía o por el reproche que indiscretamente les había dejado
caer. No siendo cuestión de análisis del metalenguaje de la conversación, el
pequeño docente se centró en la ausencia de duelo en la facultad.
—¡Hombre!
No sé qué decirte. Tampoco nos ibas a encontrar llorando. Creo que toda la
comunidad universitaria siente la desgracia que ha sufrido Eustaquio. Era una
buena persona, como ya te hemos dicho esta mañana. Y una muerte así, tan
violenta, ha sorprendido mucho. No obstante, las cosas vienen como vienen. Nada
más suceder esto, al día siguiente, se presentaron muchos policías o
inspectores. Preguntaron a todo el mundo. Y la gente vuelve a la normalidad con
rapidez. Quizá sorprenda un poco el que no se sepa de manera clara quién fue el
asesino y eso preocupa a todos, pero el que más o el que el menos se está
haciendo a la idea de que la vida continúa y ya se sabrá lo que ha sucedido.
Posiblemente, lo que extraña es que se lo hayan cargado en Madrid y en un sitio
tan concurrido como un museo…
—No
lo creas, la sala se encontraba vacía. ¿Por qué llama la atención que lo hayan
matado en Madrid?
Continuó
respondiendo Celestino, pero Arturo se incorporó a la conversación, por lo
menos, manteniendo contacto visual. Escaleras se percató de que, a pesar de lo
risueño del opulento docente y de su carácter abierto y festivo, era muy
comedido y controlaba más las indiscreciones que su colega.
—La
verdad es que lo podían haber asesinado en cualquiera de los dos sitios. Quizá
a nosotros nos sorprende que lo hayan matado en Madrid, puesto que vivimos en
Salamanca y lo que sabemos de Eustaquio está relacionado con la ciudad. Y,
además, porque esto es muy pequeño y aquí es sencillo controlar los movimientos
de una persona. No sé; a lo mejor es una impertinencia por mi parte realizar
esos comentarios.
—No,
ni mucho menos; me parecen muy constructivos —le dijo el policía temiendo que
interrumpiera con la presa de la prudencia el torrente de palabras que
cantarinamente saltaban de su boca.
—Resulta
muy difícil y me da reparo hablar de alguien que no está aquí y mucho más en
este caso, en el que la persona de la que se comenta ya no vive. Me parece como
si cualquier aspecto de su vida o de su carácter del que realizara una
observación careciera de validez y al mismo tiempo diera a entender cierta
animadversión contra él. Quiero dejar patente que no ha habido ningún roce
entre nosotros, que dentro de lo que era la convivencia diaria de la facultad
no he tenido el más mínimo encontronazo con él. Incluso, si me detengo a
reflexionar ahora, no encuentro el más pequeño motivo por el que no me acabara
de caer bien. Con todo ello, hablando sinceramente, no era santo de mi
devoción.
Quizá
el más sorprendido por esta declaración no fuera el extrañado policía, sino el
colega. Por un momento ambos mantuvieron la mirada seriamente, pero enseguida,
casi al mismo tiempo, estallaron en una amplia sonrisa, como si se hubieran
hecho un guiño de complicidad.
Arturo,
con ánimo de suavizar la incipiente tensión del grupo por la sincera afirmación
de su compañero, afirmó con una leve sonrisa cargada de una chispa de ironía y
distanciamiento:
—Es
posible que tengas razón. Es probable que a mucha gente no le cayera simpático
y, como tú mismo reconoces, no hay motivos suficientes para afirmar que te caía
mal. Simplemente no congeniabais y no creo que merezca la pena dar más vueltas
al asunto. Eustaquio era en algunos aspectos muy suyo, como pienso que somos
los demás. Y, de la misma forma que para ti era insoportable, a mí me resultaba
agradable.
—¡Nos
ha jodido! ¡Porque erais almas gemelas! Por lo menos compartíais algunas
aficiones.
—Siempre
estás igual y sacando a relucir lo mismo —le replicó Arturo sin que apareciera
una brizna de enfado en su perpetua sonrisa.
El
inspector sentía que por momentos se le escapaba la conversación de los otros
dos y temía que se enzarzaran y no poder separar el grano de la paja de los
detalles que poco a poco iban desgranando.
—Si
no os importa vamos más despacio porque me pierdo. Habéis comentado que
Eustaquio compartía contigo, Arturo, algún hobby, ¿cuál?
El
profesor se percató de que le era inevitable entrar directamente en la
conversación. Procuró intervenir de manera tranquila y sin perder el color de
sus sonrojados carrillos ni su eterna sonrisa.
—A
lo que se refiere Celestino es que a ambos nos gustaban (bueno a mí de momento
me siguen gustando) las antigüedades; a veces hablábamos de lo que
encontrábamos en las tiendas, de lo que comprábamos. Nos informábamos de lo que
nos interesaba en particular e incluso viajamos juntos por este motivo a Madrid
o íbamos a diversas ferias donde se venden reliquias de otros tiempos y nos
hicimos encargos cuando uno de los dos no se podía desplazar. Pero nada más.
Por otra parte, no compartíamos ningún otro interés. Yo me llevaba bien con él y
me era agradable. Sin embargo, mi relación se circunscribía a este aspecto
común. Como la ciudad es muy pequeña, a veces coincidíamos en el cine, en el
Rastro o en la plaza Mayor y, cuando teníamos oportunidad, nos tomábamos un
café. En alguna ocasión hasta me invitó a entrar en su casa.
—¡Coño!
¡Y te parece poco! ¿Qué más quieres? —le espetó Celestino, como si acabara de
confirmar la hipótesis lanzada con anterioridad.
—Has
comentado que los dos comprabais objetos antiguos… En concreto, ¿qué cosas?
Como
si tuviera ganas de meterse con su pingüe compañero, Celestino, que creyó
encontrar el punto flaco, apostilló:
—Cualquier
cosa. Compra de todo. Si su casa parece de por sí la tienda de un mercader de
obras de arte…
—No
le hagas caso, que este es un exagerado… La verdad es que compro lo que me
llama la atención y me gusta, cachivaches curiosos… En cambio, Eustaquio solo
se dedicaba al arte: bocetos, tallas, adornos sacros…, pero su inclinación
mayor era la pintura barroca. Curiosamente, aunque lo que más interés artístico
y crematístico poseía eran estas obras de arte, lo que le apasionaba de su
colección eran las plumas de escribir y cualquier utensilio que hubiera servido
para trazar garabatos.
—¡Pues
anda que tu colección no es rara…! ¡Más que las sopas de ajo!
Nuevamente
los dos enseñantes se echaron una mirada a degüello. Celestino se reclinó hacia
atrás y apretando los finos labios le sonrió amortiguando la tensión provocada
por la indirecta. Otra vez, el inspector les solicitó que aclararan las
referencias tácitas que se intercambiaban.
—No
es nada del otro mundo, es que poseo una colección muy numerosa de dedales…
13.
La colección de dedales
—…
Todo comenzó hace ya muchos años. No recuerdo exactamente cuándo, pero aún no
nos habíamos casado Cristina y yo. Fue muy sencillo y la colección la iniciamos
casi sin querer. Un buen día, pensando qué podía regalarle, se me ocurrió
comprar un dedal de plata. Y ahí se inició nuestro hobby. Cuando tenía
un detalle con ella, buscaba en tiendas dedales originales y distintos a los
que ya habíamos conseguido con anterioridad. También, cuando viajábamos a otras
ciudades o a otros países, adquiríamos dedales característicos. Poco a poco, la
recopilación se ha ido agrandando hasta formar una muestra bien representativa
de este objeto de costura; ahora hay ejemplares de todas partes del mundo, de
todas las épocas históricas, desde la Edad de Piedra, pasando por la Edad
Media, hasta de la época romántica, así como fabricados con todo tipo de
metales y decorados de múltiples maneras o representando objetos variopintos,
pero todos ellos elaborados con el fin de ayudar a introducir la aguja en una
tela o en una pieza de cuero. La verdad es que es interesante y nos ilusionamos
mucho cada vez que logramos uno nuevo. Para ello contamos con la colaboración
de los amigos, que, conociendo nuestra pasión, cuando se encuentran con un
ejemplar curioso, nos lo regalan. —Arturo acabó su intervención con una amplia
y satisfactoria sonrisa.
—Muy
interesante —reconoció el inspector, alabando la originalidad de la iniciativa.
Los
tres comensales emprendieron simultáneamente la peladura de las manzanas que
les habían puesto de postre. Mientras realizaban esta operación permanecieron
en silencio y concentrados, ¡hasta se regodeaban con su habilidad para que no
se rompiera la tira de piel de la pieza!
El
inspector, que había optado por trocear la manzana en cuartos simétricos para
facilitar el pelado, los miraba y le costaba creerse que se hallara en presencia
de dos eminencias intelectuales cuando los veía afanarse con el cuchillo sobre
la fruta.
—Una
cuestión que no me ha quedado muy clara en el análisis de las relaciones que
mantenéis en la universidad es si hay grupos afines que se constituyen alrededor
de intereses comunes. Es decir, si se organizan grupitos que se llevan muy
bien, pero que se enfrentan con otros contrarios.
El
inspector trataba de indagar de cualquier forma en los conflictos, en los
problemas que pudieran afectar al catedrático muerto, para buscar indicios que
marcaran pistas por donde conducir la titubeante investigación que hasta el
momento se hallaba en fondeadero, esperando la marea propicia que hiciera levar
el ancla para poner ruta al puerto de la solución del caso. Sin embargo, la
presencia de los dos profesores le causaba un cierto respeto que no conseguía
disipar a pesar del trato campechano con que lo mimaban, sumisión que le hacía
retraerse a posiciones mojigatas cuando formulaba las preguntas, como buscando
no ser demasiado grosero con ellos, después de su desinteresada colaboración.
—En
efecto, aquí sucede lo que en todos los sitios. Si bien es verdad que hay
épocas en las que los enfrentamientos son más numerosos y evidentes —sentenció Celestino.
Arturo
coincidió de inmediato con esta afirmación.
—En todos sitios se cuecen habas —apostilló, como
para dar más validez a la perogrullada.
—Lo
que no se puede negar de ninguna manera es que siempre hay grupos dentro de un
colectivo tan amplio de personas, que se reúnen por simpatía o porque congenian
entre ellos. Ocasionalmente, se originan otros grupillos de naturaleza bien
distinta, aunque no tienen por qué ser incompatibles con los anteriores,
organizados en torno a intereses comunes, como es el caso de la presión que
ejercen en ocasiones los seminarios o las candidaturas que se forman para
participar en los procesos electorales de la facultad y de la universidad.
—A
eso me refería con la pregunta —intervino el inspector para abreviar el
discurso del vivaz profesor.
—Pues
bien —el canijo informador inspiró una profunda bocanada de aire—, cuando se
originan grupos dentro de un colectivo, surgen problemas de manera
irremediable: tanto para los que pretenden mover los hilos de la política
universitaria como para aquellos que pasan de estos entresijos del poder y lo
único que desean es dar sus clases con la mayor eficiencia posible y no meterse
en camisas de once varas. Claro está, hay que ser realista, los cargos hay que
desempeñarlos, ya sean unos u otros, pero siempre debe haber alguien que mande
y asuma las responsabilidades correspondientes. Eso es indudable y no creo que
nadie lo niegue.
—¡Claro
está! —intervino Arturo ante la mirada ecuménica de Celestino, sonriendo y
dejando escapar las palabras a través de sus pequeños dientes, al mismo tiempo
que expulsaba un rocío tamizado de partículas invisibles de salivilla—. Ji, ji,
ji… Tienes más razón que un santo. Lo que sabemos todos es que, cuando hay
intereses en juego, las reglas de camaradería se dejan olvidadas en el
escritorio y comienzan enfrentamientos que llegan hasta el escarnio y el
insulto. Eso ya no es agradable, por lo menos para los que no desean verse
salpicados con el lodo que remueven los contrincantes.
—Y
Eustaquio, ¿en qué grupo se encontraba? Es decir, cuando se originaban estas
luchas internas, ¿qué papel desempeñaba? —preguntó el inspector yendo al grano.
El
que primero contestó, como si su lengua estuviera sujeta con un sensible
resorte que a la más mínima presión saltara, fue Celestino.
—Ya
te lo hemos dejado claro antes: a Eustaquio lo de la facultad le importaba
menos que un pito. De estas menudencias pasaba olímpicamente. A él, yo creo,
que lo de la enseñanza le atraía porque le daba la oportunidad de estar en
contacto con los jóvenes; y, para ser concretos, le permitía establecer
amistad, charlar, reírse y hasta tirar los tejos a las alumnas guapas. Es así y
no hay que dar más vueltas. Seguramente, si no fuera por eso, lo de subir por
el centro lo habría abandonado hace tiempo. Bueno, es lo que yo opino. —Y de
nuevo echó la pelota al tejado de Arturo, quien, ya no tan circunspecto, no
mostró inconveniente en dar su parecer.
—Efectivamente,
no se sabe muy bien por qué este hombre dedicaba una parte de su escaso tiempo
a la enseñanza. Yo no aseguraría que fuera por las causas que tú has comentado
y esto sin negar que dices la verdad cuando afirmas que la relación con los
alumnos era su fuerte.
—¡Ya
ves tú! ¡Eso lo saben hasta los negritos de África! Tú me dirás a mí, si no. No
tienes más que comprobar que, cuando andaba por la facultad, se pasaba más
tiempo de comidillas con alguna alumna que con sus compañeros. Prefería charlar
a la vista de todos, en los pasillos, incluso tomar algo con ellas en la
cafetería, antes que venirse con nosotros —afirmó Celestino, dejando traslucir
en su intervención una sombra de envidia hacia su excolega.
—Lo
que no me cabe la más mínima duda —retomó su discurso Arturo, con un pergenio
ensombrecido por la bravata de su colega— es que lo más importante en su vida
no era la facultad. Sé que algunos le propusieron que engrosara las filas de
sus bandos. Hasta en una ocasión le llegaron a ofrecer la candidatura al rectorado,
pero él, muy educadamente, siempre rechazó tales propuestas… Creo poder afirmar
que estas negativas a incorporarse a alguno de los grupillos le acarrearon
disgustos o, por lo menos, enemistades. Gente que creía que Eustaquio se
aproximaba a sus intereses y a su forma de entender la enseñanza universitaria
se decepcionó cuando él no se comprometió con ellos… A pesar de todo, opino que
las pequeñas trifulcas domésticas no le importunaban mucho, por estar habituado
a fregados de mayor envergadura dentro de su partido y en el Parlamento.
—Eso,
cómo te lo sabes tú —le remachó su intervención Celestino.
Escaleras
Arriba se perdía en las informaciones que le proporcionaban los dos docentes
universitarios. Se esforzaba por no extraviarse en el torrente de palabras que
espetaban estrepitosamente; más se asemejaban a los chismorreos raudos de una
reunión de amigos que a una confesión policial. Y en ese sentido había
ocasiones en las que su interés se centraba más en la curiosidad morbosa que en
los intríngulis de la investigación. La sensación experimentada en otros
momentos de la conversación de que les había afectado muy poco la muerte de su
colega se repetía cada vez con mayor insistencia. Hablaban de él como si no
hubiera sido vilmente asesinado, como si el finado hubiera pedido un tiempo de
excedencia en su cátedra y dicho periodo se fuera a alargar de manera
indefinida. Por otra parte, no lograba encauzar el interrogatorio de manera
profesional; se parecía a un pobre periodista interesándose por cotilleos
insignificantes y no al sagaz inspector del Cuerpo Superior de Policía que
siempre lograba sacar información.
Cuando
lo invitaron a tomar un café en la cafetería del comedor, dudó aceptar porque
claramente veía que no iba a sacar mucha más sustancia, mas, por no parecer
descortés, los acompañó. El refectorio se hallaba ya desocupado. Se
incorporaron con pereza, sintiendo la plena pesadez de una digestión que sería
larga. Al que parecía que no había hecho mella la indigesta comida era al
ratonil Celestino, cuyos aspavientos no se habían visto afectados por la somnolencia.
Pronto captó el policía las causas por las que el enano profesor se mostraba
tan despejado, que no eran otras que la observación de las maniobras eróticas
de las empleadas de la limpieza, que habían comenzado a recoger y adecentar el
salón. Entre risillas, mirando disimuladamente e imitando los cadenciosos
movimientos de caderas y traseros de las jóvenes que pasaban un trapo húmedo
por los fríos tableros de mármol y fregoteaban el suelo dejando al descubierto
por la escueta bata de rayas unos muslos blandos y blancos, animaba a los otros
a que observaran los contoneos de las alegres comadres que, inmersas en sus
hazanas, no se sentían observadas.
—Mirad
qué culón más rico. ¡Cómo lo menea! A un lado y a otro. Y cómo se roza con la
mesa. Anda que esas pantorrillas y esos incipientes muslazos. ¡Qué ricura!
Puedes conseguir la novela en papel (16 €) o formato ebook (4,49 €) en varias plataformas on line, tanto en España, como en otros países -la forma más rápida en cualquier país es a través de AMAZON-:
-AMAZON (España)
-AMAZON (EEUU)
-GOOGLE PLAY (formato electrónico)
-CASA DEL LIBRO
-LIBRERÍA DE LA U (Colombia)
-PERÚEBOOKS (formato electrónico)
-CÚSPIDE (Argentina)
Etc.
14.
Los lamparones de café
La
cafetería se ubicaba en el mismo edificio del complejo universitario. Era un
lugar muy amplio, pero bastante desangelado. La barra se situaba al fondo del
vasto salón y las pocas mesas existentes se encontraban al lado del mostrador.
En el resto del espacio no había nada, salvo dos futbolines que a esas horas
estaban sin jugadores.
—Se
ve que los chicos ya se han marchado —dijo Celestino mirando un gran reloj de
cocina que presidía el frente donde se levantaban las estanterías que
soportaban las botellas.
Era
cierto; faltaba poco para las cuatro, hora a la que comenzaban las clases del
turno de tarde. En la barra no había nadie. El público que se repartía en el
local eran jóvenes que se hallaban enfrascados en discutidas partidas de mus.
El camarero los vio entrar nada más cruzar el umbral de la puerta, pero
permaneció sentado encima del arcón frigorífico. No se incorporó hasta que
calculó que los tres se habían puesto de acuerdo en lo que consumirían y lo
hizo con desgana, realizando un enorme esfuerzo con el que no había contado de
antemano. Con cara de fastidio y reflejando en su rostro fatiga e indolencia,
casi sin despegar los labios murmuró:
—¿Qué
va a ser?
Antes
de que ninguno de los intrusos contestara, adelantó tres platillos con
cucharillas y sobres de azúcar anticipando lo que habrían de pedir.
—Un
café solo, uno con leche y un descafeinado para mí… ¿Y no os apetece una
copita? —les preguntó Celestino, dando a entender que se enfadaría si no
aceptaban la ronda—. Venga, ponnos unos chupitos de licor de manzana.
Al
tabernero, que había iniciado la maniobra de tirar los cafés, no le sentó bien
lo de las copas, temiendo que le dieran las uvas con esos tres con pintas de
ser unos pelmas. Por ganar tiempo, mientras acababa de salir el café de la
máquina, sirvió el licor. Echó tan poco que Arturo le reprendió para que no
fuera tan rácano. Con esto, cuando se quiso dar cuenta, el café que salía de la
cafetera rebosaba en las tazas. No se molestó en repetirlos, sino que se
dirigió a la pila de fregar y desocupó una pizca. Luego vertió tanta leche que
también se derramó, yendo a parar al platillo y mojando el azúcar. Arturo, a
pesar de la precaución de tomar los primeros sorbos con una cucharilla para
vaciar un poco el recipiente, al menor despiste que tuvo se llevó la taza
chorreando a los labios dejando en su jersey unos lamparones que no se notaron
mucho por ser aquel de color oscuro.
Después
de ese delicado servicio, el camarero regresó a su asiento predilecto, la tapa
de la cámara frigorífica y, para entretenerse, previendo que no llevarían
prisa, encendió la televisión con el mando a distancia, pero le salió el tiro
por la culata porque, no bien se había aposentado, el inspector, temiendo que
alguno de los profesores se adelantara a pagar, extrajo un billete de mil
pesetas y le pidió por favor que se cobrara. Ni para eso el buen mozo mostraba
ímpetu. No obstante, una pequeña lucecita brilló en sus ojos al descubrir que
solo necesitaría realizar un trayecto si llevaba el cambio directamente.
—Hay
que ver qué rápido eres —le comentó Celestino al inspector, dejando entrever
que agradecía esos detalles de desprendimiento. Arturo, del mismo modo que si
estuviera a la cuarta pregunta, corroboró la admiración de su compañero, pero
con una leve mueca de sorna, como si quisiera decir que por él esa generosidad
se podía repetir muchas veces.
A
Escaleras se le subieron los colores en el momento que oyó esos comentarios. No
sabía muy bien por qué, pero, de vez en cuando, su vergüenza se manifestaba ruborizándose.
No le agradaba en absoluto que los demás observaran esa debilidad, que él
suponía que era una muestra de irresolución. Se enfadaba consigo mismo, mucho
más si le sucedía por motivos nimios, como el que le acababa de ocurrir. «¡Si
es que en el fondo soy un papanatas!», se atormentaba, pensando que esas
reacciones perturbaban la eficacia de su trabajo. Algo similar le ocurría si
alguien lo felicitaba por la circunstancia que fuera; inmediatamente un arrebol
sin freno recorría su rostro para aposentarse en las mejillas y no desaparecer
hasta pasados unos instantes eternos. Ambrosio Escaleras Arriba casi llegó a
preferir que no lo alabaran ni le hicieran cumplidos, tan solo por evitar la
sensación de sonrojo que le asaltaba igual que al niño al que descubren
haciendo una picia.
Se
produjo un forzado silencio tras los cumplidos por su generosidad. Para él fueron
unos momentos de tensión, no así para Arturo, que se entretuvo en mover con un
afanado interés la pizca de café con leche que le restaba en la taza, como si
le hubiera molestado horriblemente descubrir que la mitad de la masa de azúcar
se hallara sin desleír. Celestino sonreía y sus ojos glaucos brillaban echando
chispas de malicia. El policía miraba a uno y a otro, sin poder averiguar el
porqué de su euforia. Se hacía a la cuenta de que la risilla del profesor era
producto del espectáculo que él les ofrecía con su vergüenza infantil. Y, por
supuesto, Arturo no se percató ni mucho menos de que su delicada tarea de
disolver el azúcar pudiera ser el motivo de esa sonrisa sardónica.
—No
sé cómo formular la cuestión —Ambrosio era incapaz de apartar la mano izquierda
de su mamola, que acariciaba en esos momentos, alternando con el rascado que se
efectuaba en la nuca—, me refiero a que antes, no sé quién de vosotros ha dicho
algo así como que el diputado Eustaquio si mantenía su cátedra era porque le
permitía estar en contacto con los alumnos; bueno, mucho más concretamente, con
las alumnas…
Celestino
no se pudo contener más y soltó una carcajada que trató de frenar en la punta
de sus escuálidos labios con la mano, como si hubiera regurgitado una flema y
la tratara de sujetar en un pañuelo moquero. Los otros dos interlocutores se
quedaron de piedra al observar tal desmesurada reacción, sobre todo Arturo, que
aún continuaba inmerso en su afán de deshacer el azúcar y no se había percatado
de la exaltación de su compañero. Sin embargo, no fueron capaces de convencer a
Celestino de que soltara prenda de lo que le hacía tanta gracia.
—…
venga, tú continúa, que esto no es nada. No tiene en absoluto que ver con lo
que estamos hablando.
Sin embargo, al inspector le costaba más que
nunca precisar los términos de su discurso, pues la certidumbre de que el
canijo profesor se reía de él era obvia. No obstante, intentó superar su
inseguridad y no tomar muy en cuenta esos imprecisos temores que, a medida que
pasaban los segundos, se desvanecían.
—En
realidad, no tiene mucha importancia…
—No
te cortes. Pregunta lo que quieras. Perdona estos… estos incisos —lo animó el
profesor viendo al policía apocado.
—Estaba
diciendo… —retomó una bocanada de aliento con la que imprimirse la valentía
necesaria para expresarse con claridad— que antes habéis dicho que a Eustaquio
le gustaban mucho las alumnas. ¿Qué me podéis decir de este asunto?
—¡Hombre!
¿A quién no? —Al rostro ovalado de Celestino regresó de nuevo esa sonrisilla
picarona y sus ojos desprendían chiribitas de gusto. El inspector se temió que
otra vez el canijo docente se pusiera en plan cuchufleta—. Si es que no puede
uno por menos. ¡Cómo se va a quedar uno impávido observando esos turgentes
pechos cuando te quedas mirando cómo suben una escalera o cómo la curva que se
inicia en la tripa trazando una ondulada línea se pierde en la entrepierna!
¡Por Dios! ¡Si con eso no hay nadie que no se extasíe! —Y casi arrugaba el
entrecejo enfadándose solo con la posibilidad de que alguien no fuera capaz de
admirarse. Así lo entendieron dócilmente los otros dos, ante el temor a una
contundente reprimenda del casi enojado profesor si se atrevían a formular una
opinión contraria—. Hay que reconocer que algunas alumnas están de
requetechupete. Se encuentran en una edad en la que la vida y la fuerza de la
naturaleza hacen virguerías con ellas. Están plenas, a rebosar de vitalidad y
de feminidad: esos culos redondos, prietos como morcillones, esas caderas
delicadas y los senos firmes… ¡Mejor dejarlo aquí!
Los
tres callaron un momento reflexionando en la rotunda verdad que el profesor
había emitido.
—Sin
embargo —tomó la palabra Arturo, relamiéndose los labios con los gránulos de
azúcar empapada y mal disuelta antes de proseguir—, aunque es verdad que ahora
las chicas se encuentran en una edad en la que todas son hermosas y jóvenes,
eso no implica que se nos vaya cayendo la baba tras el rastro de su perfume por
los pasillos o nos acerquemos hasta sus asientos en las aulas para aspirar el
aroma embriagador que se desprende de su delicado cutis. Pienso que hemos de
ser bastante más discretos. Que no somos de piedra es obvio y a nadie le amarga
un dulce, y estas chicas son un bombón. Sin embargo, insisto, creo que es muy
arriesgado dejarse liar en las redes acarameladas que alguna de ellas tiende en
torno a ciertos profesores, sabiendo que muchos se ponen como la seda cuando se
les acercan. Pero lo peligroso no es solo esto, sino que se puede perder el
control y ofrecer una confianza que sobrepasa los límites respetuosos que son
dados entre alumno y profesor. Otro asunto es lo que pasa a veces entre unos y
otros. Eso entra ya dentro del terreno de la intimidad, pero, desde un punto de
vista personal, para mí no es ético. Qué queréis que os diga…, pero algunas
licencias, ciertos comportamientos que están en la mente de todos no es que no
sean legítimos, es que me resultan hasta vergonzantes. Será que soy de otra
generación y que mi apreciación de la realidad es sensiblemente diferente a la
que impera en estos días, pero a mí, sinceramente, no me caben en la cabeza.
—¡Ay,
Arturo! Tú y yo ya no pintamos nada en este berenjenal. Lo nuestro ha pasado a
la historia. No te digo que apruebe ciertas actitudes, pero, a mí, en general,
me dan envidia y te lo expreso sinceramente. ¡Quién pudiera tener unos años
menos! O, más simple aún, ¡quién no tuviera compromisos! —Y en el rostro del
pequeño Celestino se dibujaron unas arrugas de tristeza.
Habían
apurado casi del todo las copas de licor de manzana. El inspector callaba y
dejaba hablar a los dos profesores, que continuaron perorando acerca de la
conveniencia o no de mantener unas relaciones espontáneas, directas y amistosas
con sus alumnos. Cuando Escaleras Arriba sintió que la discusión bajaba
enteros, de rondón, inquirió:
—Y
Eustaquio, ¿qué relaciones en concreto mantenía con sus alumnas?
Aunque
la pregunta era inevitable, los enseñantes no la esperaban tan de sopetón. Los
dos fijaron su mirada en la del otro, interrogándose sobre el aprieto en el que
los situaba al abordar una cuestión tan delicada y que, incluso en el propio
ámbito universitario y entre compañeros, se soslayaba, como si nadie deseara
meterse en asuntos del prójimo. Los dos bajaron la cabeza en señal de
abatimiento, expresando cierto malestar. El inspector, adivinando el
retraimiento de sus interlocutores, de la misma manera que si estos se hubieran
dicho a sí mismos «hasta ahí ya no podemos llegar», creyó oportuno recordarles
veladamente que se encontraba investigando un asesinato y que cualquier detalle
le sería de mucha utilidad, pero dijo esta advertencia sin la pomposidad de lo
oficial, sino como si él mismo fuera un compañero de facultad que compartía con
ellos el comedimiento, respeto y defensa que todos los miembros de una
institución se debían. La información que a él le proporcionaran solo la
utilizaría para resolver el caso y, por supuesto, sería secreta y confidencial.
15.
Otra copa más
—Danos
otro licor de manzana —ordenó seriamente Celestino al vago camarero. No
consultó a sus compañeros si les apetecía, cargando a sus espaldas la
responsabilidad no solo del posible efecto del alcohol en su cuerpo, sino
asumiendo el compromiso de relatar los secretos mejor guardados de la facultad.
El
barman, ante la perentoriedad de la exhortación, reaccionó de modo más raudo
que la primera vez. En un acto de suprema generosidad, vertió el licor en una
segunda copa limpia, retirando discretamente el servicio del café para que no
se les acumulara la vajilla en la porción de barra que ocupaban. Las partidas
de mus habían finalizado y únicamente permanecían en el local ellos y un grupo
de jugadores que, aun habiendo concluido, seguían debatiendo los lances de las
jugadas claves. Hasta que no hubo servido y pagado la nueva ronda, no se
reinició la conversación. Celestino consultó su reloj de
pulsera casi sin mirar, sacando la conclusión de que, por la hora que era y
porque la relación con el inspector no debía prolongarse ya mucho más, era
necesario ir directamente al grano. Y no solo porque se
estaba haciendo tarde sino porque se había percatado de la lentitud y
parsimonia con la que el policía iba planteando los temas. Ese Escaleras
Arriba le resultaba afable, pero lo poco y lo mucho desagrada y, con los pies
en la tierra, era consciente de que la incipiente simpatía y trato con ellos no
podía ir más allá de lo que había ido.
Arturo,
en cambio, dejaba hacer a su compañero. Aquel hombre inmutable no se alteraba.
No se opuso a tomar otra copa ni su gesto varió un ápice cuando el otro les
ofreció un rostro adusto y fruncido ante la seriedad que prometía la
conversación. Incluso se recostó apaciblemente en el mostrador esperando a que
su colega iniciara la transcendental confesión, adoptando una actitud un tanto
escéptica y reservada, como si de antemano supiera lo que iba a soltar su
vehemente amigo.
—Antes de nada, me interesa dejarte claro —comenzó
el profesor, dirigiéndose al inspector— que lo que diga aquí no debe saberse
oficialmente. Es decir, no deseo actuar como testigo en el hipotético caso de
que esta declaración sea oportuna en un proceso judicial. Y esto me lo debes
prometer con todas de la ley. No creo, en cualquier caso, que lo que te vaya a
contar esté relacionado con las causas por las cuales se lo han cargado, pero,
si por casualidad sí lo estuvieran, a mí no me metas en este berenjenal y tú
busca la forma de justificar la información. ¿Está claro?
El
inspector no fue demasiado explícito a la hora de prometer las seguridades que
requería el universitario; no obstante, sus gestos indicaron que ¡por Dios,
faltaría más, eso ni se plantea!, otorgando la confianza suficiente para que el
otro cantara.
—Como
habrás adivinado por lo que se ha comentado de Eustaquio, se encaprichaba de
muchas alumnas con suma rapidez. No había muchacha que asistiera a su clase que
estuviera buena a la que no le tirara los tejos. Eso sí, era muy discreto y
fino en su acoso. Aprovechando sus cualidades en las relaciones sociales, en su
derroche de simpatía, en su facilidad de palabra y en la sencillez de su
plática, poco a poco, iba envolviendo en sus redes a las más guapas. A veces,
incluso, se acercaba simultáneamente a varias estudiantes, llegándose a
establecer una lucha velada para ver quiénes de ellas lograban captar más su atención.
Como le aseguraba uno de nuestros colegas a Eustaquio, medio en broma medio en
serio, «si es que te acosan por los pasillos como si fueras un playboy».
Y era verdad. Eustaquio, cuando no impartía sus escasas clases, estaba rodeado
de una multitud de seguidoras, ávidas de hablar y reírse con él. Era capaz de
mantener una conversación coherente al mismo tiempo con cuatro mujeres,
hablando cada una de un tema; para todas ellas tenía el dicho ocurrente, la
afirmación incuestionable, el chiste que despertaba la sonrisa admiradora.
Dejaba a unas y otras lo rodeaban. Él, imperturbable, sin mostrar desánimo, se
detenía e iniciaba un nuevo diálogo, alardeando de una memoria encomiable al
recordar a pie juntillas otras charlas anteriores que salían a colación de
nuevo. Siempre preguntaba por los asuntos que adivinaba eran preocupación para
cada una de ellas. Las animaba con palabras sinceras y las piropeaba con un
detalle distinto cada día…
Celestino
dejó de hablar y bebió de la copa. Los otros dos realizaron el mismo gesto y
esperaron, sin despegar los labios pringosos del licor, a que continuara su discurso.
Antes de hacerlo, el pequeño profesor examinó lo que había a su alrededor, como
si temiera que algún extraño se hubiera colado de rondón y pudiera escuchar la
confidencia. Dedicó otra mirada al camarero y, al verlo subido en su atalaya
oteando atento la televisión, se concentró para retomar el hilo de su
disertación.
—Te
hemos comentado que Eustaquio era un hombre simpático dentro de los ambientes
un tanto claustrales de la facultad. ¿Cómo eran juzgadas estas relaciones
licenciosas de Eustaquio con sus alumnas? Es difícil valorar la opinión de los
demás. Desde un punto de vista meramente ético, incluso penal, no había ningún
aspecto ilegal, porque casi todos los estudiantes superan con creces la mayoría
de edad. Probablemente, por eso en público nadie sostenía una crítica, aunque
tan solo fuera irónica y distante. ¡Allá cada uno con su vida! Y, hoy día,
cuando no se perturba el orden penal, el ético se soslaya con facilidad,
reduciéndose a algo personal e íntimo. Sin embargo, nadie puede cerrar o, mejor
dicho, debería hacer cerrado sus ojos ante un asunto referente a la ética
profesional, según la cual no es aceptable una relación amorosa entre
profesores y alumnos, de manera general, si bien siempre puede haber casos
particulares. Por cierto, yo afirmo que no son tan escasos, pues cada vez se
conocen más parejas de profesores y alumnas, no al revés; es decir, alumnos con
profesoras. En el caso de Eustaquio no se trataba de una relación esporádica y
única, sino que mantenía varias al mismo tiempo y a lo largo de todo el año…
Arturo
lo miraba un poco sorprendido, como si expresara extrañeza ante algunas
afirmaciones exageradas. Con todo, no se atrevió a corregir a su colega o a
manifestar su particular valoración.
—Otra
cosa era lo que se opinaba en privado o los escuetos comentarios que de vez en cuando
se dejaban caer en las pequeñas reuniones con gente de más confianza. Ahí, la
cuestión variaba sensiblemente. Pero ninguno nos atrevíamos a no tratar con
Eustaquio, sabiendo que era un cabroncete. Reíamos sus chascarrillos y
charlábamos con él amigablemente, porque en el fondo su trato era muy
agradable. Sin embargo, yo sé por alguien que conoce no pocas de sus travesuras
donjuanescas que Eustaquio en este tipo de asuntos se aprovechó de su posición
ventajosa como profesor para conquistar a alguna alumna. Y de una manera
bastante poco elegante, diría yo, aprovechándose de las debilidades e
inseguridades de sus víctimas…
Cuando
soltó esto, aspiró hondamente una bocanada de aire, como si hubiera sentido un
profundo alivio y, acto seguido, bebió el almibarado licor. El inspector
Escaleras lo miraba sin pestañear, dando tiempo a que continuara hablando. Le
parecía muy interesante esa información, pero se trataba del principio. Muchos
pormenores descritos de los anales diarios de la vida docente le podrían aportar
una clave con la que poder mover su investigación. Los tres permanecían
inmóviles, esperando a que acabara de revelar algo capital. Aun así, Celestino,
atusándose los escasos pelos rebeldes de su crecida calvicie, no mostraba
interés en abrir la llave del grifo con el propósito de que el chorro
verborreico fluyera libre y cantarín.
Cuando
menos lo esperaba el inspector, intervino Arturo.
—¿Te
refieres al caso de Zulema? —le preguntó al mismo tiempo que su mirada se
fijaba en la de Celestino, que esbozó una diminuta sonrisa. Sus finos labios se
apretaron formando una presa o una línea de contención del aire.
—Zulema
y otras que no son Zulemas. ¡A ver qué te crees tú!
—Yo
no me creo nada; solo lo que se comenta —le replicó Arturo, reconociendo que a
él esos gazpacheos le traían al fresco.
El inspector, cuando notaba que la
conversación lo excluía, se sentía acongojado. Y quizá no solo porque la
información que recibía era borrosa y oscura como nube negra preñada de agua,
sino por la sensación de desprecio y respeto con que era tratado, relegándolo a
un segundo plano.
Celestino, con excelentes dotes psicológicas,
se percató del malestar y el retraimiento del policía y procuró ser
condescendiente con él.
—Zulema
fue una de las conquistas más sonadas y celebradas por Eustaquio en la universidad
desde que lo conozco. Esta jovencita era muy buena. Cuando eso sucedió estaba
en cuarto de carrera y en los cursos anteriores había sacado unas notas
excelentes. La muchacha tenía un talento reconocido por todos sus profesores.
Además de estas cualidades académicas, era muy agradable y simpática con todo
el mundo, tanto con sus educadores como con sus compañeros… No era el caso
típico de alumna de Bellas Artes. Era modosita, con un alma cándida, a pesar de
llevar cuatro años estudiando; no hacía ostentación de una forma de vivir
estrafalaria y bohemia, como suelen mostrar nuestro alumnado y alguno de los
enseñantes. Vestía con cierta elegancia y estilo. A la hora de pintar era
ordenada y limpia, su bata impoluta se asemejaba a la de una farmacéutica más
que a la de una pintora. Hablaba sin esos dejes pasotas y coloquiales de sus
camaradas de aulas. En la cafetería, como mucho se atrevía a tomar algún café
con leche, si bien su bebida habitual eran los zumos. No fumaba y en sus labios
siempre había dibujada la flor de una sonrisa. Su pintura no se aproximaba a
las producciones desgarradoras y terroristas de la generalidad, no obstante,
tampoco se podría afirmar que fuera clásica: en ella primaba el efecto
colorista y la luz sobre la composición misma. En fin, era un primor de
muchacha. Digo «era» porque este año ya no está matriculada. Sin embargo, me he
encontrado con ella en la calle y hasta he visitado alguna exposición colectiva
en la que exponía algún cuadro… —Celestino hizo una breve parada y continuó—: Pues
de esta chicuela tan estupenda se encaprichó el bueno de Eustaquio. Cómo se
produjo la conquista no viene al caso, a pesar de que algún detalle o jugada me
han comentado. Pero, para que te hagas una idea exacta de la situación, te diré
que esta moza mantenía una relación formal con un novio casi desde que era pequeñita;
no solo formaban una pareja sentimental, sino que lo eran para la danza, pues
los dos eran bailarines… El baboso, porque no se le puede llamar de otra
manera, después de ganarse su confianza, de mantener charlas innumerables en
los pasillos, en la cafetería, de bajarla en coche hasta la ciudad, acabó por
confesarle que se había enamorado irremediablemente y que no podía vivir
pensando siempre en ella. La otra, comprensiva, no lo rechazó al conocer sus
intenciones; más bien, se interesó por él, lo trató de consolar, le permitió
que se desahogara y le contara todas las penas… Al final, acabó liándose con
él. Dejó a ese novio formal; las notas y sus trabajos fueron perdiendo calidad,
no dibujaba… Lo más triste del caso es que, cuando acabó por entregarse,
Eustaquio pasó olímpicamente de ella. Tuvo otro romance con otra alumna y
procuraba evitarla al cruzarse en los pasillos… ¡Si hubiera sido yo! ¡Con lo
guapa que era esa criatura!
16.
Unamuno
El
camarero, haciendo gala de una cortesía inesperada, les rogó que, si eran tan
amables, abandonaran el bar, porque el comedor cerraba sus puertas a las cinco.
Los tres miraron su reloj de pulsera y comprobaron con sorpresa y fastidio cómo
se había pasado el tiempo.
El
día se había ido despejando y el sol había borrado imperceptiblemente la húmeda
niebla de la mañana con tiernas caricias y cosquillas alegres. En ese momento
el astro ardoroso doraba las edificaciones en un intento baldío de dejar
suficiente luz y vida hasta la jornada siguiente. Los campanarios de las dos
catedrales y de las iglesias y las fachadas de los colegios mayores y de los
bloques de pisos refulgían como calabazas, oreándose de la marea con la que
eran castigadas por una climatología opaca, propiciada por el abrazo profundo
del río Tormes. En el limpio firmamento volaban las cigüeñas en su trajín
divertido de tomar y llevar objetos insólitos al nido, situado en el crudo
vértice de los escuálidos tejadillos de las torres, como si fuera una fresquera
que debía estar bien refrigerada. La contemplación de la ciudad desde las
terrazas del comedor universitario, inundados los ojos al salir de la luz
mediocre de los fluorescentes del bar, produjo en el ánimo de los tres la
sensación de pereza y la necesidad de pasear disfrutando del sol. Era una
impresión hartas veces sufrida por los estudiantes a la hora de cumplir el
horario escolar, cuando en esas tardes tibias y luminosas la tentación de hacer
novillos rondaba con más insistencia a medida que el caminar desganado conducía
inexorablemente a las aulas.
Inmovilizados por la premura con la que los
habían despachado,
permanecieron de pie mientras alguno de los tres encontraba la fórmula adecuada
de despedida sin que la separación fuera violenta. Tal vez por sentirse
halagado por su compañía y por la amabilidad con la que había sido aceptado, el
policía inició los lances protocolarios, agradeciendo la colaboración que le
habían prestado y lamentado al mismo tiempo las molestias o incomodidades que
les hubiera podido ocasionar. No se atrevía a decir llanamente que se había
visto sorprendido de manera grata por las muestras de sinceridad y
espontaneidad en el trato recibido, como si hubiera sido más bien un invitado
que un policía…
Arturo,
para que la partida no fuera demasiado traumática, comentó que a lo mejor se
volvían a encontrar en la ciudad si permanecía algún día más, pues esta era muy
pequeña.
—O,
si no, quién sabe, igual nos encontramos en los pasillos de la facultad —dijo, casi
arrepintiéndose tan solo de mencionarlo, como si previera que sería inevitable
volver a indagar por allí. Y miró a Celestino, esperando una determinación por
su parte.
—Vete
tú, si quieres. Yo me voy a dar un paseo hasta la plaza Mayor y así acompaño un
trecho a Ambrosio.
Sin
más preámbulos, moviendo nerviosamente las llaves del coche, Arturo tendió la
mano al policía y se disculpó por no poder acompañarlos, ya que tenía que dar
una vuelta por la facultad.
No
recordaba el detective la marca de frialdad al tender la mano a alguien como la
que sintió al estrechar la de Arturo. Esa impresión aséptica, fría, falta de
afecto y de energía al tomar su mano lo deprimió. No podía por menos de pensar
casi inconscientemente que no le había caído bien el mofletudo profesor. Sí,
muy simpático, muy sonriente, muy tranquilo, muy…, pero reservado y distante
también. Las tribulaciones no finalizaron ahí, porque Ambrosio se creía
desgraciado al notar el rechazo por parte del docente universitario. Emoción
rara y contradictoria que no lograba perfilar y situar dentro de la lógica
ordenación de las ideas y sucesos que le ocurrían.
Desganados
y andando perezosamente se alejaron del comedor. Un camino descarnado y
polvoriento, con hierbajos y cardos, los condujo al barrio chino. Tan pronto
pasaban unas casuchas como se topaban con enormes bloques de pisos de reciente
construcción. Pese a estar a tan solo a metros unos y otros, entre los dos
mundos, el de la ciudad vieja y la nueva, se erigía una barrera infranqueable
para los vecinos. Los allegados defendían su residencia con un alto muro con
barandillas, que constituía la planta baja en la que estaban los escasos
negocios que con valentía se atrevían a abrir sus puertas en un barrio donde la
delincuencia tenía su cuna. La calle sin asfaltar era un río de polvo y lodo. En
la otra vera, el mundo de la prostitución, que estaba en franco retroceso. Con
todo, seguían funcionando la farmacia o dispensario para las putas, los bares
de alterne, las tienduchas de ultramarinos y hasta una peluquería. El andar por
esos andurriales sobresaltaba a Celestino. Sentía una mezcla de delirio febril
y de miedo trabado en la garganta que le impedía tragar saliva, como si
sufriera hidrofobia. A pesar de todo, su excitación se expandía. A esas horas
comenzaba a despertar el movimiento en la zona. En los umbrales de los bares,
de las tiendas y de los portales, las meretrices se asomaban. Las contemplaba
alegres y frescas. Recién perfumadas y vestidas con provocativos y coloridos
vestidos para el inicio de la jornada nocturna. Parecían niñas que lucían su
lozanía y sus trajes recién estrenados antes de realizar la entrada triunfal en
la iglesia para oír la misa dominical de doce. Charlaban animosas entre ellas y
sonreían las alabanzas que mutuamente se lanzaban al ponderar la hermosura de
sus caras y la elegancia de los vestidos en sus contoneados cuerpos. No
prestaban atención a los transeúntes; la caza del cliente aún no había
comenzado.
Celestino
habría deseado avanzar por esa galería más despacio para poder contemplar con
fruición a esas mujeres que despertaban en él la fascinación sexual de lo
prohibido: de lo que tenía al alcance de la mano y nunca probaría. En cambio,
Ambrosio no vislumbraba ni captaba ninguna vibración especial. Al instante,
antes de que le dijeran nada, supo por dónde se hallaba. Sin embargo, un
experto en combatir el delito más perverso no se amilanaba por esos ambientes;
incluso se sorprendió porque se había hecho una idea más grandiosa del famoso
barrio chino de Salamanca.
—¿Qué
te parece? —le preguntó Celestino una vez que se alejaban.
—¡Qué
me va a parecer! La verdad es que no es gran cosa.
El
inspector se dejaba conducir por el profesor. Pronto desembocaron en una
populosa calle, que Escaleras reconoció rápidamente, al tratarse de una de las
partes por donde había andado antes de subir a la facultad esa mañana. La
animación seguía igual o incluso había aumentado. Aquel mundo comercial de
aceras llenas de viandantes, de coches aparcados en doble fila y circulación
ruidosa le encantaba. No se trababa del bullicio de una gran urbe como Madrid.
El ruido, los empujones y, en general, las molestias se atenuaban en el trajín
provinciano de Salamanca.
Celestino,
al llegar a esas calles, se contagió de la animación. Hablaba sin parar y no
cesaba de contemplar tanto los escaparates como a las chavalas que veía
agraciadas. De vez en cuando se topaba con algún conocido y lo saludaba con un
rotundo «¡hasta luego!». Andando por calles peatonales, por las que el avance
era tan difícil como en las avenidas más atestadas de coches, desembocaron en
la plaza Mayor. Celestino se detuvo en seco.
—Bueno,
aquí me separo. ¿Te sitúas?
Ambrosio
dijo que sí, aunque en realidad estaba despistado. El profesor se debió de percatar,
porque le indicó la puerta por la que habría de salir para dirigirse a su
hotel.
—Si
sigues mi consejo, para que te sitúes en la plaza oriéntate por el reloj del
Ayuntamiento, así no tendrás pérdida ninguna.
La
despedida fue más escueta. Le ofreció nueva ayuda si le era de utilidad,
diciéndole dónde lo podía hallar si surgía esa necesidad. Se separaron y
tomaron dirección contraria. Ambrosio se detuvo un momento para contemplar la
pequeña figura de aquel hombre, que caminaba decidido balanceando la cartera
con movimientos marciales. Al instante fue devorado por la masa de viandantes y
se confundió en una amalgama de cuerpos, brazos, cabezas y piernas.
Al
pasar por el vestíbulo del hotel casi se olvidó de Hortensia. Estaba en la
recepción atendiendo efusivamente a un grupo de japoneses en pantalones cortos
a pesar de su avanzada edad. El único azafato que había le tendió la llave,
junto a una esquela con el mensaje de que había recibido una llamada a la una y
media y un imperioso «póngase en contacto con su superior». Inmediatamente se
dirigió al locutorio telefónico, pero no se decidió a descolgar. La llamada era
del comisario, que rara vez acudía a las oficinas por la tarde, pues siempre
decía que esas horas eran las de labor de campo, las de contacto con la
realidad, como si despreciara las interminables horas burocráticas de la
mañana, encerrado en su despacho atendiendo a las llamadas por él «relaciones
políticas». Además, no le apetecía lo más mínimo hablar con nadie. Le embargaba
una sensación rarísima. Se encontraba de mal talante, pero sin adivinar las
causas del malestar. Muy probablemente se trataba de desasosiego por no haberse
entregado con mayor contundencia a las investigaciones, por no haberse
esforzado, por no haber rendido en sus pesquisas. Aunque tampoco era una
cuestión de reproches, en ese sentido se animaba diciéndose que, fuera por lo
que fuera, esa habilidad suya de caer simpático a los testigos no la poseían
otros compañeros y esa cualidad le había proporcionado buenos resultados en
ocasiones. Con seguridad, esa percepción inusual procedía de la incertidumbre
de los datos obtenidos en la conversación con los dos profesores. ¿Le habían
dicho algo de interés o simplemente eran cotilleos de peluquería?
-AMAZON (España)
-AMAZON (EEUU)
-GOOGLE PLAY (formato electrónico)
-CASA DEL LIBRO
-LIBRERÍA DE LA U (Colombia)
-PERÚEBOOKS (formato electrónico)
-CÚSPIDE (Argentina)
Etc.
17.
Los asesinatos del amor
Cuando
al día siguiente abrió los ojos, lo primero que le llamó la atención fue
distinguir una luz limpia que se adentraba en la habitación. El sol había
despertado esa mañana sin las legañas nebulosas de los días de humedad. Corrió
los visillos y su alegría atmosférica se enturbió enseguida al descubrir un
gélido manto blanco sobre los tejados. El sol lucía, pero a esas horas la reina
climatológica era la omnipresente escarcha. En la calle los coches aparcados a
la intemperie estaban rebozados en rocío en espera del baño de luz y calor del
sol.
Un
tanto desanimado por la falsa impresión, Ambrosio se sentó en el lecho. Apoyó los
brazos en la rodilla y se sujetó con las dos manos la mamola. Por un momento
echó en falta su cama, su casa, su trabajo y a su esposa. ¿Para qué coños le
tenían que haber enviado a él a esa ciudad?
El
caso no le interesaba lo más mínimo, no porque la trama y los móviles no le
atrajeran profesionalmente, sino porque le sucedía lo mismo que al comisario
jefe, que no encontraba el hilo del que tirar para orientarse. La noche
anterior, al quedarse solo, le había entrado un ataque de desolación, ya que se
sentía impotente para llevar las riendas de la investigación. Llegó a pensar
que las pesquisas lo superaban y que, aunque estuviera toda su vida buscando, no
llegaría a descubrir las claves del crimen del diputado. En un primer momento
se ilusionó porque los dos profesores podían haber levantado la liebre; era
como una intuición, una corazonada de que por ahí había sustancia, pero, en
realidad, ¿qué le habían revelado? Nada, que el tal Eustaquio era un poco
calavera y que le gustaban en demasía las faldas… Aunque así fuera, aunque
realmente tuviera su importancia, las investigaciones en las que se mezclaban
asuntos de mujeres le ponían malo porque adquirían tintes sibilinos e
irracionales. Al ladrón que roba no se lo perdona, si bien se lo comprende y se
ve claramente cuáles fueron sus intenciones; al que, fruto del mono, pincha a
otro, se le pega un par de leches para despejarlo, mas, al final, se saca la
conclusión de que es un pobre hombre; el que mata a alguien es un criminal, sin
embargo, en el fondo, se piensa «¡qué cojones más grandes tiene, se lo ha
llevado por delante! Algo le habría hecho». Pero ¿quién puede comprender
racionalmente los delitos del amor? Si fuera el caso por esos derroteros, se
podía preparar.
Abrumado
por la incertidumbre y fatigado como solo se está cuando se visita una ciudad
desconocida para realizar una serie de gestiones que se salen de la rutina, el
policía se encerró en su cuarto sin ganas de nada. Cuando la noche anterior se
derrumbó en la cama, toda la fatiga acumulada del largo día se aposentó en sus
piernas, que se volvieron pesadas y perezosas. Su voluntad flojeaba y no tuvo
la suficiente fuerza para darse una ducha. «Un poquito más, solo otro rato
mientras me sale el cansancio», se dijo y cuando se quiso dar cuenta era tan
tarde que casi se le pasa la hora de cenar. Bajó no porque tuviera hambre, sino
por temor a que a medianoche se despertara con apetito. Y sin ducharse,
engañándose al posponerla hasta antes de meterse en la cama, se dirigió al
comedor como si fuera una obligación que debía cumplir puntualmente todos los
días. Sentado solo en una mesa, sin fijarse en el resto de los comensales,
despachó aceleradamente los platos para regresar cuanto antes a sus aposentos.
Nada más abrir la puerta de su habitación contempló la cama con la colcha
arrugada e, imantado por el mullido colchón, se dejó caer como si fuera un
árbol tronchado. Con un supremo arresto descolgó el auricular para comunicarse
con su esposa. Poco le pudo contar de su aventura salmantina, pues aún
permanecía enfadada y no cesó de lanzarle improperios por ser el hazmerreír de
la comisaría. Aguantó de nuevo estoicamente aquel chaparrón, procurando
cobijarse con escuetos monosílabos que por la distancia y las dificultades de
transmisión parecían provenir de las profundidades sinuosas del más misterioso
océano. Se desnudó sabiendo que sería la última tarea de la jornada y se
adentró en el mundo blanco de los sueños hasta que la luminosidad del amanecer
lo despertó.
Comprendía
que debía espabilarse, pero las fuerzas le flaqueaban. Habiendo dormido de un tirón,
aún tenía la sensación de no haber desterrado el cansancio de su cuerpo. La
suciedad y el olor corporal formaban parte de su pereza mental. Se encontraba
en el dulce limbo de la desgana y la apatía y estuvo luchando entre el sí y el
no a desnudarse e introducirse debajo del chorro ardiente de la ducha. Al
final, una voz recóndita, casi apagada, de su más clara conciencia le recordó
sus obligaciones profesionales, la conveniencia de clausurarlas prontamente y,
para ello, nada mejor que una ducha que despejara la modorra antes de meterse
de lleno en ellas.
En
el vestíbulo, al volver la mirada hacia la plaza porticada de la recepción
donde esperaba encontrar a su azafata favorita, se topó con la cabina
telefónica y recordó que debía ponerse en contacto con su jefe. Primero
desayunó, esperando que el efecto estimulante del café acabara de desterrar la
somnolencia, y luego llamó a su jefe:
—Diga.
Al habla el comisario Ataúlfo.
Ambrosio
no esperaba que directamente sonara el vozarrón de su superior y lo pilló
desprevenido.
—Soooy
Escaleras, jefe, desde Salamanca.
—¡Vaya!
¡Ya era hora, Escaleras! ¿Dónde coños te metes, que nos tienes dejados de la
mano de Dios? ¿Qué tal de titis hay por Salamanca? Venga, joder, no te cortes,
cuenta algo. Oye, antes de que se me olvide, que te pases lo antes posible por
la comisaría de allí… Sí, ya sé que te dije que te movieras a tu aire, pero
olvídate, no sé qué coños te querrán, pero algo tendrán que decirte. Bueno, ¿no
te cuentas nada? ¡Joder! ¡Ah! Otra cosa, ¿qué tal el hotel? ¿Estás a gusto? Si
ves que tal… te cambias a otro. Tú, Escaleras, a lo grande; no te cortes para
nada. Y no tengas prisa; el tiempo que necesites. Remueve bien la mierda por
allí, porque por aquí, chico, nada; pero nada de nada. Bueno, pues lo dicho, si
no necesitas de mí, te dejo, porque por aquí ya sabes que no falta que hacer. A
propósito, si te surge algo, tengo un conocido que vive en Salamanca del que no
me acordaba; es un teniente coronel destinado en Caballería. Así que, si te
encuentras en algún apuro, ponte en contacto con él con toda confianza, le
dices que vas de parte de Marrano Colorao. ¡Ya verás qué sorpresa le das!
¡Ale!, si no te cuentas más, te dejo. ¡Hasta pronto!
Cuando
se quiso percatar, del auricular provenía un pitido continuo y estridente.
Colgó y salió desconcertado. Aunque, bien mirado, el comisario le había dado
una orden que despejaba los momentos de vacilación. Por otra parte,
recapacitando sobre cómo se presentaba el caso, parecía inevitable ponerse en contacto
con Salamanca más pronto o más tarde y contar con su colaboración. Y lo que es
más importante, según veía el asunto y comprobando que su superior continuaba
escurriendo el bulto, lo más prudente era no tomar muchas iniciativas
particulares y adaptarse al lento aparato de la investigación oficial,
colectiva y anónima. Nada de protagonismo en una historia en la que llevaba
todas de perder. No iba a ser tan tonto como para cargarse con el muerto. ¿Qué
querían, que se pusiera a las órdenes de Salamanca? Fenomenal. Así él sería una
pequeña ruedecita de la maquinaria pesada de la Policía. Total, por mucho que
trabajase y se desviviese por el caso, al final los honores irían a recaer en
otros.
Al
abrirse la doble puerta automática del hotel y avanzar a la plataforma de las
escaleras, fue abofeteado por el viento gélido y cortante, mensajero del hielo.
Dudó si trasladarse a la comisaría en taxi, pero inmediatamente se sobrepuso al
miedo al frío y optó por dar un paseo. Además, le informaron de que las
dependencias policiales se encontraban a dos pasos de allí. Se dirigió al
primer lugar de referencia, la Gran Vía, la arteria central de la ciudad. El
inspector se admiraba de que la gente, aun haciendo tan malo y la hora
temprana, pululara por las calles con el afán y las prisas propias de las
hormigas en el estío. En los aledaños de la plaza Mayor se concentraba el
comercio de alimentos: la plaza de abastos, los pequeños puestos ambulantes de
hortalizas situados en el perímetro del edificio y los mercados de frutas en
las recónditas plazas. Los comercios todavía no habían abierto, pero el
trasiego era considerable. De los bares repletos de parroquianos salía la
humareda propia de un ambiente cargado de humo de tabaco y de los vapores de
los ardientes cafés que los clientes consumían para ahuyentar la humedad de las
entrañas. Escaleras se deleitaba con el espectáculo sorprendente del gentío, al
que veía alegre y sonriente, frotándose las manos para que estas reaccionaran,
abrigándose, dando saltos para desentumecer los pies, hablar con energía y
derramar vaho. Esa gente, con sus sencillas ocupaciones, le fascinaba hasta el
punto de sentir envidia.
La
Gran Vía, en cambio, era el símbolo de la laboriosidad ajada, estéril y
anónima. La circulación era densa e interrumpida por frecuentes semáforos que
regulaban el tráfico de manera anárquica. En esa calle se concentraba el mundo
oficial de los ministerios, del Gobierno Civil, de Correos, de los juzgados, de
los bancos… y, por supuesto, allí, de espaldas al edificio postal, se hallaba
la comisaría.
Al
entrar se llevó una sorpresa morrocotuda. Sin saber muy bien por qué, esperaba
encontrar unas dependencias semejantes a las de Madrid, de tal forma que,
cuando contempló las paredes descoloridas con desollones, los muebles ancianos,
los suelos marrones y rodapiés caídos, en la penumbra creada por una solitaria
bombilla de 60 vatios, se pasmó de las condiciones tan deprimentes en las que
trabajaban otros colegas. Ese aire de decrepitud se podía también sentir en los
mismos compañeros. Eran mayores y en su cara se reflejaba el deseo de la pronta
jubilación. La gallardía de ánimo y la pulcritud del atuendo habían ido poco a
poco desapareciendo a medida que sumaban años de antigüedad. A su edad, no se
inmutaban por nada ni aparentaban modales educados en su servicio al público.
En tanto que Escaleras se presentaba al que estaba de guardia, este no hizo
ademán de sacar la mano del bolsillo ni de tirar el cigarro que insolentemente
fumaba mientras la metralleta le colgaba del cuello como si fuera la guitarra
de un músico de la tuna.
—¡Vaya!
¡Vaya! Así que vienes de Madrid. Seguro que te mandan por lo del diputado. ¿A
qué sí? Ves. Ya lo decía yo. Bueno, ¿y qué tal por la capital del Estado?
Hasta
entonces Escaleras nunca había visto plasmado el aburrimiento y las ganas de
plática en una cara como la de ese buen hombre. Algo en su interior lo previno.
Si no cortaba rápidamente esa conversación, lo enredaría hasta que concluyera
su turno. Menos mal que la fortuna se alió con él y fue rescatado del
precipicio de un coloquio eterno.
—¿No
serás tú Escaleras? ¿Ambrosio Escaleras Arriba?
18.
La cotorra
Desde
que había llegado a Salamanca, Escaleras había advertido que era manejado como
un muñeco de guiñol. Los acontecimientos se encadenaban en una rueda que giraba
independiente de los impulsos o frenazos, ambos escasos, que se atrevía a
aportar al devenir. Sin querer se vio arrastrado —eso sí, de manera cortés—,
agarrado cariñosamente del brazo por el colega desconocido hasta la barra de
otro nuevo bar.
—¡Tienes
suerte de que te haya liberado pronto de las garras de «la cotorra»! Si
hubieras permanecido, aunque solo hubieran sido diez minutos más, el dolor de
coco que habrías pillado habría sido cojonudo —le dijo su interlocutor a manera
de descargo para explicar la actitud tan firme con la que lo había apartado del
parlanchín.
El
bar de la comisaría era una estancia pequeña, a todas luces habilitada para ese
menester de manera improvisada y con una atmósfera densa y cargante. A esas
horas apenas si se podía respirar. La camarera, que afanosamente se agitaba al
otro lado del mostrador, preparaba los bocadillos del almuerzo. De sus sartenes
emergía un humo negro que el rudimentario extractor era incapaz de absorber y
que hacía que se esparciera por todo el recinto. A ese olor a fritanga se
añadía la humareda de los empedernidos fumadores que empuñaban un manojo de
cartas. La mujer, a pesar del frenesí de sus movimientos y de la prisa,
encontraba hueco para dar caladas de un Camel que depositaba en un platillo de
café a modo de cenicero colocado en una esquina de la barra. Cuando advertía
que necesitaba introducirse una bocanada de humo, corría hacia el improvisado
recipiente con la cara desencajada, como si se regañara a sí misma por ser tan
despistada al permitir que el cigarrillo se consumiera solo. Para contribuir a
esa febril operación, se marcaba un ritmo trepidante con
la música estruendosa y chirriante de un radiocasete que emitía a todo
volumen música bakalao.
—¡Perdona,
chico, que no me haya presentado, pero como nuestro encuentro ha sido así tan…,
no sé cómo decirte, tan… de sopetón!
Se
trataba de alguien al que le calculaba una edad muy parecida a la suya. Su cara
estaba cubierta con una frondosa barba negra. Se notaba que era un ser
chispeante y alegre. Su mirada era fija y sincera, con una sinceridad quizá
provocativa. De estatura alta —superaba con creces a la suya—, era, en cambio,
de constitución más bien endeble, por lo menos aparentemente, aunque daba la
sensación de que era un manojo de nervios. Hubo un detalle inquietante en su
fisonomía que el inspector no logró aceptar de manera natural. Consistía en un
bulto enorme, como si fuera un quiste sebáceo, que se situaba de forma
prominente en medio de la frente. Cuando lo miraba fijamente a la cara se
sentía arrastrado de forma irrefrenable a observar el tótem seboso y no atender
a lo que le decía. Incluso se ruborizaba porque pensaba que su interlocutor se estaría
dando cuenta de la contemplación irremisible causada por su protuberancia. No
lo podía remediar y le sucedía con mucha frecuencia cuando veía algo anómalo o
extraño en el rostro de la gente. Los bizcos lo hipnotizaban; a los peludos,
les observaba los pelos demasiado largos que sobresalían de sus fosas nasales; con
los que tenían berretes, su mirada se concentraba en las comisuras de los
labios sucios… Por más noble y caritativa intención que adoptara para no posar
su vista en esos pequeños defectos tan llamativos, no lograba cumplir su
propósito. Menos mal que el policía salmantino no aparentaba molestarse por su actitud
insolente.
—No
te he dicho mi nombre, ¿no? Todo el mundo me llama Chomín. Y tú has venido de
la capital para indagar en el asunto del diputado, ¿no es así? Bueno, pues para
que lo sepas me han encargado que te acompañe mientras duren tus pesquisas en
la ciudad y me ponga a tu servicio para lo que desees. No pienses mal. No hay,
en absoluto, resquemores ni desconfianzas hacia Madrid. Más bien lo contrario,
nos parece cojonudo que vosotros arriméis el hombro. Sinceramente, creemos que
os podemos echar una mano en esta investigación, aunque solo sea, como es mi
caso, para servir de cicerone y acompañarte.
Ambrosio
no sabía qué pensar del sujeto. Le extrañaba la punzante sinceridad con la que
se expresaba el tal Chomín, su tono descarado y hasta casi insolente de
ofrecerse. Quizá no era más que un tío de esos echados para adelante que
afrontan la vida sin apartar ni bajar la vista un instante. Sin embargo, no se
sentía muy confiado. Ante él, Escaleras temía que su timidez, su desconcierto y
su falta de iniciativa irían en aumento. Como tampoco dependía de él aceptar o
rechazar su compañía, poco más se pudo plantear.
—No
sé si quieres hablar con el comisario… Si no tienes nada que decirle, no es
necesario que te entrevistes con él. Y yo, por mi parte, estoy a tu completa
disposición para lo que gustes.
Ambrosio
no juzgaba muy adecuado comenzar a trabajar con alguien sin haber entablado una
conversación cordial y no meramente profesional; necesitaba marcar unas
coordenadas más o menos esenciales sobre la idiosincrasia de su acompañante y
colega. Así, iniciaron un trivial coloquio sobre aspectos relacionados con los
servicios prestados por ambos y la antigüedad en el Cuerpo. Pronto Chomín
ocultó su poblada barba tras la humareda más o menos continua de los sucesivos
Fortunas que se fumó mientras degustaban el café. En esa faceta de su
personalidad, Escaleras observó que la sinceridad y la firmeza de su
interlocutor se veía truncada en una serie de evasivas y de respuestas
inconcretas que reafirmaron al madrileño en la idea de que el salmantino se
plegaba y guardaba sus asuntos íntimos en un caparazón inexpugnable. El
detective se sentía grotesco en esa situación. Él, que era habitualmente
comedido al mostrar alguna información de su esfera privada, se hallaba ante
ese personaje exponiendo con claridad y sin titubeos sus antecedentes
personales, que rara vez aireaba. No lo conseguía comprender. Cuanto más
hablaba él, el otro, callando como un zorro y mostrando un interés inaudito, no
soltaba prenda. Hasta que llegó un punto en que el ridículo lo inundó por
completo y paró de hablar. Repuesto de la sordidez, recapituló los escuetos
datos aportados por Chomín: aunque parecía joven, llevaba más tiempo de
servicio que él y hacía tan solo dos años que lo habían destinado a la ciudad
charra. Y nada más.
—Por
mí cuando quieras nos vamos. Por cierto, ¿qué planes tenías para hoy? —le
preguntó, deseando fijar un programa para evitar el tedio de una conversación
vana.
—No
había planeado nada en concreto. Ayer acabé rendido de la jornada y esta mañana
me he venido directamente aquí y no me ha dado tiempo a pensar; incluso
esperaba con la visita a la comisaría alguna aclaración de la investigación y
de mi misión en Salamanca, pero veo que todo sigue igual y que no ha variado un
ápice el asunto —dijo Ambrosio Escaleras con dolor al comprobar la impotencia y
la desorientación de su investigación.
—Mira,
si quieres ponemos las cosas en orden y tratamos de clarificar en lo posible la
cuestión, pero a poder ser fuera de aquí. Este olor, esta música y este aire no
hay quién lo aguante. ¿Por qué no vamos a un sitio más tranquilo donde podamos
hablar a gusto?
El
bar más tranquilo al que se refería era una soberbia cafetería o pub que
se encontraba en la misma plaza Mayor. No recordaba con exactitud cómo la había
denominado, mas era un término italiano: Novelti o Noventi. Le pareció un
vocablo cursi, como un lugar de reunión de maricas, pero, siendo del gusto del
guía, no puso ningún reparo.
En
esos momentos, aquel lugar parecía una encrucijada. Los viandantes la cruzaban
azorados, tapándose hasta el cuello con las prendas de abrigo. El bar disponía
de una terraza que se extendía sobre la enlosada plaza, en una esquina de esta.
En ese instante, no había ningún cliente, si bien Chomín le aseguró que, a eso
de mediodía, cuando recibía los rayos de sol, el sitio se ponía de bote en bote
de guiris. En cambio, en el interior había una heterogénea fauna de especímenes
que se repartían a lo largo de su acolchada barra y en las mesas de té
alineadas junto a las ventanas que daban a la calle. Ambrosio se quedó admirado
de la gran afluencia de personal a esas horas intempestivas. Observó con
detalle a los individuos, mientras el barman, agobiado por las demandas de los
consumidores, se acercaba hasta ellos. De pie, ocupando el mostrador y formando
pequeños corrillos, aunque también había algún solitario, se observaban hombres
trajeados que el inspector no tuvo dificultad en identificar como abogados
jóvenes, obligados a alternar a cualquier hora para captar futuros clientes o
consultar las dudas más insalvables de los casos que llevaban a compañeros más
avezados. Se mostraban sonrientes con su cara limpia y recién afeitada,
enfundados en unos trajes pulcros y excesivamente elegantes para alguien tan
joven como ellos. Estaban pendientes de cualquier movimiento o estrategia que
se produjera a su alrededor, como si temieran una emboscada a su espalda en el
momento menos oportuno. No reparaban en invitaciones con tal de enseñar
billetes de cinco mil pesetas para abonar las consumiciones que iba sirviendo
el camarero, porque sabían que eso era una factura que debían soportar para
darse prestigio y sobre todo mostrar solvencia entre su clientela. Saludaban a
los que llegaban con tal afectuosidad que parecería a los ojos de un extraño
que no se veían hacía mil mundos, y a los que se marchaban los despedían con el
dolor propio de quienes se van para no volver en mucho tiempo.
El
diligente y trabajador mozo les ofreció rápidamente dos cafés, a pesar del
jaleo. Por un momento, Escaleras se vio obligado a suspender su observación del
personal. El policía salmantino lo exhortaba para que le contara en qué punto
se encontraban sus investigaciones. Ambrosio no mostraba el menor deseo de
comunicarse con nadie. Desde lo más profundo de su ser emergía semejante apatía
y falta de fe en sus palabras que no pudo por menos que lanzar unos mensajes
incoherentes e inconclusos. Probablemente la dejadez de su comunicación verbal
provenía de la inseguridad de los datos recopilados en el poco tiempo pasado en
la ciudad, aunque también influía el ambiente del local en el que se hallaban y
el prurito de contemplar con suma curiosidad a los clientes que se situaban a
su alrededor. Sin embargo, el atribulado agente de la ley sabía que esas eran
unas circunstancias concretas y superficiales; sin embargo, esos momentos de
imprecisión, de divagar, de no ser capaz de concentrarse en lo que llevaba
entre manos se repetían con demasiada frecuencia. Su interés se diluía, se
expandía como si se derramara un vaso de agua en una superficie. A veces,
intentaba recoger y reunir otra vez esa pequeña masa líquida, pero se le
escurría entre los dedos.
Por
su parte, Chomín no se preocupó en demasía de los escasos datos ofrecidos por
el madrileño, quizá porque él mismo era de idéntico proceder en situaciones
similares. No puso mala cara. Simplemente pensó que en otra ocasión ya se lo
contaría con más detalle, aunque tampoco se hizo muchas ilusiones; tal vez
fuera verdad que sus investigaciones habían avanzado muy poco.
El
barbudo policía agarró el paquete de tabaco para prender un nuevo cigarrillo y,
a partir de ese momento, ambos se tomaron el café sin hablar ni prestarse
atención el uno al otro.
19.
Las caballerizas
Al
personal que se sentaba en las mesas situadas estratégicamente en el lateral de
los grandes ventanales —a través de los cuales se controlaba el deambular de
los transeúntes por la rúa— no le importaban para nada los clientes que
permanecían de pie. Los que estaban sentados sentían más curiosidad e interés
en sus pláticas o en el movimiento de peatones que en lo que se murmuraba a su
lado. El grupo de los que se encontraban sentados estaba formado principalmente
por dos variedades de clientes: estudiantes patrios, cuyo principal objetivo
era, más que ir aprobando los cursos, ligar con cuantas más extranjeras mejor;
y americanas que deseaban conocer a españoles para disfrutar del año de
libertad y placer que les proporcionaba su estancia en España y, además,
realizar intercambio de conversación. Sabían ambas agrupaciones que aún no era
la ocasión oportuna para esos flirteos, pero su impaciencia, disimulada con
ardides banales como leer La Gaceta Regional o El Adelanto
o repasar unos menesterosos apuntes, les hacía adelantarse nerviosamente a la
hora a partir de la cual se daban cita los asiduos de la alocada noche
salmantina, cuyo primer rito en la nueva jornada consistía en tomar sobre las
doce de la mañana el vermut o la primera copa en la terraza del Novelty.
El
servicio del café había sido retirado con discreción por el diligente camarero
y ellos permanecían invariablemente callados, observando el local y a las
gentes que se movían a su alrededor, sin adoptar una resolución que los moviera
a iniciar la jornada de trabajo.
Volviendo
a los pocos datos que le había facilitado, una vez que salió del torbellino de
su ensimismamiento, Escaleras regresó al asunto que traían entre manos.
—No
te he comentado algo que quizá carezca de importancia. Yo, por lo menos, no se
la di ayer, pero pensando, y como tampoco tenemos otro cabo al que agarrarnos,
podíamos comenzar por ahí.
—A
ver, cuenta —lo animó Chomín, que se interesó en las palabras de su colega, no tanto
porque tuvieran su importancia, sino porque se alegró de volver a tener delante
a una persona comunicativa.
—Tal
vez poseas tú más información sobre esto que te voy a contar; con todo, me
imagino que puede ser un rastro por explorar. Me refiero a que, según me
dijeron dos de sus compañeros a los que interrogué, al diputado le gustaban en
demasía las faldas. Me llegaron a afirmar que, si continuaba impartiendo clases
en la facultad a pesar de su apretada agenda era porque por allí ligaba mucho
con sus alumnas.
Escaleras
observó que Chomín se impacientaba mientras él hablaba, deseando que terminara
su intervención o como si lo que le relataba fuera algo de sobra conocido para
él.
—No
me extraña lo más mínimo que por ahí haya sustancia interesante. Es un filón
que hay que explotar. Y, si me lo permites, tampoco estaría de más tocar algo
su actividad política. Nunca se sabe por dónde puede saltar la liebre.
—Sí,
me parece genial —contestó Escaleras, que también había planeado buscar alguna
pista por esa faceta del finado.
Los
ojos de ambos policías mostraron un rayo de luz y en sus rostros se reflejó una
mueca de alegría, no en sí porque confiaran mucho en sus líneas de
investigación, sino porque, por lo menos, se señalaban nítidamente los pasos
que debían comenzar a dar esa mañana.
—No
nos será muy difícil saber los nombres de las chicas con las que ha estado
liado últimamente —afirmó con resolución el inspector local.
Abonó
Escaleras la consumición, que le pareció bastante cara, y preguntó cómo podían
unos míseros estudiantes frecuentar un local tan selecto. Chomín le respondió
que la vida de muchos universitarios era milagrosa, en cuanto que era
inexplicable de dónde sacaban la guita suficiente para el sustento diario y el
consumo permanente de cervezas en los bares.
—Mira,
si no te importa vamos a ir a visitar a un colega, un chivato, a ver qué nos
puede contar del asunto —le propuso Chomín cuando iniciaban la retirada de la
barra.
Montaron
en un Peugeot 205 camuflado, blanco, casi nuevo, que estaba aparcado en las
inmediaciones de la plaza Mayor, pero Escaleras no se acababa de situar en esa
ciudad. Buscaba con anhelo alguna referencia que le permitiera orientarse para
el futuro, mas las callejuelas, las tiendas y los bares le parecían iguales.
El
salmantino callejeaba como si conducir fuera un juego. Por la forma de mover el
volante con alegría, por las miradas de pillo que lanzaba a otros conductores,
por las triquiñuelas que se inventaba para superar a los demás vehículos o
colarse en un hueco imprevisible y por los comentarios continuos de sus
maniobras se podía comprobar que le encantaba manejar un coche.
—Creo
que esto me suena. ¿No se va por esta calle a la estación de autobuses? —Escaleras
abrió la boca para no dar la impresión de una actitud llamativamente
silenciosa.
—No,
esa es la paralela; queda a la izquierda. Subimos por la calle Villamayor —le
aclaró el fitipaldi con la misma velocidad de vértigo con la que conducía.
Aparcó
como una exhalación. Casi sin darse cuenta Escaleras, el coche se colocó
paralelo a otro ya estacionado, y con una maniobra precisa y rauda las ruedas
quedaron acariciando el bordillo. Al cerrar la puerta, se le notó la nítida
satisfacción del que está contento porque le ha salido bien una tarea.
—No
sé si estará este julandrón en casa —insinuó el barbudo policía, mientras
bajaba sin esperar al otro las escaleras que daban a una calle, en un nivel
inferior de donde habían aparcado.
Se
trataba de unos pisos elegantes y espaciosos, con una limpia fachada de piedra
color marrón amarillento, como la arcilla, procedente de las canteras de
Villamayor. Presionó en un nido de teclas marcadas por las etiquetas con la
numeración de cada una de las viviendas; inmediatamente se oyó el ruido que
aflojaba el pestillo y permitía franquear la catedralicia puerta del lujoso
portal. En él abundaba el mármol reluciente, los espejos inmaculados y las
alfombras imperiales. Parapetado en un mostrador de madera noble, coronado con
una gorra de plato y ataviado con un uniforme gris ceñido hasta el cuello con
botones dorados, un conserje amenazador, cual perro taciturno, los miraba
calibrando la calaña de los intrusos. Se levantó y se estiró el levitón, saliendo
al paso de los visitantes con afán de oler sus intenciones y juzgar si eran de
fiar o no.
—¿A
qué piso van ustedes? —se dirigió a ellos, situándose en mitad de su camino.
—Al
5º D —respondió Chomín secamente y sin interrumpir su marcha hasta el ascensor.
Ante
la decisión y la seguridad de los visitantes, el portero reaccionó servilmente
y con muchos reflejos al adelantarse con una agilidad sorprendente para la
envergadura de su cuerpo a abrir la puerta del elevador y marcar él mismo el
destino y despedirlos con la leve deferencia de intentar retirar la gorra de su
cabeza.
Los
abrió un joven en pijama. Antes de mirarlos, se restregó varias veces los ojos
para borrar las imágenes nebulosas y confusas de las dos personas que se
apoyaban en el marco de la puerta. Se caló unas gafas y se mesó el pelo hacia
atrás, igual que si se atusara o como si en ese momento de mayor claridad
mental se acordara de que usualmente, nada más levantarse de la cama, sus
cabellos estaban alborotados.
—¿No
está Chus? —le preguntó Chomín cuando consideró que se había despejado algo.
Ambrosio
no sabía muy bien qué tipo de relación mantenía el otro policía con los
inquilinos de esa vivienda, pero lo que sí le quedó muy claro es que se
conocían y que no se mostraban mucha simpatía. El otro se dio media vuelta sin
invitarlos a pasar, desapareciendo de la vista de los policías al formar el
pasillo un ángulo recto. Oyeron golpes suaves en una puerta. Luego llamó por el
nombre a su compañero de piso y, como tampoco contestaba, se oyó el chirrido de
unos goznes desengrasados.
—No
está —anunció cuando regresó arrastrando los pies por el parqué—. Creo recordar
que hoy tenía un examen a las diez.
—No
importa. Le comentas que he venido y que me llame por teléfono lo antes
posible.
Chomín
se dio media vuelta sin pronunciar ninguna fórmula de despedida. Escaleras, por
cortesía, aunque con mucha timidez, levantó de lado la mejilla para despedirse.
El
charro se introdujo en silencio en el Peugeot, demostrando que no le había
sentado muy bien que su amigo no se hallara en casa. Condujo de nuevo de forma
violenta, aunque alardeando de seguridad y control. El madrileño, no obstante,
era incapaz de relajarse en el asiento y se sobresaltaba cada vez que el coche
giraba con demasiada velocidad o cuando frenaba bruscamente. Al apagar el
motor, respiró con alivio, no pudiendo disimular el miedo congestionado en sus
ojos.
—Vamos
a ver si encontramos a este julandrón por aquí —exclamó Chomín como exabrupto, más
que para explicar al madrileño su conducta.
Escaleras
no conocía esa parte antigua de la ciudad; había viajado más atento a su
seguridad que fijándose en las calles por las que circulaban. Por el trasiego
de carpetas, libros y mochilas, supuso que allí se ubicaría alguna facultad. Desembocaron
de inmediato en la plaza donde se levantaba la majestuosa catedral: allí sí que
había un hervidero de estudiantes.
—Vamos
a tomar algo a un bar que es muy típico, el bar de la Facultad de Letras, al que
llaman «las caballerizas» porque sirvió de establo para los caballos de los
catedráticos de la universidad.
Al
entrar, Escaleras no vio nada, pues lo que predominaba era la oscuridad más
absoluta. Tuvieron que pasar unos instantes para que su vista descubriera unas
pequeñas luces que le mostraron al instante el lugar abovedado. Y el comentario
sincero que le soltó a su anfitrión fue que más le parecía una bodega que un
establo. El bar, se asemejara a una o a lo otro, era pintoresco y visita
obligada de los estudiantes extranjeros que buscaban el tipismo de las universidades
europeas.
—Pídeme
un café —le ordenó Chomín, mostrando cierto nerviosismo—. Voy a dar una vuelta
por arriba a ver si encuentro a este. Ya te aclararé todo esto ahora cuando
baje.
Y
sin dar más explicaciones, desapareció. Ambrosio se quedó perplejo: las
personas que tan pronto eran simpáticas y dicharacheras como taciturnas y
ensimismadas le sacaban de sus casillas. Resulta que él, que era el que se
suponía que había de dar las órdenes, se veía arrastrado por las decisiones de
su lazarillo, que debía limitarse a ser su conductor, como mero taxista.
Además, era tan engreído que no era capaz de consultarlo o comentarle sus
intenciones. Lo llevaba a un sitio desconocido, lo dejaba allí en el bar y el
caradura desaparecía a buscar a un tipo que vete a saber quién era.
20.
Los chivatos
El
chico que atendía en la barra se entretenía consultando la pila de discos y
cintas de una estantería. Miraba sus carátulas buscando quizá alguna canción en
particular. Se agachaba y recorría la colección de vinilos como si acariciara
el fuelle de un acordeón. Entre tanto, Ambrosio Escaleras lo vigilaba atento,
para que, cuando se diera la vuelta, lo descubriera, pero el larguirucho
muchacho continuaba absorto en su misteriosa búsqueda musical. El policía
sentía cómo iba desazonándose. No era de esos que inmediatamente arman bulla en
los bares cuando no sirven como es debido; sin embargo, le sacaba de quicio que
el camarero no lo atendiera rápido y que, a la hora de pagar, no le cobraran al
pedir la cuenta. Ahora bien, una cuestión la tenía muy clara: no había peor
solución en esas situaciones que enfrentarse al barman. Lo único que lograba
era un enfado que le enturbiaba la sangre y que el café no le sentara bien. Por
eso, armado de toda la paciencia que Dios le había dado, se recostó en la
barra, esperando con resignación a que el chaval acabara de poner la música
deseada.
Su
mirada vagaba de mesa en mesa, entreteniéndose con la actividad de cada una de
ellas, hasta que alguien se acercó y le tocó en el brazo, seguramente para
rescatarlo de las nubes lejanas del ensimismamiento. Ambrosio volvió la cara
hacia el lado donde se había producido el estímulo y se azoró —algo que le habría
dejado en evidencia si hubiera habido más luz— al contemplar a un palmo de sus
narices a una guapísima chica que, con un cigarro en la boca, hacía gestos de
chiscar con las manos. Fruto de su aturdimiento, se palpó los bolsillos de los
pantalones e hizo un gesto con los brazos abiertos para indicarle que lo
sentía. La fumadora anónima le sonrió y se marchó. Mientras se alejaba observó
con disimulo la gentil y tallada figura de la estudiante, que se fue a sentar a
una mesa en la que había un libro abierto.
Estaba
leyendo en la penumbra del local el periódico provincial cuando regresó Chomín.
Este buscó infructuosamente su café e interrogó con la mirada a Escaleras.
—No,
si todavía no me ha servido. Lleva ahí media hora liado con el aparato de
música y no se ha dado la vuelta a ver qué sucede con los clientes.
La
figura espigada del policía barbudo se hizo más insólita en el establecimiento
y consiguió llamar la atención del camarero.
—Dos
con leche —le ordenó tajantemente.
Encendió
un Fortuna y depositó el paquete y el encendedor encima de la tarima de madera.
Derrumbó su cuerpo sobre esta, se apoyó en un codo y
dio una bocanada de humo, exhalándolo con gran alivio y placer.
—Pues
ya está. Ahora solo falta que este memo se entere un poco del asunto. Creo que
no tardará, porque lo que tiene de bueno es que es un eficaz gazpachero, como
buen pueblano.
Escaleras
no se atrevía a intervenir y solicitar que fuera un poco más claro en sus
explicaciones, porque le atemorizaba parecer un idiota que no se enteraba de
nada. Sin embargo, Chomín se dignó a pormenorizar los trámites que había llevado
a cabo en su pequeña ausencia.
—Chus
está matriculado aquí, en Filosofía y Letras. Sí, hombre; si acabamos de venir
de su casa… Este muchacho nos puede proporcionar información de las andanzas
del catedrático. Aunque no estudia allá arriba, este se conoce a todo quisque.
Me ha dicho que esta noche me dará algún dato y los nombres de las chicas con
las que el diputado se ha relacionado.
Escaleras
procuró mantener la expresión más aséptica posible, como si estas explicaciones
estuvieran de sobra o fueran obvias. Ahora era él quien mantenía una actitud
retraída y escéptica.
—Para
que lo entiendas de una vez: es un chivato, un chivato que trabaja para
nosotros.
El
dominio facial que con sumo esfuerzo trataba de controlar el policía madrileño
se derrumbó sin remedio. Se sentía como un aficionado o como un investigador de
agencia matrimonial ante un maestro en las artes detectivescas.
—¡Ah!
¿Pero aún tenéis a gente como esta trabajando para vosotros?
Ahora
la sorpresa se la llevó el salmantino.
—¡Pues
claro! Y más que antes, si me apuras. Los conflictos políticos y sociales desaparecieron
hace años, pero la Universidad siempre es un foco que no podemos abandonar por
muchas razones. No es que haya demasiados problemas ni delitos de relumbre, pero
es un lugar de donde salen grandes eminencias y personajes ilustres a los que
es preciso mimar y observar, entre comillas. Y la información es esencial para
controlar y mantener el poder. Esto lo ha traído la política. La policía hoy
día está destinada más a vigilar y proteger a la clase dirigente que a combatir
a los malhechores.
Ambrosio
se admiró de las opiniones de Chomín. No se creía a pies juntillas todo lo que
aseguraba, pero tampoco le extrañaba. Él era un policía cabal; de esos de porra
y pistola, más que de los de micrófonos ocultos y escuchas ilegales. Para él la
misión de la policía era muy clara y sencilla: perseguir a aquellos cuya
profesión era el mal. Los otros servicios prestados por el cuerpo no le
interesaban bajo ningún concepto; incluso, aun siendo muy respetuoso, no los
consideraba honrosos. Su función era diáfana: alguien había matado a una
persona, a un diputado en esa ocasión, pues bien, él buscaba al asesino para
encarcelarlo. En el fondo, eso era con lo que disfrutaba y lo que le había
gustado toda su vida: jugar a policías y ladrones, como enredaba de niño. Y su
vocación por representar el papel de gendarme le seguía gustando. Prefería
correr detrás a correr delante.
—¿Dónde
reclutáis a los chivatos? —preguntó inocentemente.
Chomín
no sabía muy bien de qué iba el inspector al que le habían ordenado acompañar.
¿Cómo podía ser que un policía formulara semejante pregunta? Le producía
idéntica impresión y sorpresa que las cuestiones que planteaban los escolares
en las visitas a las instalaciones policiales, en las jornadas de puertas abiertas
que la institución celebraba anualmente.
—Es
muy sencillo. Si abundan a mogollón… Por ejemplo, este, el tal Chus, es un
ladronzuelo de librerías, mejor dicho, lo era; ahora se ha corregido. Entras en
su habitación y las paredes están repletas de estanterías de libros. ¡Pues no
creas que ha comprado ni uno! ¡Todos los ha mangado! Especialmente, en la librería
Cervantes, una muy grande que está al lado de la plaza. Hasta que un día lo
pillaron los dependientes y lo denunciaron. Por supuesto, desde entonces no ha
vuelto a chorizar. Aparte de corregirlo de esa fea manía, lo hemos ganado para
la causa policial. Este buen Chus es hijo de un conocido dentista de Toledo. El
chaval, cuando se le iba a fichar en el departamento de identificación, se vino
abajo porque comprobó que todo aquello iba muy en serio. Se imaginaría que iba
a entrar en chirona o vete tú a saber qué. De todas las maneras, lo que más
miedo le daba era que se enterara su familia, su padre, especialmente; le debe
de tener pánico… Nosotros lo observamos, vimos a un chico majo, despierto y
vivaz y creímos que nos podía servir de soplón. Le comimos el tarro en dos
minutos. Y ahí lo tienes: trabaja bien. De vez en cuando le damos alguna
prebenda para agradecer sus servicios; nada, una piltrafa; nos sale gratis.
Escaleras
procuraba ofrecer una expresión tranquila y despejada, sin embargo, sus músculos
faciales se contraían dibujando una mueca de fastidio y de asco ante los
métodos de sus compañeros salmantinos.
—A
otros los pescamos por gamberros o borrachos… Por aquí la marcha es descomunal
y los chavales, que hasta hace dos días no se separaban de la falda de su
madre, cuando llegan a Salamanca se desmadran de manera bastante incontrolada.
Mucha priva y muchos canutos andan corriendo por todos los lados y, luego, las
consecuencias se pagan. La verdad es que no suelen ser sucesos significativos,
pero a algunos de estos pardillos los cazamos y les damos un susto por si nos
pueden servir en algún momento… El último fue un zamorano que estudia Derecho.
Por lo visto tuvo un examen de esos monstruosos, que llevan cinco mil folios de
materia, y para celebrar o desahogarse de lo mal que lo había pasado los días
previos se agarró una moña de muy señor mío. Estuvo de juerga desde el mediodía
que salió de la prueba hasta la madrugada. Yo no sé qué coños haría para romper
la puerta y los cristales del portal del bloque donde vivía, pero no terminó
ahí la hazaña del borrachín. En vez de subir a su piso, se equivocó y se bajó
del ascensor dos plantas antes. Intentó abrir la puerta que consideraba suya
con la llave y no pudo, claro. Llamó al timbre durante media hora porque pensó
que sus compañeros estaban de broma y no le querían abrir. En esa vivienda
vivían una madre y una hija de catorce años que no sé qué rollos de intimidación
habían sufrido hacía poco… Se asustaron porque creían que iba a derribar la
puerta y a violarlas y nos llamaron. Bueno, imagínate el jaleo que se formó… —Chomín,
con una veloz y viva mirada, se dio la vuelta para comprobar que no hubiera
nadie demasiado cerca de su posición y luego, bajando el tono de voz, como si
fuera a revelar un secreto, continuó—: Y quizá te sorprendas más si te digo que
hasta muchos profesores están a nuestro servicio, aunque esté mal comentarlo en
este lugar.
Escaleras
se acercó todo lo que pudo a la boca del confesor y trató de expresar con su
mirada la confianza oportuna para que el otro soltara el secreto sin ningún
temor.
—Salamanca,
aunque parezca mentira, es una ciudad donde existe mucho vicio y corrupción y
este ambiente llega hasta la misma médula de la universidad. Si yo te contara
con detenimiento, te quedarías alucinado. Por ahora, con decirte que alguno de
los profesores está inmerso en el mundo de la droga te será suficiente. Una vez
que están dentro, con tal de ofrecerles una pizca de polvo, son capaces de
todo. Claro que también se los puede conminar mediante otros medios más
severos, aunque casi nunca es necesario llegar a tales extremos, porque en el
fondo son personas muy razonables y tienen miedo de perder su reputación…
Hacía
rato que habían acabado los cafés y Chomín apagó el cigarro en un cenicero,
como señal de que no le apetecía continuar hablando de ese tema y de que la
visita al bar de la facultad había concluido.
—Te
será fácil comprender que, teniendo a toda esta gente controlada, tanto
estudiantes como profesores, la Universidad sea un coto en orden que no ofrece
quebraderos de cabeza a nadie —dijo a modo de conclusión.
-AMAZON (España)
-AMAZON (EEUU)
-GOOGLE PLAY (formato electrónico)
-CASA DEL LIBRO
-LIBRERÍA DE LA U (Colombia)
-PERÚEBOOKS (formato electrónico)
-CÚSPIDE (Argentina)
Etc.
21.
La sede provincial del PSOE
La
mañana se desperezaba lentamente en esa ciudad del centro de la península. Las
nubes, cuando no las nieblas, la arropaban en una asfixiante sensación de
enmohecimiento. El aire era irrespirable y el menor esfuerzo físico exigía
captar a bocanadas el oxígeno. La desidia y el aburrimiento, tanto como la
niebla y la humedad, caían del mismo modo que una losa sobre las empresas que
sus habitantes intentaban sacar adelante. Salamanca era una localidad
chorreante, gris y oscura esos días. Estos condicionantes atmosféricos afectan
tanto al cuerpo como a la mente: no hay espíritu de lucha. En cambio, se
defiende el modus vivendi devenido de las rentas de los bienes pasivos.
Con poco se vive: no hay ni se crean grandes necesidades. El transcurrir diario
es el gran aliado; no hay prisas. Dichas impresiones, para un originario de la
ciudad, serían consideradas apreciaciones pintorescas de turista extranjero del
siglo xix al que no habría que
criticar, sino más bien agradecer por las molestias que se había tomado para
venir desde tan lejos a contemplar algo tan sencillo y corriente como era su
forma de vivir, por lo cual se mostrarían simpáticos y afectuosos con él, pero al
mismo tiempo, en su fuero interno, considerarían al autor de esas notas descriptivas
una persona un poco tocada de la cabeza.
Para
Chomín, por las horas que corrían, que se aproximaban a las doce, era el
momento más oportuno para tomarse unas cañas. Con un poco que jarrearan se les haría
la hora de comer y la mañana habría concluido. Si hubiera estado de servicio
con otro colega de la comisaría, no habría dudado proponérselo, pero con el
madrileño titubeaba, porque no sabía qué costumbres se regían en la capital.
—¿Por
dónde seguimos? —le interrogó muy bajito como si fuera una pregunta absurda,
porque no iba a aceptar sugerencia alguna.
Ambrosio
Escaleras, buen observador de los menores temblores anímicos de sus
interlocutores que reflejaran sus intenciones y deseos, no prestó la debida
atención a esas vibraciones secretas. Consideraba que el policía salmantino le
había comido terreno en la dirección de las investigaciones y que era el
momento oportuno para dar un relevo y situarse en cabeza de pelotón,
aprovechándose de la situación de incertidumbre de su compañero.
—Pues
si no está muy lejos la sede del PSOE, nos podíamos acercar a dar una vuelta
por allí a ver qué nos cuentan.
A
Chomín se le enturbió el alma y el estómago respingó al oír esa salida por
peteneras. Él, que empezaba a segregar saliva pensando en el picante de los
callos que pediría de aperitivo con la caña… Sacó un pitillo para calmar el
ansia de esa imagen frustrada. Bien pensado, lo lógico era eso: dar una vuelta
por la sede, pero ¡a esas horas!…
Una
vez aparcado el coche en una calle que desembocaba en la avenida Canalejas, el
que iniciaba la marcha era Escaleras: las zancadas eran superiores a las de
Chomín y el movimiento de avance más enérgico y suelto que los pasos remolones
del otro, que lo seguía casi con dificultad.
—Se
encuentra allí, a la izquierda, una vez vuelta la esquina —indicó para que el
de Madrid tuviera clara la meta de tanto apresuramiento.
La
sede provincial del Partido Socialista guardaba por aquel entonces el aire
provisional de los locales pertenecientes al patrimonio sindical de la República,
devueltos por el Estado a raíz del restablecimiento de la democracia. Todavía
se percibía el tufillo proletario. En los ventanales había adosados grandes
carteles reivindicativos del sector obrero y de protestas antiguas. Se parecían
a los inmensos estandartes de un buque armado, botado para defenderse de
opresores capitalistas. En otras ventanas, esos pósteres se asemejaban a
titulaciones académicas, enmarcadas con el propósito de dejar patente su valía
en la defensa de los oprimidos, como el médico u otros profesionales exponen en
las salas de espera sus títulos universitarios para tranquilizar a sus
pacientes o clientes y darles la necesaria seguridad de que van a ser tratados
por un profesional con un prestigio reconocido y avalado por el renombre de las
instituciones donde cursaron los estudios. No eran pegados con un afán
decorativo ni tan siquiera informativo —para eso habían situado encima de la
marquesina un letrero que incluso se iluminaba por la noche—, sino para
recordar manifestaciones o huelgas pasadas en las que el grupo político había
desempeñado un protagonismo decisivo en las conquistas sociales. Todo ese
ornato ya no era adecuado para el papel que representaban los socialistas en
esos momentos. Era como si una compañía de actores actuara en un escenario en
el que la decoración perteneciera a otra función y los decoradores y
tramoyistas hubieran olvidado cambiarla.
Algo
llamó la atención de Ambrosio Escaleras cuando desde la acera contraria
contempló el amplio edificio. En esa gris y casi mugrienta pared, con sus
banderas emblemáticas ondeando según la brisa que venía avenida abajo, con sus
carteles y pósteres, con sus pegatinas adhesivas pegadas en las paredes, había
señales chocantes. Era obvio que, además de esa profusa decoración, la fachada
mostraba las secuelas de una contienda, como si se hubiera transformado en una
barricada. Los impactos amarillos y resecos de los huevos, rojos de los
tomatazos, secos y podridos de los patatazos y contundentes y demoledores de
las pedradas se esparcían por el muro, sin dejar ni puerta, ni ventana, ni
cristal sin mancha o agujero.
—Han
sido los estudiantes —le aclaró Chomín al observar perplejo a Escaleras—. No sé
adónde iremos a parar, aunque tampoco me extraña el comportamiento de los
universitarios. Hace años el enemigo y el agente de la opresión era la policía,
ahora, tanto ellos como nosotros pasamos los unos de los otros. Si hay
manifestaciones, antes de cargar dialogamos amigablemente y casi nunca hay que
intervenir porque nosotros también cedemos y dejamos que se desahoguen un poco
y hagan alguna trastada y todos contentos. Pero ahora, ¡sorpresas te da la
vida! A quien atacan es a sus antiguos valedores, los socialistas y comunistas.
¡Claro que estos pesoístas tienen de izquierda lo que yo de cura!
La
sede del partido era un hervidero de afiliados que deambulaban velozmente por
los pasillos y dependencias como si se tratara de un hormiguero. Pasaron
delante de la garita acristalada del que parecía ser un conserje, pero este,
sumido en la lectura de La Gaceta Regional, no les prestó atención.
Era
difícil decidir a quién interpelar en una cuestión como la que se traían entre
manos. Por otra parte, los dos investigadores desconocían la jerarquía de
cargos dentro de un partido político. Así que, cuando sobrepasaron la zona de
vigilancia del recepcionista, reflexionaron y, rectificando, volvieron hasta el
pequeño kiosco para informarse por medio del portero. Se presentaron como
policías que querían entrevistarse con algún responsable del grupo en la
provincia. No especificaron que era por lo del caso del diputado, mas el
conserje, que no tenía un pelo de tonto, comprendió al instante por qué estaban
esos señores allí. Los acompañó hasta una pequeña oficina en cuya puerta
colgaba un cartel que rezaba «Relaciones Públicas». La ausencia inesperada de la
persona al cargo supuso una contrariedad para el bedel, al que no le quedó más
remedio que acompañarlos hasta el piso superior por medio de una sucia escalera
donde se prodigaban las colillas junto a acumulaciones de polvo y arenilla en
las esquinas de los peldaños. Antes de que el ujier siguiera avanzando, alguien
lo llamó por su nombre de pila y le preguntó a quién buscaban los dos
caballeros. Mediante una breve y enigmática mueca dio a entender lo que
deseaban.
—Está
bien; si son tan amables de esperar aquí sentados un instante, enseguida los
atenderemos.
Y,
señalando con la palma extendida unos sillones rígidos que se hallaban pegados
a la pared del pasillo, desaparecieron al unísono: el conserje, al piso
inferior, y el desconocido, en el laberinto enmarañado de dependencias. El
ambiente era denso a consecuencia de la acumulación de humo y de la poca
ventilación. La mayoría de los que pululaban por allí llevaban en la mano o en
la boca un cigarrillo encendido. Estimulado por el olor a tabaco, el mismo
Chomín prendió otro.
Los
dos se miraron expresando la misma incertidumbre sobre cómo deberían llevar
adelante el interrogatorio. No se habían puesto de acuerdo ni habían previsto
una estrategia mínima común. Y quizá lo que más los atormentaba era que no
sabían con quién se las tendrían que ver. Los dos confiaban en la soltura y la
iniciativa del otro para remediar y solventar esa situación.
No
tardaron en presentarse dos caballeros que se prestaron para servirlos en lo
que fuera necesario.
—Yo
soy Eusebio Montero, senador por la provincia, y él, Roberto Láinez,
responsable de finanzas del Partido y miembro de la Diputación Provincial.
Se
dieron la mano y los dirigieron a un despacho que los inspectores no imaginaban
que pudiera albergar tal edificio y tales dependencias. Era un oasis de paz y
buen gusto dentro del barullo obrero reinante. El mobiliario, sin ser clásico,
proporcionaba a la sala una escenografía llamativa, fruto tal vez de la
ordenación de los elementos decorativos por algún profesional en la materia.
Con todo, lo más innovador en esa atmósfera era la luz del habitáculo, una luz
clara sin ser deslumbrante que resaltaba el perfil de los rostros y las aristas
de los muebles. En ese ambiente, la personalidad de los dos políticos, con sus
trajes de marca y con sus cutis morenos que parecían habían sido rociados con
una loción para después del afeitado, anonadaba a los pobres policías,
deslumbrados tanto por la estancia como por el pergeño de los diputados.
Volvieron
a intercambiar miradas temerosas los dos servidores públicos. Un pequeño
intervalo de silencio surgió después de la presentación y fue el momento en el
que Escaleras inició el interrogatorio.
—Muy
amables. Sabrán con certeza el motivo de nuestra presencia aquí…
Nadie
le contestó ni sí ni no, ni tan siquiera con la anuencia de un movimiento
gestual.
—…
incluso ya habrán recibido alguna otra visita de colegas nuestros.
Tampoco
abrieron la boca. Simplemente se miraron a los ojos para comprobar si era
verdad lo que aseguraba el inspector y ambos expresaron la incertidumbre del
que no conoce nada.
—Sabrán
que su compañero ha sido asesinado en Madrid hace…
Las
miradas que se cruzaron en ese instante se interrogaban sobre la coherencia y la
compostura del policía.
Escaleras
percibía con demasiada nitidez que sus tentativas de discurso fracasaban cada
vez que abría la boca. Le echó una mirada furibunda al charro para que le
tendiera una mano en esa situación tan embarazosa; pero el otro, en un segundo
plano, se desentendió.
22.
Buscar cinco pies al gato
—…
en realidad, solo los molestaremos unos momentos para formularles unas
preguntas.
A
la faz de Escaleras regresaron la serenidad y el equilibrio muscular
proporcionados in extremis por el hallazgo súbito de la palabra y la expresión
justa, que lo ayudaron a huir del atolladero por el que se dirigía, fruto de la
inconsistencia y la turbiedad de sus intenciones. El dominio del lenguaje, la
fiera indomable, era para él una batalla permanente que le llevaba a desear lograr
coherencia y luminosidad en su discurso. Momentos había en los que por su boca
solo fluían oraciones simétricas y redondas, con una naturalidad y una claridad
mental digna del más elocuente orador. Eran instantes que saboreaba con
fruición. Orgulloso, olvidaba las veces en las que se atascaba, en las que las
palabras, cuyo perfil significativo era inseguro, huían de la pronunciación,
retirándose al reino del olvido, como duendes que se dejan ver cuando desean y,
si no, se ocultan juguetones. Con ser harto incomprensibles para él mismo estas
contradicciones lingüísticas, mucho más lo eran para los íntimos, sobre todo para
su mujer, que cuando lo oía farfullar ininteligiblemente se desesperaba. Él
recibía esas reprimendas matrimoniales resignado, sabiendo que su mujer estaba
más cargada de razón que un santo. Se callaba y evitaba poner mala cara, aunque
era inevitable enfurruñarse. Le servían de poco las regañinas y las
correcciones pacientes y repetidas de su mujer. Casi eran contraproducentes,
porque al contestar lo hacía con engolamiento, vocalizando en demasía, como si
solo se centrara en la sonoridad de los vocablos, olvidando por completo otras
facetas, como las sintácticas, semánticas o, incluso, de sentido. Entonces,
hasta los refranes y las frases hechas las decía al revés o con otros términos,
próximos a los de los aforismos que deseaba expresar. «Buscaba cinco pies al
gato», «diferenciaba de la mañana al día»… Eran segundos angustiosos, pues
Ambrosio creía que su lengua de trapo era un castigo o un grave defecto físico,
similar al sentimiento que puede acompañar a un ciego, a un manco o a un cojo.
Sin embargo, pasados esos instantes de apabullamiento y conmiseración, una
fuerza desconocida brotaba de sus entrañas para proponerse corregir esos
errores y luchar con esa bestia indómita hasta conseguir amaestrarla. En esa
etapa, hasta se alegraba de que junto a él permaneciera su consorte, como
bastión firme al que asirse en su pugna por aproximarse al arte de la elocuencia.
—Él
es un inspector de la Brigada Central de Madrid y yo soy un compañero de aquí,
de Salamanca —intervino Chomín, como si de repente se hubiera dado cuenta de
que no se habían presentado y, también, para que los diputados se hicieran
cargo de la oficialidad y legalidad de los trámites que se veían obligados a
cumplir.
—Por
cierto, ¿quién es el máximo dirigente de un partido político a nivel
provincial? —preguntó a tontas y a locas Escaleras, recordando las dudas que
hacía poco habían surgido entre Chomín y él.
Los
diputados, puestos en una posición ya fortificada y preparada para el acoso
verbal, sin percatarse de la inocencia de la pregunta y de su puerilidad,
contestaron que el máximo responsable del Partido Socialista era precisamente,
hasta que se convocara una asamblea de afiliados para la elección del cargo, el
difunto.
—¡Ah!
Preguntan por… Sí, hombre, el dirigente con más autoridad en el escalafón es el
secretario. —Y rio nerviosamente al saber que un proyectil verbal,
aparentemente inofensivo, había abierto boquete en sus defensas—. En realidad,
la organización política de la provincia es un reflejo de la del partido a
nivel nacional y regional. —Alargó el discurso para disimular el efecto un
tanto perturbador de su desliz y recomponer su compostura fría e inaccesible.
—Así que el que llevaba el partido en
Salamanca era don Eustaquio —entró de lleno Escaleras.
—Sí,
efectivamente era así —intervino el de la Diputación, no dispuesto a adoptar un
papel secundario en el interrogatorio—. En teoría… No obstante, en el día a
día, en la práctica de la acción política y social, podríamos decir que el profesor,
como era conocido entre nosotros, se había desentendido desde hacía bastante
tiempo, delegando las cuestiones meramente locales en manos de gentes humildes
dentro del partido. En parte era obligado, porque sus compromisos políticos en
el Congreso eran tantos que difícilmente podía compatibilizar todos los
asuntos. ¡Claro!, por si fuera poco, cuando se encontraba en Salamanca le
interesaba más la docencia que la organización del grupo. Su oficina casi
siempre estaba vacía. Si venía por la sede, hablaba con cualquiera que se
encontrara sin entrar en muchas profundidades y saludaba a los afiliados con
simpatía, sin apenas sentarse en su despacho. A veces, ni se acordaba de
recoger la correspondencia que se le acumulaba en la mesa.
—En
parte es así —continuó el representante a nivel nacional, aprovechando que el
provincial se había quitado las gafas para empaparse con un pañuelo primorosamente
bordado un sudor frío que le fluía de la nariz, impaciente y receloso de que su
homólogo menor desempeñara y asumiera explicaciones que le eran propias por ser
compañeros de fatigas en el Congreso—, pero la estructura y la organización de
los partidos no es la más viable para estar en contacto con todos los problemas
que aquejan a nuestro país. Lo que está muy claro es que, si eres diputado,
pasas más tiempo en Madrid que en tu circunscripción. Esto es indudable y no
vale darle muchas vueltas, a no ser que queramos remodelar todo este tinglado.
E inevitablemente conlleva un alejamiento de las bases. Sin embargo, el caso del
profesor, como puede ser el mío, no lo voy a negar, no son los que más claman
al cielo. En otras provincias, los diputados electos ni son, ni viven, ni
tienen puñetera idea de lo que se cuece a su alrededor. Eustaquio y yo somos
helmánticos de pura cepa y residentes aquí desde siempre.
Chomín
había retirado levemente el sillón en el que se aposentaba, como si su mente
estuviera más pendiente de las cañas que en toda regla debería estar tomándose en
esos momentos que de lo que se guisaba en esa entrevista; sin embargo, cuando
los diputados mencionaron el hecho de considerarse salmantinos, los miró con
descaro y no ocultó una expresión de escepticismo.
—Entonces,
¿el profesor no se enteraba demasiado de lo que sucedía dentro de su propio
partido aquí, en Salamanca? —ahondó el inspector de Madrid.
—No,
no es eso exactamente —comenzó contestando el delegado provincial, sin tener
muy en cuenta la presencia de su compañero—. No. El profesor, desde que se
afilió (y hay que indicar que era uno de los militantes más veteranos de la
organización), lo ha controlado. Primero localmente y después, también, cuando
dio el paso a nivel nacional; es decir, que, incluso siendo diputado, siempre
ha tenido en un puño a los afiliados en Salamanca. Tal vez en los últimos
tiempos se hacía patente un cierto desinterés, pero a lo mejor era un espejismo
que alguno de nosotros interpretamos erróneamente. Lo que es evidente es que,
aunque no viniera mucho por la sede, el profesor, a través de sus fieles,
estaba informado hasta de los menores detalles.
El
diputado nacional añadió, como si la información de su compañero reflejara una
visión peyorativa de la organización que representaban, que, aun diciendo la
verdad, no significaba que dentro del partido hubiera luchas personales por
dominarlo. Allí, a pesar de las discusiones ideológicas y de las
interpretaciones de tácticas de acción, lo que primaba al final era el
compañerismo. En ese sentido, el profesor había sido un líder carismático por
sus dotes de organizador y por sus derroches de simpatía no solo en Salamanca,
sino también en toda España gracias a su tarea en el Congreso.
—¿Qué
papel jugaba el profesor dentro del partido a nivel nacional? —continuó con el
interrogatorio Escaleras.
—Bueno,
pues era transcendental. Era nada menos que miembro de la ejecutiva nacional. —Ante
la cara de duda de los policías el diputado creyó oportuno dar alguna
información adicional—. Sí, es bastante sencillo. La ejecutiva es el máximo
órgano colegiado. Son unos cuantos militantes, creo que no llegan a veinte, que
se encargan de dirigir la organización en las cuestiones primordiales. El profesor
ha sido uno de esos privilegiados desde que el partido llegó al poder en 1982…
No es preciso encarecer su personalidad. A pesar del papel tan relevante de su
cargo, jamás se le conoció comportamiento ni detalle que significara arrogancia
y orgullo, más bien todo lo contrario: sobriedad y humildad eran las notas
características de su trato con nosotros.
Notando
que los elogios del difunto borraban la visión más realista y concreta, que era
la que más jugo tendría para sus pesquisas, Escaleras los interrogó sobre
posibles rencillas entre los afiliados, sobre todo entre aquellos que tuvieran
mando.
—Estas
luchas existen hasta en las mejores familias —intervino de nuevo el diputado
provincial, como si los asuntos caseros fueran más de su incumbencia—. Las que
nos acechan aquí, en Salamanca, son parejas a las que dominan en las altas
esferas del partido y son conocidas, puesto que son difundidas por los medios
de comunicación. Fundamentalmente hay dos tendencias enfrentadas desde hace
bastante tiempo, que los periodistas llaman, según los casos, oficialistas o
felipistas y renovadores o guerristas. Si bien los líderes nacionales intentan
en las declaraciones de las ruedas de prensa negar el enfrentamiento de las dos
corrientes, este no se puede ocultar porque clama al cielo. Los roces son
continuos, pese a que se procura que el asunto quede soterrado. Entre nosotros
sucede exactamente igual. Aunque esté mal decirlo, estos enfrentamientos han
dejado de producirse por cuestiones o concepciones ideológicas y se gestan
sobre todo por el ansia de poder, materializado a través de puestos del control
o de capacidad de influencia en los gobiernos, tanto a nivel nacional y
regional como a nivel local. A nadie debe sorprender esta verdad, ya que es
conocida por el pueblo llano y puesta también de manifiesto en los periódicos…
Miraba
a su colega de partido indagando si confirmaba sus asertos o, por el contrario,
los rebatía. Como si a él no le concerniera esa confesión un tanto vergonzante,
el diputado sonreía indolentemente mirando sin demasiada fijeza a los dos
inspectores, alegando sin rechistar que las opiniones de su compañero eran desmesuradas,
pero sin atreverse a negarlas, pues supondría entrar en un debate agrio delante
de extraños. Buscaba la anuencia de los dos sabuesos para que perdonaran los
exabruptos del otro y su propio silencio.
—Entonces,
¿qué papel desempeñaba el profesor en este conflicto? —intervino Chomín,
animado al abordarse temas que afectaban a Salamanca.
—Sin
ser un acérrimo defensor de las posturas oficialistas, él las defendía. Procuraba
que sus decisiones no se vieran como una consecuencia de su perfil, pero es
inevitable que, al estar enrolado en unas filas, no beneficies a los que son
tus prójimos y, por ende, no perjudiques a los otros. Eso es lo que no pudo
evitar el profesor.
-AMAZON (España)
-AMAZON (EEUU)
-GOOGLE PLAY (formato electrónico)
-CASA DEL LIBRO
-LIBRERÍA DE LA U (Colombia)
-PERÚEBOOKS (formato electrónico)
-CÚSPIDE (Argentina)
Etc.
23.
El divorcio
Ambrosio
Escaleras, el sabueso que había enviado la Dirección General de la Policía,
según las cábalas que se habrían formado los salmantinos y el propio Chomín, se
encontraba más perdido que un pulpo en un garaje. Ciertamente, ese tipo de
investigaciones o, mejor dicho, interrogatorios, solían ser vacuos en cuanto a
resultados. Buscar pistas a través de preguntas a testigos precavidos de
antemano, seguros de no verse inculpados en el asunto, era perder el tiempo y
estar abocado al fracaso más rotundo que le puede suceder a un policía:
perderse en los vericuetos de los cuestionarios indagatorios y no entrar en
acción. No era ni levemente parecido enfrentarse a un delincuente o a un
inculpado al que se le ha pillado con las manos en la masa que a esos leguleyos
de la ocultación y la mentira más hipócrita. Los allegados del finado no se
oponían a que los entrevistaran, pero nadie soltaba prenda que pudiera dañar la
buena imagen del diputado y profesor. En esas circunstancias, el inspector escuchaba
las contestaciones de los correligionarios del congresista del mismo modo que
el que oye el ruido del tráfico en una gran ciudad: siempre presente, pero sin
prestar atención.
Las
palabras se desgranaban entre los afilados y blancos dientes y los belfos
carnosos de los declarantes y, bien por saber el tedio que le iban a producir
las respuestas, bien por ser hora de agasajar a los estómagos como era de ley,
según las costumbres de Chomín, Escaleras las dejaba escapar por el espacio
invisible de la habitación. Su concentración se atenuaba cuando las
interpelaciones eran sobrepasadas con pértiga, sin entrar a desmenuzarlas. Así
las cosas, el interrogatorio se perfilaba como algo formulario y monótono, no
como el medio policial por antonomasia para descubrir a los arcanos del crimen
y del delito. El investigador de la capital era a ráfagas consciente de su
debilitamiento en la contienda verbal; luchaba por espabilar una modorra
galopante que le daba vueltas en el cerebro, como si su voluntad estuviera
siendo trillada por una pareja de burros perezosos; mas el sopor del confort y
de la alocución aséptica y bien modulada vencía sus ánimos devaluados. Quizá
porque al final el sentido de responsabilidad y cumplimiento del deber derrotan
a la desgana en la lid, a Escaleras se le hizo patente la necesidad de
preguntar lo que fuera para lograr que la luz despejara las tinieblas de ese
caso tan hermético. La persistencia es la segunda gran cualidad que debe
adornar al buen policía en su investigación y estar preparado para cuando surja
la sorpresa. Con dicha premisa, notando la revivificación de sus energías, miró
de cara, uno a uno, a los dos diputados y sin llegar a ser una muestra de
enfado manifiesto, sí que se convirtió en un acceso del que se siente tratado
como si fuera tonto.
—¡Bien!
Miren. Vamos a dejar las cosas claras, que el que más y el que menos aquí está
muy ocupado. No sé si ustedes se hacen una idea del asunto que hay entre manos.
Un diputado, elegido por esta provincia, compañero suyo, ha sido asesinado en
un museo madrileño en circunstancias raras, por denominarlo de alguna manera.
El caso es intrincado, porque ya de por sí el lugar que el asesino eligió para
liquidarlo no es habitual en un crimen. Móviles aparentes como el robo no
existieron en la mente del que se lo llevó por delante… Todo es muy extraño,
como el hecho de que a un salmantino se lo vayan a cargar en Madrid. ¡Seamos
claros! En una ciudad pequeña la gente se conoce. No me vengan, igual que los
profesores, con remilgos de ningún tipo, ¡joder!, ¡que no somos tontos! Aquí no
se habla claro.
Chomín,
sorprendido por la inesperada reacción de su colega, lo apoyó mirando con la
misma firmeza a los dos diputados.
—Seamos
claros, como dice mi colega —metió baza el barbudo policía—, nadie se cree que
por razones políticas y por motivos escolares apuñalen a un hombre, pero la
vida de Eustaquio se centraba en estas dos actividades primordialmente y aquí
es donde investigaremos con ahínco hasta dar con la clave que nos explique este
desagradable acontecimiento. Por eso, aunque sea doloroso para ustedes y para
su partido, deben colaborar con nosotros de la manera más diáfana para
clarificar cuanto antes este crimen, porque si no las dudas y las medias
verdades comenzarán a pulular en boca de todos.
—El
asunto no sabemos cómo se solucionará, pero que a nadie quepa duda de que se
esclarecerá como sea, con su colaboración o sin ella, aunque mi consejo es que
deben mostrarse más abiertos y menos desconfiados —dijo resueltamente Escaleras,
deduciéndose de sus palabras una firmeza ignota.
En
la amplia sala, aséptica y funcional, por unos breves instantes reinó un
silencio amenazante. Las bocas permanecían selladas y las miradas se perdían en
detalles insignificantes que decoraban las paredes: el retrato de Pablo Iglesias,
el de Felipe González o los insípidos cuadros de motivos ornitológicos que
colgaban desperdigados en las pálidas paredes.
—Seamos
francos —volvió a imprecar Chomín—; estamos interesados en resolver el caso
como sea, pero me imagino que al partido le sucederá tres cuartos de lo mismo.
Y, cuanto antes brille la luz en este trágico suceso, mayor será el beneficio
para ambas partes, para el partido y para la policía… Despejad los problemas
entre vosotros y comunicadnos lo que nos puede servir en las investigaciones.
Si no, los acontecimientos se pueden desbordar. No hablo en parábolas; me
refiero a que, si no se ve colaboración, quizá la prensa, con cuatro
conjeturas, formalice hipótesis escandalosas sobre vuestro grupo político.
Estas
intervenciones se transformaron en una puya que los diputados captaron como
provocación descarada y sin fundamento; no obstante, no osaron reaccionar
violentamente. Asumieron la reprimenda, reflexionando que era lógico que los
policías sospecharan que no eran imparciales y hasta que creyeran que no
contaban lo que sabían. Sus frases hirientes se podían interpretar como una
técnica de provocación necesaria para aguijonear su amor propio e incitarlos a
hablar de forma más desinhiba. Por todo ello el diputado nacional, más sereno y
capeado que el provincial, dijo que, aunque les parecieran evasivas, sus
respuestas no lo eran ni mucho menos.
—Casi
me imagino cómo se sentirán ustedes en estas pesquisas, pero les aseguro
honradamente que las informaciones, pocas o muchas, que les hemos ofrecido son
sinceras y que no ocultamos nada… Por lo menos, nada conscientemente —confesó con
sinceridad, como si se excusara por no ser más útil.
Ambos
policías permanecieron en silencio mientras evaluaban si las palabras del
diputado nacional podían ser ciertas. En rigor, era muy comprometido pensar que
los estaban engañando, aunque por la naturaleza de los sospechosos —para un
policía cualquiera lo puede ser— debían andar con cuidado, pues esa ralea de
personas son unos artistas del lenguaje y unos actores excelentes que despistan
al más enterado. Sin embargo, llegar a una conclusión sobre el particular era
harto difícil. Por eso, una vez que habían arriesgado su actuación apostando
por un tono agrio, pujante y agresivo, no les quedó más remedio que continuar
en esa línea, aun sabiendo que era muy aventurado y que podían meter la pata
hasta el fondo.
—Por
cierto —intervino Escaleras, cambiando de tercio inesperadamente, cuando los
diputados esperaban una continuación de la reprimenda—, no sabemos casi nada de
su vida familiar. ¿Nos pueden poner un poco al corriente?
El
diputado provincial, más ducho en cuestiones domésticas, fue el que dio
cumplida cuenta de dichos pormenores. El profesor vivía solo, estaba divorciado
desde hacía por lo menos siete años. Recordaba perfectamente a su mujer, pues
en alguna ocasión habían coincidido, aunque no eran amigos. En ese momento le
pareció oportuno proporcionar un dato para justificar que él y su pareja no
fueran amigos del profesor y de su esposa: ellos pasaban los sábados y los domingos
en un pueblo que no llegó a nombrar, porque era muy raro y totalmente
desconocido, si bien aseguró que se hallaba próximo a las Batuecas. Amplió la
información afirmando que no solo disfrutaba allí de los fines de semana, sino
también de las vacaciones navideñas y de las estivales. No había vuelto a ver a
la exmujer del diputado, pues cuando se separaron se trasladó a vivir a Madrid
con las dos hijas habidas en el matrimonio. Ni él ni el compañero se acordaban
con seguridad de cómo se llamaba. Pronunciaron varios nombres: Alicia, Berta,
Amelia, Antonia… El diputado provincial creía seguir una pista que
irremediablemente lograría éxito. Este rastro no era otro que su nombre
comenzaba por una de las dos primeras letras del abecedario. El profesor
mantenía excelentes relaciones con su exmujer. Se sabía, aunque él nunca
realizara ningún comentario de esos asuntos, que siempre que viajaba a Madrid
visitaba a su familia. Hasta era probable, añadió, que en muchas ocasiones se
hospedara en su vivienda, en vez de en el hotel reservado para los diputados.
Es más, incluso se iba allí bastantes festivos. Eso sí, bien el domingo a
última hora, bien el lunes a primera, regresaba a Salamanca. Quizá esa relación
tan amistosa que mantenían se debía a que ella era una persona muy inteligente
y la fractura matrimonial la llevaron de una manera tan civilizada que
prácticamente no rompieron, sino que quedaron como amigos con una
responsabilidad común: la educación de sus dos hijas. La causa de su ruptura
era desconocida, aunque era fácil de adivinar, sabiendo la condición de
calavera del profesor. Fue su mujer, por supuesto, la que dio el paso para
largarse. Ella lo quería, pero no soportaba sus continuas trapisondas y
aventuras amorosas. Debió de ser bastante discreta, aunque no lo tan tonta como
para soportar por mucho tiempo las debilidades de él; probablemente, se
concedió un plazo, no porque creyera en la capacidad de regeneración de su
marido, sino por esperar a que las hijas, en una edad crítica, habidas una de
detrás de la otra, superasen esa etapa en la que la ausencia de la figura
paterna podría resultar más traumática. Debieron de tener muy clara la
situación, ya que consiguieron el divorcio en un abrir y cerrar ojos. Ella
regresó a Madrid, se instaló en un piso de soltera de su propiedad y se puso a
trabajar de nuevo. El diputado creía que era una prestigiosa decoradora de alto
nivel.
A
Escaleras le apareció una mueca de contrariedad en el rostro. Era una pena que la
esposa, que debía conocer tan bien al asesinado, se encontrara en Madrid. Al
apreciar a los inspectores pensativos, el diputado provincial detuvo su
pormenorizado relato. Tuvo la vaga sensación de que examinaban demasiado sus
sinceras palabras.
—¿Dónde
vivía Eustaquio? —preguntó Escaleras, como si acabara de descender de una nube
misteriosa en la que se hubiera aislado durante un tiempo indefinido.
A
Chomín le sentó mal que formulara esa pregunta a los políticos, pues quedaba en
entredicho el prestigio y la valía de la policía salmantina. Antes de que los
diputados dijeran la dirección, le guiñó un ojo al madrileño y este rectificó
rápidamente.
—Bueno,
es igual. Ya nos apañaremos nosotros… De momento creo que es suficiente. Si
tuviéramos necesidad de hablar con ustedes, ya nos pondríamos en contacto.
24.
El Renegao y el Cabezón
Al
salir de la sede socialista, un sol cegador los deslumbró. Chomín echó mano de
unas gafas oscuras. Teniendo en cuenta su estatura, su barba y su cara de pocos
amigos, para Ambrosio representaba la viva imagen de un policía, esa imagen que
con frecuencia se tergiversa en las películas de detectives. Lo de las gafas le
parecía una pasada. Él siempre había pensado que los que encubrían los ojos con
gafas oscuras era porque necesitaban ocultar algo: en el caso de los policías,
¿tal vez su profesión? Aparte de esas ideas tan peculiares, Ambrosio era
incapaz de dar un paso de manera desenfadada con una montura, de ahí su
aversión hacia las gafas. Además, las lentes oscurecidas presentaban otro gran inconveniente:
cuando entablaba diálogo con alguien que las llevaba caladas, no acertaba a
mirarlo en un lugar preciso. Si se fijaba en los ojos, su mirada se reflejaba
en el vidrio oscuro, pero no divisaba la pupila del interlocutor. Si se dirigía
a la zona bucal, sin darse cuenta observaba la perfección o los defectos de los
labios o el color de los dientes o hasta si en las encías había sarro. O quizá
miraba si en la piel había granos o corros de barba mal rasurada, o si los
pendientes eran largos, o si le gustaban o le parecían horribles… Su atención
se diluía tanto en esos insignificantes detalles que enseguida perdía el rumbo
de la conversación. Luego estaban los que ocultaban los ojos para espiar o
mirar descaradamente a las personas, sobre todo a las mujeres de merecimiento…
En
medio de la acera quedaron parados como dos pasmarotes. Escaleras consultó el
reloj, que señalaba las dos y media. Trató de buscar en los ojos de Chomín cuál
era su intención, pero se los encontró ocultos por una espiral de humo que
cubría hasta los cristales. La capacidad de empatía del inspector matritense
era enorme. Se encargaba de velar por los intereses y obligaciones de su
compañero y prestaba más atención a los asuntos de los demás que a los suyos
propios. Al apreciar al camarada salmantino tan indeciso, pensó que aguardaba a
que lo dejara libre, pues la hora de la comida había llegado. Era una situación
embarazosa que Ambrosio quería resolver de manera sutil.
—Esto…
Chomín, mira a ver qué tienes que hacer. Yo no sé cuáles serán tus cometidos ni
tus obligaciones. Por mí no te preocupes y, cuando tengas que marcharte, te
vas; yo me apaño solo —le comentó, así como de pasada y con la mayor sinceridad
y camaradería posibles.
Chomín
dudó. Por una parte, era lo que deseaba: quedar libre y marcharse a su aire;
mas, por otra, una voz interna, autoritaria y diáfana le recordó que su misión
era acompañar las veinticuatro horas del día, si era necesario, al policía
madrileño.
—No
te preocupes por mí. Te acompaño mientras sigas en esta ciudad —replicó alegre,
dando un giro de ciento ochenta grados al dictamen de su voluntad,
comprendiendo que, ya que no le quedaba más remedio que acometer sus
obligaciones, era preferible llevarlas a cabo de buen humor. Y añadió como si
solicitara una indulgencia—: Si no te parece mal, podemos ir a tomar unas
cañitas. Luego vamos a comer.
A
Ambrosio le hubiera gustado librarse de aquel monaguillo larguirucho que
parecía una lapa, pero se ponía en su lugar y no le quedaba más remedio que
aceptarlo, porque cumplía con su deber; no lo acompañaba por gusto. En cuanto a
la propuesta de su colega, hubiera preferido ir a comer directamente, pues la
gazuza apretaba con ganas. La paciencia y la condescendencia era otras de las
grandes virtudes —¿o defectos?— del sabueso de Madrid.
Desde
que Escaleras no dijo que no, el semblante de Chomín se iluminó. Con una
precisión insospechada, sacó el vehículo del aparcamiento y en un santiamén lo
estacionó de nuevo después de subir por María Auxiliadora y de la avenida de
Garrido. En la misma puerta del primer bar lo dejó, invadiendo la calzada
descaradamente, como si le urgiera mojar los labios con la espuma de una
cerveza.
En
el bar, quizá el Chinitas, a esas horas no había mucha concurrencia, pero por
la cantidad de desperdicios —servilletas de papel hechas un ovillo, conchas de
mejillón, almejas, caracolillos, huesos, trozos de pan, colillas, tenedores…— se
llegaba a la conclusión de que poco antes había pasado una barahúnda de gente
diversa.
El
camarero, cuando vio entrar a Chomín por el umbral, se acercó a la espita del
barril para tirar una caña. En la mano mantenía otro vaso vacío, previendo que
el desconocido pediría otra, como así fue.
—¿En
Madrid no acostumbráis a ir de vinos? —le preguntó Chomín a Escaleras, por
iniciar la conversación, percatándose al momento de la obviedad de su pregunta.
Ambrosio
le iba a contestar con cualquier comentario de compromiso, pero no hubo
necesidad, pues en ese instante un desconocido propinó una sonora palmada en la
espalda de Chomín, haciendo que este perdiera todo interés en su pregunta.
—¡Hombre!
Renegao, ¡cuánto tiempo sin saber nada de ti!
Los
dos se chocaron la mano con tanta efusión como si hubiera transcurrido un año
desde su último encuentro, cuando, en realidad, hacía un día justo, a esa misma
hora, se habían saludado con idéntico entusiasmo. El Renegao fijó un instante
los ojos en el extraño con la incertidumbre chispeando en ellos por desconocer
quién era el fulano con el que chateaba el policía. Antes de las presentaciones,
Chomín le guiñó un ojo cómplice a Escaleras, dándole a entender que el menda
era un pirado de la vida.
Pronto
Chomín se encontró en una situación comprometida, pues, después del intercambio
de las primeras palabras, comprendió que un diálogo a tres sería imposible de
mantener; por eso, tanto el policía como el paisano apuraban fervorosamente sus
vasos y reclamaban la atención del camarero para que les sirviera nuevas
rondas. Ambrosio, que no deseaba desentonar y marchar a un ritmo menor que el de
sus contertulios, bebía largos tragos para embucharse la cerveza, pero su
ímpetu no lograba igualar el nivel de consumo de los otros y ante sus ojos
contemplaba otra caña cuando aún mediaba la anterior. Al final, hartos y
exasperados por la presencia del Renegao, trataron de darle esquinazo
argumentando que era la hora de comer.
Ambrosio
creyó textualmente las palabras de Chomín cuando este afirmó que se largaban,
así que al comprobar que entraba en otro bar, con su estado de semiebriedad, se
le vino el alma a los pies.
—¡Venga,
hombre, la última! Si no tardamos nada.
Ambrosio,
inocente, volvió a confiar en la palabrería de su compañero y otra vez se
sintió frustrado, ya que, si hacía un rato había sido el Renagao, ahora con el
que se topó se llamaba el Cabezón, según los que se fijaban más en la denodada
capacidad de defender sus creencias hasta la extenuación, o la Caballería,
según quienes valoraban más la valiosa cualidad de realizar todo tipo de
barbaridades, apuestas y desafíos. La misma efusividad se refrendó de nuevo
como si la vida solo deparara los mismos sucesos, unos detrás de otros, y no
aprendiéramos de la valiosa experiencia que tales acontecimientos nos ofrecen.
Y se bebieron las mismas rondas de antaño. El pobre Ambrosio solo encontró una
leve salida para paliar el aluvión de alcohol que se estaba echando al gaznate:
no era otra que, en vez de pedir cañas, cambiar a cortos. De todas maneras,
después de la décima ronda, poco le afectaba ya la espumosa bebida, pues se
hallaba en un estado de confortable modorra que le impedía padecer y le
ocultaba la vulgar conversación que mantenían los otros sobre el número de
birras que el Cabezón se bebía al cabo del día. Mientras el larguirucho
inspector aseguraba ufano que pasarían de las cien, el otro se defendía como
gato panza arriba, argumentando que no podían sobrepasar las ochenta, pues,
según los cálculos que dificultosamente desarrollaba, ayudándose de la
inestimable ayuda de ambas manos, las tres mil pesetas de gastos diarios en
bares no daban para pagar tantas. Astutamente, el policía le rebatió diciendo
que bien pudiera ser que se aproximara a la cantidad que él argüía al no
considerar el Cabezón las veces que lo invitaban tanto los compinches como los
camareros. Un momento de silencio que aparentaba sometimiento a la tesis
contraria fue interrumpido por enésima vez por el Cabezón, que remarcaba su
argumentación con la misma fe que la primera.
Cuando
desapareció el Cabezón ni se enteró. Las cervezas, una vez pasado el temor a la
borrachera, le fueron bajando limpias y ligeras hasta hallar su reposo en la
vejiga. Este era, quizá, el órgano corporal que más se estaba resintiendo de aquella
juerga, junto a los pies, que no cesaba de cambiar de posición. Se apoyaba en
la barra para buscar alivio a la débil inestabilidad de su cuerpo. Su sensación
de abatimiento era más visible por el continuo cambio de postura que por los
efectos del alcohol.
Cuando
apuraban la penúltima consumición, se encontraron por fin solos. El charro le
explicó quiénes eran los dos héroes tabernarios con los que se llevaba tan
bien. A Escaleras le importaba un rábano esa reseña biográfica, entre otras
razones porque se hacía cabal cuenta de ella después de haber permanecido un
rato en su compañía. Chomín, en cambio, seguía explicándosela, como si su
objetivo fuera contagiarle la admiración que sentía por esos personajes
populares o por «los obreros», según decía cuando se refería a ellos.
Antes
de iniciar el primer movimiento de retirada, el camarero les había ofrecido una
penúltima ronda en nombre de la casa. No pudieron negarse porque habría sido una
ofensa para el dueño del bar. El salmantino era de esos que sienten una
especial reverencia y admiración por los camareros, con ellos disfrutaba y se
granjeaba el cariño y la confianza.
—¡Por
Dios y la Virgen! No, hombre, déjalo para otro día —prorrumpió Chomín,
agradecido por el detalle.
—¡Venga!
Que me enfado si me hacéis este desprecio —rogó sin excesiva convicción el
camarero, como si fuera un diálogo que tuviera que repetir con los mismos
personajes a menudo.
Con
cara compungida y resignada, Chomín echó un trago en señal de que aceptaban la
invitación. A Escaleras le daba igual ya todo.
—¿Qué
piensas del diputado? —le preguntó el charro, deseando iniciar un tema que
agradara al madrileño, consciente de que con probabilidad le había tocado
tragar carros y carretas en el transcurso del chateo—. Está difícil el asunto.
Con todo, las pistas están bien marcadas y creo que vamos por buen camino;
ahora lo que nos hace falta es mucha suerte para sacar algo en limpio. Yo no sé
con qué hipótesis juegas, pero, para mí, hay dos hitos fundamentalmente en todo
esto: es una cuestión de política o de amores, con lo cual las dos son jodidas
de aclarar.
25.
¡Qué tripa se le habrá roto!
Cuando
abrió los ojos escocidos, no sabía dónde se encontraba. En un primer momento,
creyó reconocer las cortinas familiares del dormitorio de su casa, pero se
equivocaba; eran conocidas, mas no las de su hogar, sino las del hotel donde se
hospedaba. No supo calcular si era de día o de noche ni la hora aproximada.
Tenía
la boca pastosa y reseca, como si hubiera tragado polvo; el estómago, la
tráquea, incluso los intestinos necesitaban urgentemente hidratarse. Se
incorporó con delicados movimientos, tratando de apoyarse en los codos, según
estaba reclinado; pero hubo de desistir, ya que la cabeza le estallaba y se
mareaba. Se dio media vuelta y se recostó de medio lado, mirando la ventana que
daba a la calle, indagando una referencia en la que fijar su extraviada mirada.
Los ojos se centraron en las aberturas y rendijas para averiguar por la luz
exterior el momento del día. No entraba ni una partícula luminosa, por lo que
se puso furioso al considerar lo tarde que sería. Efectivamente, se tapó la
cara con la ropa de la cama y con la mano hizo distintas tentativas hasta rozar
el interruptor de la luz. Atrapó el reloj de pulsera dejado en la mesilla y lo
introdujo dentro de las sábanas, y a través de la luz tamizada que se filtraba
por el paño pudo comprobar cómo se había pasado la jornada.
La
calefacción que caldeaba la habitación hasta formar una atmósfera irrespirable,
más la nula ventilación durante las horas de sueño, junto al olor a tabacazo de
sus ropas, asqueaban a Ambrosio. Él mismo se daba asco. Consciente de la cadena
de hechos que le había llevado a pillar una borrachera como no recordaba, le
entró remordimiento de conciencia por su poco control y autonomía a la hora de
regirse en los compromisos sociales. Para colmo, estaba la irrealidad del
tiempo: no saber el momento del día en el que pensaba y existía.
Se
alegró de que no hubieran pasado muchas horas. «Una siesta un poco prolongada»,
se dijo a sí mismo para justificar su gandulería. Dudó si lo había soñado o si
era realidad, pues los sueños profundos se pierden en la memoria y se recobran
no se sabe cómo. Fue rememorando las escenas más notorias de esa historia
onírica, saboreando esa capacidad asombrosa de recordar, pero sin anticipar
ninguna secuencia del sueño… Paseaba por la plaza Mayor. No había mucho
movimiento en el lugar, ya que una niebla espesa se ataba a las columnas de los
soportales. El suelo rezumaba humedad y los faroles alumbraban muy tenuemente
en la oscuridad. A lo lejos se oían las campanadas de la catedral, aunque no
pudo precisar exactamente la hora, a pesar de ir contándolas una a una. Supo
que el escenario era Salamanca, mas, si no se hubiera encontrado en esa ciudad,
habría creído que se trataba de un espacio mágico e irreal, muy próximo a esos
ambientes descritos y pintados por los románticos decimonónicos. Se sentía
libre, un ser al que no le acucian las responsabilidades y que puede deleitarse
sin preocupaciones. Llenándose la boca con esa libertad que le urgía a disfrutar
y vivir con prisa, se le vino a la cabeza la posibilidad de darse un garbeo por
el barrio chino. Un encuentro sin compromiso. Su cuerpo bullía a consecuencia
del deseo urgente de estar con una mujer. Solo con pensar en eso, notó su
creciente erección. Sin embargo, como persona cabal, se serenó y planificó
mejor la parranda. Sería preferible tomarse una copa para hacer tiempo antes de
ir por esos lares, pues el reino de la nocturnidad no cubría por completo las
calles. A ese fin, ya que le pillaba a mano, entró en el Novelty. En el bar,
los contornos de las pocas personas que había se diluían y deformaban hasta
parecer seres fantasmagóricos. Solo el mozo que atendía la barra era real. Se
había pedido un güisqui y había adoptado una pose de hombre solitario pero
seguro. Concentrado en sí mismo, observaba los movimientos del camarero
atendiendo a las distintas comandas que le solicitaban los clientes. Ya mediada
la consumición, quizá aburrido de vigilarlo, se dio medio vuelta con desgana
para inspeccionar el percal a su alrededor. Rápidamente, volvió a mirar de
frente porque creyó descubrir en una mesa a Chomín junto a una mujer, los dos
se reían… Hasta ahí llegaba la alucinación. De nuevo sintió vergüenza, como la
había sentido en el sueño.
La
reseca lo anulaba. Por un momento se le pasó por la mente que desaparecería por
arte de birlibirloque al transcurrir cinco minutos de reloj. Deambulaba
exactamente igual que un zombi por el cuarto de baño, asomándose miedoso para
no comprobar los estragos del alcohol en su rostro, hasta la ventana, donde sin
saber por qué oscuras motivaciones se entretenía en mirar hacia la calle a
través de las minúsculas ranuras que simétricamente se distribuían por la
persiana no del todo bajada. Algo irracional, irreverentemente absurdo en una
persona adulta, perteneciente al Cuerpo de Policía del Estado. Niñerías que lo
desazonaban porque ni tan siquiera conseguían el fin que perseguía, que era
apartar la jaqueca etílica. Sintiéndolo en el alma, no le quedó más remedio que
entrar de cabeza en la ducha para que el agua gélida del Tormes lo despejara o
le diera un soponcio de muy señor mío. Resoplidos semejantes nos los dio
jamelgo en el orbe entero. Soplaba como si ardiera. Se frotaba desesperadamente
con las manos. Brincaba y bailaba. Cerraba los ojos para no contemplar la
tortura que se imponía por no ser un hombre cabal. Tiritaba.
Estos
correctivos, una vez superados, le proporcionaron seguridad y hasta cierto
alivio, junto a una buena dosis de euforia. Era la demostración palpable de
que, aun siendo el ser más insignificante de la faz de la Tierra y el más
imperfecto y el más incongruente, y el de menos fuerza de voluntad, todavía
podía confiar en sí mismo. Sobre todo, en la capacidad de regeneración en los
fracasos y de superación en los momentos de abatimiento. El malestar persistía;
no obstante, otro era el espíritu que regía su determinación. Él estaba en
Salamanca para descubrir a un asesino y cuáles eran los móviles que le llevaron
a cometer un crimen.
Mientras
reflexionaba, había extraído muda y vestimenta limpia y perfumada, así que, cuando
sonó el teléfono le dio un sobresalto de muerte. Vaciló. Por una parte, si
había de contestar, el tiempo que transcurriera entre sucesivos timbrazos
serían segundos preciosos para tranquilizarse después del susto; por otra,
esperó a que sonara varias veces para asegurarse de que lo llamaban, extrañado
de que se pusieran en contacto con él en el hotel. Todo era simple. Hortensia,
la recepcionista, le comunicaba que había un tal Chomín que preguntaba por él.
«¡Qué
tripa se le habrá roto!», fue lo primero que se le pasó por la cabeza, mientras
controlaba los matices de su voz para aparentar normalidad al agradecer a la
chica su amabilidad.
Antes
de salir del cubículo del ascensor, Hortensia, que lo miraba fijamente, le hizo
un gesto para que se acercara al mostrador.
—Perdone
usted que le haya molestado. ¿Quizá se encontraba descansando cuando lo he
llamado? La culpa —continuó la recepcionista algo acelerada y asumiendo toda responsabilidad
por haber perturbado la intimidad del cliente— la ha tenido un señor alto y con
barba que lo espera en el bar; aquí, a la vuelta.
Por
primera vez, desde que llegó al hotel, Ambrosio fue capaz de mantener la mirada
a Hortensia. Desconociendo por qué, cuando no desvió los ojos después de
permanecer en silencio los dos, el policía experimentó una inquietud opresiva,
dudando de si la recepcionista habría adivinado que era objeto de deseo
libidinoso para el cliente. «Las personas somos algo sorprendentes y terribles
jueces para con nosotros mismos», pensó Escaleras, al tiempo que buscaba el
bar.
En
su adolescencia, al notar los primeros efluvios sexuales, en varias ocasiones
había incurrido en onanismo pensando y hasta mirando a una vecina de su edad.
Ni se acordaba del nombre, pues pronto se trasladaron a vivir a otro lugar.
Cuando Ambrosio entraba a su cuarto, lo primero que hacía era escudriñar la
vivienda de los vecinos a ver si encontraba a la joven sentada y concentrada en
sus estudios. Casi siempre que la divisaba, se acaloraba y un profundo
desasosiego lo embargaba mientras esperaba el momento oportuno para que no lo
molestaran ni lo sorprendieran con las manos en la masa. Pendiente del menor
ruido que delatara la presencia de su madre o de sus hermanos, se masturbaba al
tiempo que no perdía de vista a la muchacha a través de los pequeños espacios
que no cubrían las cortinas, imaginando un cuerpo femenino que se aproximaba en
sus contornos al de esa chica. La satisfacción posterior era leve e, incluso,
vergonzante. Pero mucho peor era cuando se cruzaba con ella. Entonces sí que se
acumulaba y se dibujaba en su cara todo el apocamiento. Hasta intentaba
rehuirla para que no le recordara su postración. Y, si el encontronazo era
inevitable, cuando lograba sobreponerse a esa vergüenza, se estiraba adoptando
una postura soberbia y provocadora para no dejar aflorar su silenciosa
traición.
Chomín
lo vio nada más cruzar el umbral del bar y se levantó diligentemente,
escrutándolo y sorprendiéndose de que el madrileño estuviera entero.
—¡Uff!
¡Menos mal que te veo vivo y coleando! Me dejaste preocupado. No quisiste que
te acompañara hasta el hotel y un remordimiento de conciencia me carcomía. ¿No
ha sido nada? —concluyó Chomín aliviado y olvidando acto seguido toda su preocupación.
A
Ambrosio no le gustó en absoluto que su borrachera hubiera transcendido. Habría
preferido que su compañero de juerga no se hubiera percatado, por lo que no le
contó nada de lo mal que lo había pasado, procurando echar una losa sobre el asunto.
Pidió
un café solo, dispuesto a no dar mucha conversación al salmantino. No sabía
quién le había dado vela en ese entierro para ir a buscarlo a esas horas. La
verdad es que no lo acompañaba un ánimo muy alegre. Observaba la crema espesa
del café. El azúcar vertido sobre el líquido fue absorbido de golpe después de
permanecer unos instantes flotando en la masa densa, como si fueran arenas
movedizas. Escaleras movía con parsimonia la cucharilla a pesar de que el
edulcorante se había diluido.
—Escucha
—susurró Chomín con el fin de rescatarlo de su mal humor—, sé que no te sientes
muy en forma, pero he creído poseer la suficiente confianza para llamarte
porque creo que el cantamañanas al que pedí informes tiene noticias muy
interesantes. Se pasó por comisaría para hablar conmigo.
26.
Las partidas de Chus
En
la tibia penumbra del bar Macondo los estudiantes ocupaban al completo las
diversas mesas de mimbre. Entre sillones y banquetas era tan difícil moverse
como avanzar por la vegetación exuberante de un monte. A la imprevisible
vajilla esparcida por el borde de las mesas y aparcada en los recovecos más
inexpugnables había que añadir como obstáculo los múltiples cigarrillos
encendidos por los jugadores de cartas que, a esas horas de la noche, hartos de
estudiar, se premiaban con un rato de esparcimiento antes de dormir —si no se
animaban a bajar al centro para iniciar una más de las marchas nocturnas
imprevisibles que jalonaban el estricto camino estudiantil—. Entre ellas,
Chomín avanzaba no como el meticuloso cirujano que en su operación va apartando
con sumo esmero venillas, telas y músculos hasta llegar al órgano que debe
extirpar, sino igual que el aventurero inglés de película, tocado de sombrero
de explorador, que se abre vía en la tupida selva a base de machetazos. Había
descubierto al tal Chus en la mesa del rincón, la más protegida por la
tenebrosa vegetación, y antes de arrimarse a la barra había ido raudo a su
encuentro.
—Vamos
a esperar un poco, que dice que no le falta casi nada para terminar la partida —explicó
Chomín, incapaz de ocultar sus malas pulgas por echar el viaje en balde.
La
barra estaba al completo. A esas horas tempranas de la noche los parroquianos
chateaban. La mayoría eran estudiantes, por las pintas y por las carpetas y
libros sempiternos que siempre los acompañaban. Una de las ventajas de tener
las clases por la tarde, aparte de no madrugar, era que, cuando salían de
escuchar el tostón de los profesores, apetecían unos vinos… Escaleras no podía
por menos que sorprenderse de la capacidad de los humanos para soportar a sus
semejantes. Si no, ¿era comprensible que, en un espacio tan reducido como era
el de un bar, pudiera convivir apaciblemente una barahúnda de gente tan dispar?
De pie se encontraban los que no habían cenado y se tomaban unas cañas; algún
garbanzo negro había también que degustaba su café de después de cenar. En las
mesas, partidas de mus, tute y chinchón; además, otros pasaban el rato jugando
al parchís o se concentraban en un tablero de ajedrez. No era todo. La
televisión gozaba de los suficientes espectadores como para exigir al camarero
que el volumen del aparato les permitiera oír por encima del griterío de los
jugadores de cartas, siendo este sonido a su vez compatible con la música, que
era de ley para vecinos de mesa, que leían un libro u hojeaban trivialmente el
manoseado periódico del día.
Reparó
en cómo introducía delicadamente la silla debajo de la mesa, se echaba con
garbo una cazadora de pana en los hombros y se despedía con una serena y amable
sonrisa de los compañeros de partida. Al ir sorteando los obstáculos con
gráciles movimientos y aproximarse al lugar donde lo esperaban, pudo contemplar
los rasgos finos de su fisonomía celestial. Escaleras era incapaz de imaginarse
la escena de ese adonis robando… Fiasco mayor no se podría llevar en su carrera
profesional por muy larga y fructífera que fuera. ¡Si era imposible que un
ángel así pudiera matar un mosquito! Ambrosio era de los que creían a pie
juntillas la sentencia de que la cara es el reflejo del alma, por lo menos
cuando ante sus ojos se mostraban rostros que irradiaban santidad y bondad.
Premisas como esta eran fundamentales en la ética del agente policial. La
conciencia de regirse por unas ideas peculiares a modo de legislación
conductual le proporcionaba el necesario sosiego para creer que era
relativamente bueno, a pesar de desear el mal a veces, de mentir piadosamente,
de no ser siempre un esforzado compañero… Nadie es perfecto, aunque para él la
vida fuera un camino largo en el que había planeado ir limando esas impurezas.
Su gran meta era la sinceridad. Esta cualidad era problemática, aunque el paso
del tiempo le había ido enseñando que, cuanto más trayecto llevaba recorrido,
más agallas le nacían para pura y simplemente expresar lo que pensaba. Con
todo, cuando se sinceraba era tan sutil, tan educado y tan de ley que sus
oyentes no se sentían aludidos, sintiéndose el pobre Ambrosio desconsolado al
pensar que los demás no lo tomaban en serio. Así que se proponía un nuevo
desafío: no solo decir la verdad, sino expresarla con la suficiente convicción
para que fuera considerada.
Chus,
el adonis y chivato, tendió la mano a Escaleras sin esperar a que Chomín los
presentara. Tampoco le permitió meter baza de inmediato, porque enseguida se
interesó por el nombre y la procedencia del madrileño y también por si era la
primera vez que visitaba Salamanca y si le gustaba. Al barbudo policía, que
fumaba como un descosido, le salía el humo hasta por las orejas ante tanta
pamplinería, pero como su colega no se sabía apartar de los efluvios
halagadores del simpático estudiante no se atrevió a mostrarse excesivamente
basto.
—Chominín,
y tú, ¡cuánto tiempo sin dejarte ver esos lindos rulitos! —se dirigió a él como
si hasta ese momento no se hubiera percatado de su presencia.
—¡Lo
mismo te digo, guapetona! —le contestó con retintín.
No
obstante, pronto se desterraron las cortesías y una mirada profunda y negra
interrogaba a Chus. Este, como si fuera alumbrándose en la penumbra del
interrogatorio al que lo sometía Chomín, disipaba con una linterna de nombres,
fechas, direcciones, personas y bares las dudas y buscaba cuanto antes la
salida del acoso verbal.
Escaleras
quedó apartado y hasta se apiadó del pobre estudiante. En un momento en el que
una lejana estrella brillaba minúscula en la mirada infinita de Chomín, el
policía madrileño tendió al interrogado un cabo al que asirse para salir del
acoso al que estaba siendo sometido al preguntarle si deseaba tomar algo.
—Un
descafeinado —articuló maquinalmente el confidente sin llegar a apreciar la
cara de compasión de Escaleras.
El
inspector se entretuvo en romper el sobre y verter el granulado contenido
marrón en la taza. Al estar lista la bebida, se dio media vuelta con cara de suma
bondad, pero en el horizonte del interrogatorio habían surgido preñados
nubarrones. Apartó el platillo del borde de la barra para protegerlo de los
movimientos incontrolados de sus dos acompañantes. Por un momento intentó
mantenerse en contacto y escuchar el rosario de preguntas y desvaídas
respuestas, sin embargo, el tono con el que se formulaban y se respondían era
tan íntimo y confidencial que se sentía como un intruso. Además, el discurso
era endiabladamente enigmático: palabras desconocidas, frases sin terminar,
referencias a conversaciones anteriores, promesas esbozadas entre dientes…
Acabó por desentenderse. Fue consciente de que Chomín se apropiaba cada vez con
mayor descaro de las claves para investigar el asesinato y que él no podía
evitarlo, con lo cual se afligía mucho más.
Hubo
un instante en el que comprobó cómo una lágrima se deslizaba por la mejilla de
Chus hasta caer limpiamente sobre una arrugada servilleta de papel tirada en el
suelo. Como si Chomín adivinara las intenciones del inspector madrileño, le dirigió
una heladora mirada para disuadirlo al momento de que no interviniera. Sumiso y
avergonzado, Ambrosio abandonó a su suerte al colaborador policial.
Cuando
quiso percatarse, vio solamente a su compañero y cómo Chus salía abatido del
bar, sin despedirse y sin haberse tomado el descafeinado. Chomín mostraba
todavía un careto de pocos amigos. Ensimismado, mascullando frases
ininteligibles y nerviosas, pues no cesaba de llevarse el cigarrillo a la boca,
el salmantino se olvidó por completo de dar la información que le había
transmitido el chivato. Escaleras, desorientado, buscó el servicio para
esfumarse, aunque no necesitaba orinar en ese momento.
Al
regresar, al inspector salmantino se le había pasado el cabreo y hablaba
animadamente con una chica. No se la presentó, aunque Ambrosio permaneció en
alerta ante la eventualidad de que hubiera de saludar a esa desconocida.
—Bueno,
¿qué hacemos? —consultó Chomín, una vez que los dos se quedaron solos, como si
se hubiera olvidado de la conversación con el confidente.
—¿Qué
has sacado en limpio de Chus? —inquirió el de Madrid, obviando el objetivo del
otro de no informar del asunto.
—¡Bah!,
nada claro. Es un soplapollas de mucho cuidado… —El charro persistía en dar
largas.
—Está
bien. ¡Tú sabrás! —concluyó Escaleras, cambiando de estrategia al no seguir
insistiendo.
Con
todo Chomín, enigmático y desconsiderado, permaneció en sus trece de no contar
nada. Y así se mantuvieron un rato hasta que el salmantino se despidió sin
ofrecerse para acompañarlo de regreso al hotel ni quedar para continuar las
investigaciones al día siguiente.
A
Ambrosio se le esfumó la capacidad de hablar. Perplejo, casi sin despedirse,
observó cómo su colega salía del bar sin abonar la consumición. En esas
circunstancias, no del todo desconocidas, la óptica adecuada para no desmenuzar
la desconsideración, era olvidar cuanto antes el incidente y al protagonista,
si bien un regusto de bilis se le vino a la boca.
No
pagó inmediatamente, porque dudaba de si alguien se habría percatado de toda la
escena. Si así fuera, se moriría de vergüenza. Al cabo de cinco minutos que
calibró como naturales para abonar la consumición y salir, aparentando un
comportamiento espontáneo, pidió la cuenta de todo.
Se
animó a regresar al hotel sin la ayuda de un taxi. Incluso consideró la
posibilidad de ir hasta el centro sin preguntar a nadie. Intuía que la
orientación correcta era seguir hacia abajo. Marcó un punto de referencia donde
él calculaba se hallaría su meta y callejeando y, con la satisfacción de pensar
que no había dado muchas vueltas, descubrió al final de una calle los arcos de
la plaza.
27.
¡Un cardiaco!
Había
apresurado el paso hasta cerciorarse de que era la plaza; sin embargo, habiendo
comprobado con satisfacción que había acertado, disminuyó la velocidad, sin
saber exactamente por qué, hasta que, cuando ya veía el hotel, supo que no le
apetecía entrar en él, aunque, en el mejor de los casos, estuviera Hortensia en
la recepción. Continuó andando, siguiendo la estela imprecisa de los pocos
paseantes que a esa hora nocturna permanecían todavía con el timón amarrado y fijo
en las rutas apacibles del paseo más popular de Salamanca. No le parecía muy
lógico deambular solo. Tal vez por eso no sabía qué actitud adoptar: si la del
despreocupado y estrambótico caminante nocturno o la de aquel que cruza la plaza
con destino allende sus arcos. Esa duda vital no se dilucidaba ni contemplando
de vez en cuando los escaparates escasamente visibles a esas horas… «¡Hay que
ver cuántas congojas absurdas soportamos por ser tan sociales!». Esa fue la
única reflexión que parió de sus meditaciones como paseante solitario. No
obstante, una certeza era clara: no deseaba traspasar los umbrales del hotel.
Era pronto. El hambre reclamaba desde el estómago y la cena en una mesa
solitaria de un concurrido restaurante no le resultaba muy estimulante.
Había
recorrido los cuatro lados del cuadrilátero paseando por los soportales, cuando
en una calleja angosta y sin salida, al final, observó un bar con pinta más
bien de tasca. El callejón estaba en penumbra y de sus paredes se desprendía
olor a orín. Estuvo a punto de darse media vuelta. La puerta vieja y frágil
dejaba colar una línea de luz amarilla, al mismo tiempo que las vibraciones de
una música pop, pero los cristales esmerilados no permitían divisar la calaña
de los parroquianos. Un impulso suicida le llevó a agarrar el picaporte y a
empujar. El camarero, un chaval vestido de calle, lo miró con curiosidad. La
sorpresa inicial se transfiguró al segundo en apatía, como si la conclusión a
la que hubiera llegado el trabajador de hostelería fuera que era un cliente no
habitual, pero sin motivos para interesarse por él. De todas maneras, aunque
Ambrosio percibió cómo el juicio al que era sometido era fútil, no se relajó y
dudó al elegir el lugar adecuado para arrimarse a la barra, aun habiendo sitio
de sobra.
Había
ocasiones en las que Ambrosio se sentía especialmente molesto e incordiado. La
primera era cuando de mala gana entraba en cualquier tienda a examinar sus
productos y el pesado dependiente se le ofrecía con un «¿le puedo servir de
ayuda?» y se pegaba a su espalda para ponderar la calidad de lo examinado sin
haber solicitado su opinión. Y la segunda cuando, al meterse en un bar y, sin
disfrutar del tiempo necesario para pensar e inspeccionar lo que le ofrecían
las bandejas, el camarero se le quedaba mirando como un pasmarote esperando
indolentemente su petición…
Por
salir del paso, al no encontrar la espita del barril de cerveza en el barrido
visual del mostrador, rogó que le sirvieran un botellín. Así dispondría de unos
segundos para decidir si requería los servicios del mozo para algo más. En la
barra desnuda, solo había una enorme ensaladera con un montón de blancos huevos.
Ambrosio dudó de su estado, ¿estarían cocidos o frescos? Un cliente
proporcionaba dentadas a un bollo de pan que dejaban señalado el arco
pormenorizado de su dentadura. El inspector acabó por fijar la mirada en una
pizarra en la que se anunciaban los bocadillos, así como su importe según su
tamaño. La vergüenza por los precios tan ridículamente baratos hizo presencia
en sus mejillas al solicitar un bocadillo grande de panceta, como si fuera a
timar al trabajador propietario. Posiblemente, por hacer gasto y abonar una
cantidad superior se pidió otro botellín.
El
diputado, Chomín, Hortensia, su esposa y su mismo jefe se podían ir a hacer
puñetas a Camerún. Le importaban muy poco a esas horas, cuando con fruición
devoraba un bocata grasiento. Sus dedos chorreaban grasa y se los chupaba y
gozaba como un enano. Las preocupaciones, la sensación de fracaso en sus
investigaciones y la responsabilidad por su incompetencia se habían ido a
dormir al hotel y lo esperarían agazapadas al día siguiente, pero, de momento,
su mente se concentraba en esos bocados tan sabrosos. Hacía tiempo que no
disfrutaba tanto comiendo. Ambrosio contemplaba a los demás clientes también
felices, abstraídos cada uno en un menester. La televisión funcionaba sin
volumen. Había música melódica moderna, si bien entendible; se cantaba en
español, quizá Radio Futura.
El
policía se admiró de encontrar a chicas solas alternando tranquilamente en un
día de diario, pero lo que le dejó de piedra es lo que consumían. Delante del
mostrador, a su altura, cada una sostenía un pequeño vaso que vaciaron de un
trago, como si estuvieran en una película del Oeste. Hicieron una imperceptible
señal para que les pusieran otro.
—¿Otros
dos cardiacos? —se aseguró el camarero antes de servir.
De
una botella antigua echó en los vasos un aguardiente rojo, añadiendo una guinda
en cada uno y, para rematar, un chorrito de ginebra. ¡Vaya bomba! El inspector
se santiguó. Y se volvió a santiguar al observar cómo las chicas, sin dejar de
hablar muy serias, extraían de un morral de cuero todos los utensilios para
liar un canuto de hachís. Primero, la hoja del librillo; luego, la piedra
envuelta en papel de aluminio. Y después de revolver entre la variedad de
objetos de su bolso, acabar por pedir un cigarro rubio a Ambrosio. Se lo negó
descaradamente, casi recriminándoles el nefasto vicio. El chico del mostrador
se lo proporcionó sin que se lo solicitaran. Lo liaron lentamente tan
concentradas en su cháchara que se olvidaron con torpeza de las tareas
esenciales para su confección. Por un momento, la mano con el papel y el tabaco
desparramado se paralizaba durante unos instantes, esperando un halo vital
incierto. Al pegarlo se dieron cuenta, despistadas las dos, de que no tenían
cartón para enrollar la boquilla, y la operación se interrumpió durante otro rato.
Una vez más el propio camarero las socorrió al cortar un trocito de cartón de
su paquete de cigarrillos… En el pequeño local se percibió inmediatamente el
olor fuerte, denso y mareante del porro. Tan solo con inhalarlo, le vinieron síntomas
de mareos y náuseas. Las jóvenes no variaron un ápice su semblante mientras
daban chupadas al cigarro. La incógnita de su conversación íntima perturbaba la
curiosidad del policía, que no era capaz de cazar una palabra, una frase…
Vocalizaban y hablaban con parsimonia, y la expresión de sus rasgos faciales
les proporcionaba una sensación de serenidad. Tan absorto se encontraba
persiguiendo un comentario que cuando el camarero le presentó el canuto con
familiaridad para que fumara él también, por segunda vez en la noche se tiró de
cabeza al vacío al sonreír y tratar de dar un par de caladas con la mayor
naturalidad. Se lo devolvió tan campante al barman, que le indicó con un gesto
que el canuto debía ir a parar a ellas. Una de las chicas lo recogió sin darse
la vuelta a mirarlo. Regresó a su sitio. El segundo botellín estaba a medias.
No había prisa. Arrimó a la barra un banquillo alto y se sentó tranquilamente.
La verdad era que a esas horas agradecía el alivio proporcionado por el
asiento. El día había sido largo y se sentía derrotado. Quizá por eso el
descanso y la relajación de los músculos eran más placenteros. Por primera vez
en su vida —cualquiera lo diría— había fumado droga. ¿Y qué notaba? Nada. Absolutamente
nada. Tanto dar vueltas a ese problema cuando ni se enteraba de sus efectos. Es
posible, se hacía las cuentas, de que no hubiera aspirado lo suficiente y por
eso los síntomas no se apreciaban. No obstante, cuando por segunda vez le
pasaron el porro y chupó con ganas y tampoco notó indicios raros, consideró que
eso del cannabis era un engaño de tontos; no era como el alcohol, que
rápidamente te pones contento cuando te echas un cubata al gaznate.
Un
calor hormigueante merodeaba por sus entrañas. El bocata le había sentado de
maravilla, sin embargo, un sudor, tan pronto frío como caliente, le recorría
todo el cuerpo, especialmente en la frente. ¡La alta temperatura del bar o la
falta de aire puro! Cualquiera de las dos razones podía ser el origen de ese
malestar, que se arreglaría enseguida marchándose del local. Pagó mecánicamente
y se despidió del camarero. No se dio prisa en salir; procuraba moverse con
naturalidad, aparentando que no le urgía que la noche lo acariciara y calmara
su sofoco. Fue como si lo hubieran abofeteado, exactamente igual. Se paralizó,
la mente perdida, y tan solo fue capaz de sentarse en la acera, adoptando una
postura próxima a la fetal al situar la cabeza por debajo de las rodillas. ¡Qué
mal estaba! Parecía que le rondaba la muerte. Era un placer dejarse ir… y
perdió el conocimiento.
Se
sintió arropado. Una cazadora o un tabardo le cubría la espalda. En su vida había
sentido un vacío tan profundo como el que le embargaba en esos momentos; no
obstante, regresó al presente en el momento en que oyó voces. En sueños oía
cómo lo llamaban y rescataban del inconsciente. Se asustó al comprobar que
había perdido el conocimiento, pero casi al tiempo se alegró de volver a pensar
y percatarse de su estado. Miró a los que le hablaban, que estaban en
cuclillas. Eran las dos chicas del canuto y el camarero. Le mesaban los
cabellos y le aguantaban la prenda de abrigo para que no se enfriara.
—¡Ya
está! No ha sido nada —sentenció con toda la naturalidad posible una de las
samaritanas.
—¡Venga!
¡Levántate! Vamos a tomar algo aquí —ordenó la otra, dando a entender al
camarero que ya se encargaban ellas del muerto.
Lo
agarraron cada una de un brazo y en tan buena compañía lo introdujeron en otro
bar. Buscaron una mesa vacía y los tres se sentaron.
—A
ver, chiquillo, ¿qué te pide ese cuerpo tan serrano? ¿Algo calentito y que te
asiente el estómago? Venga, que sí, hombre, que te va a venir fenomenal —lo
animaba una de las almas caritativas.
En
esos momentos, Ambrosio era el ser más desvalido. Sus ojos se humedecieron,
aunque no llegaron a cuajar las lágrimas. Le parecía imposible que él, un
policía hecho y derecho, fuera socorrido por dos chicas, dos estudiantes en una
circunstancia tan comprometedora. No osaba levantar la vista para mirarlas cara
a cara. Ellas lo observaron acongojado, pero tampoco lo sobreprotegieron,
sabiendo que tal vez una atención desmesurada fuera contraproducente en la
reanimación.
El
camarero se presentó. Sin consultarlo, entendiendo que le apetecería algo
calentito y que le arreglara el cuerpo, pidieron para él un carajillo y para
ellas, dos tubos de cerveza. La música, estando presente, parecía proceder de
la lejanía; era una melodía rítmica y comunicativa. Oía las quejas del saxofón,
largas y desamparadas en el deambular de su existencia. No eran interpretados
sus pesares para oírse, sino para perderse en la noche.
-AMAZON (España)
-AMAZON (EEUU)
-GOOGLE PLAY (formato electrónico)
-CASA DEL LIBRO
-LIBRERÍA DE LA U (Colombia)
-PERÚEBOOKS (formato electrónico)
-CÚSPIDE (Argentina)
Etc.
28.
Bárbara y Paloma
La
música se fue apagando en su conciencia para dejar paso a rumores
incomprensibles, procedentes de los corros de clientes próximos. Continuaban
sus dos acompañantes sentadas con él y, con la mayor naturalidad, indiferentes
a su presencia, seguían hablando, como si se hubieran olvidado de su
existencia. Dominando de nuevo su ser, se hizo el remolón y alargó el letargo
dulce en el que se había sumido. A hurtadillas exploraba la realidad más
inmediata: las charlas en lengua extranjera y la decoración del
establecimiento. Se trataba de un café muy amplio, con mesas de mármol y sillas
tradicionales; la barra muy larga y alta, con un mostrador de madera noble; en
las paredes colgaban enormes espejos que por un efecto de óptica multiplicaban
las dimensiones del ilustre bar. Pronto comprobó, no sin cierta perplejidad,
que la mayoría de las personas que se desparramaban por el local eran
extranjeras, no ya solo por los diálogos apenas inteligibles, sino porque se
hablaba un español solemne y relamido, pero con multitud de incorrecciones
sintácticas y léxico inadecuado al contexto comunicativo. Las conversaciones no
eran naturales y apropiadas a la amena charla de una tertulia, sino
artificiales, como si más bien fueran intercambios de conversación entre
estudiantes extranjeros y nacionales. El énfasis y la entonación eran
malsonantes y los temas, tópicos.
Se
acercó titubeando la taza del café humeante y dio un pequeño sorbo. El sabor
era desagradable y muy fuerte.
—¡Hombre,
por fin te vas espabilando! ¡Qué alegría! Parece que vas recobrando el color —lo
saludó una voz de conejillo, fina y estridente. Una amplia sonrisa y unas gafas
redondas lo miraban con la incertidumbre de si la recuperación del
convaleciente era absoluta.
—Gracias
—fue lo único que se le escapó, avergonzado.
—No
hay de qué —le respondió una voz áspera y varonil con la misma entonación
formal, aunque sin dejar de sonreír desenfadadamente. Ambrosio hubo de contener
su sorpresa, al provenir de una mujer.
El
atribulado policía no acertaba a encontrar las palabras para romper la distancia
con las desconocidas. Cerraba las manos debajo de la mesa sin percatarse de la
tensión que se le acumulaba por momentos.
—¡Ah,
por cierto, qué despiste! Yo me llamo Bárbara y la colega, Paloma —se presentó
la primera al tiempo que se incorporó para proporcionarle dos sonoros besos, a
los que correspondió torpemente. La otra solo le tendió la mano.
De
las dos samaritanas, la que despertó una inmediata simpatía fue Bárbara. Era
bajita pero muy guapa. Lo más interesante era su mirada, de grandes ojos
negros. Sobresalía también el envidiable color cetrino de su piel. Fue ella
quien tomó la iniciativa para romper las distancias de un modo natural. Sus
movimientos eran desgarbados y hacía gala de un humor fino, que atenuaba con la
perpetua risa de su boca. Lo que más gracia le causaba a Escaleras eran los
frecuentes meneos elegantes de su media melena. La de voz varonil y ronca era
bastante reservada y su fisonomía menos agraciada que la de su compañera: era mucho
más corpulenta y basta; sin embargo, lo repulsivo era su voz dura, que producía
la sensación de estar cabreada al hablar. Además, la que llevaba la voz
cantante era Bárbara, que observaba, desde una posición en retaguardia, como si
fuera la encargada de cubrirle las espaldas, cómo se desarrollaban los
acontecimientos con el desconocido. Paloma lo miraba y Ambrosio se sentía de la
misma manera que si lo estuvieran desnudando. Ante ella, era imposible no
ponerse nervioso.
—Yo
me llamo Ambrosio —se presentó, temeroso no de su profesión y su cometido, sino
de pronunciar con claridad su nombre, poco corriente.
—¡Vaya,
vaya! Conque Ambrosio. No me acuerdo de nadie que se llame así. Es muy curioso —se
extrañó Bárbara.
No
deseando adentrarse en esos derroteros, el inspector se llevó la taza a los
labios para romper la dinámica de la conversación y evitar entrar demasiado en
detalles de su vida. El carajillo no le estaba sentando mal, notaba más
asentado el estómago.
—¿Sois
estudiantes? —indagó tímidamente, percatándose de lo tópico y ridículo de su
pregunta.
—Bueno,
algo parecido debemos de ser, aunque lo que está a la vista es que no muy
buenas. Alguna vez nos da por ir a la facultad y estudiamos cuando hay un
examen cerca… —salió del paso con una respuesta evasiva Bárbara.
Cuando
siguió preguntando y descubrió que eran estudiantes de Psicología se sintió
gratamente sorprendido, pues era como si los tres hubieran compartido una
experiencia vital que los aunara. Ellas no supieron calibrar esta reacción de
sorpresa del desconocido.
—Y
tú, Ambrosio, ¿qué haces por aquí? —lo interrogó fríamente Paloma.
Sabía
que era inevitable la pregunta. La esperaba y mentalmente había ensayado
distintas respuestas, si bien a su mente embotada no se le había ocurrido como
solución ninguna otra que la de decir que era estudiante. No sería difícil
creérselo. Pero en el último momento, Ambrosio no echó mano de esa contestación.
Tan claro vio que las dos chicas no se creerían que era un universitario que se
hubiera muerto del ridículo si no hubiera improvisado otra respuesta.
—No
soy de aquí; estoy de paso por motivos laborales —afirmó humildemente.
En
muchas ocasiones, las preguntas en conversaciones vanas e intranscendentes no
son formuladas para despejar dudas e ignorancias o como reflejo del interés por
el que las realiza, sino como meros formulismos para llenar huecos fríos de un
proceso comunicativo en el que los interlocutores intervienen no tanto por
gusto como obligados por circunstancias diversas. Si la intervención es muy
larga o compleja o enrevesada, pronto el que escucha deja de prestar atención,
esencialmente porque ya cumplió el propósito inmediato con el que formuló la
pregunta. Si Escaleras hubiera contestado que era policía, con seguridad habría
logrado copar la curiosidad de las estudiantes; sin embargo, la ambigüedad, la
huida por la tangente y los síntomas peligrosos de una respuesta prolija, como
la que estaba dispuesto a proporcionar, tuvieron el efecto de inocular a sus
acompañantes el desinterés más supino.
En
el momento en que se percató de que no lo escuchaban, Ambrosio sintió el
aldabonazo apropiado para recapacitar y ponerse en la piel de las dos chicas y
comprender que era completamente normal que su vida no les interesara lo más
mínimo… Además, era una hora oportuna para recogerse. Ya estaba bien de
impresiones fuertes por esa noche. Sin decir nada, oteaba el deambular de los
camareros para pagar lo consumido. Y tardaron mucho en dejarse cazar. Le tendió
un billete a uno de ellos y esperó la vuelta con paciencia.
—¿Conoces
la marcha de Salamanca? —le sorprendió Bárbara con esta pregunta que más bien
era una invitación a que no se despidiera con tanta urgencia.
Iba
a contestar que ya era muy tarde y que al día siguiente debería ser puntual con
su cita en las investigaciones, pero no tuvo oportunidad.
—¡Venga!
¡Total un par de cervecitas! —continuó animándolo Bárbara, mientras Paloma, sin
decir nada, parecía dar su anuencia.
No
lo dejaron recapacitar. Cada una lo agarró de un brazo y con la mayor confianza
se lo llevaron a los inciertos caminos nocturnos de una ciudad que para él era
un monstruo que le producía pavor. Junto a ellas sentía una mezcolanza extraña.
El calor y el roce infantil con el cuerpo de las dos jóvenes le producían la
soberbia de la lujuria y la protección y seguridad de lo femenino, pero la
despreocupación y la naturalidad con la que lo trataban le inducían a ser
prudente y a pensar mal por si se equivocaba. «Muy bien pueden ser unas golfas
que vete tú a saber qué buscan contigo», le recordaba la parte más negativa de
su espíritu instructor. Esta advertencia lo ponía tenso al pensar que, de
cualquier rincón, de un oscuro portal, algún compinche saldría de improviso y
lo atacaría por la espalda para robarlo. También su mente proverbial le
anticipó que quizá recurrirían a echarle en la bebida alguna sustancia que le
produjera sueño, para de este modo apropiarse de todas sus pertenencias.
Incluso que, tanto una como la otra, fueran dos vulgares meretrices que
intentaban cazarlo con las armas invisibles de la seducción para sacarle los
cuartos una vez que hubieran hecho el amor con él y le exigieran su
remuneración… «Claro, que, pensándolo detenidamente, ellas deberían ser reacias
con un desconocido y, además, ¡qué coños!, ¿no soy un policía? No me voy a
asustar con estas memeces». Escaleras terminó por convencerse de que no era muy
razonable atormentarse por hipotéticas malas pasadas que, en cualquier caso, serían
fáciles de solventar mostrando su arma. Se relajó, dispuesto a disfrutar de la
compañía de las dos simpáticas estudiantes de Psicología y de la noche
salmantina.
Lo
llevaron a un bar que ellas llamaron El Arenas. Lo ponderaron sobre todo porque
en él pinchaban muy buen rock y con un sonido inmejorable. Condicionado
con la descripción, lo primero que hizo al entrar en el garito fue fijarse en
esos detalles y confirmar la opinión de sus anfitrionas. Le gustaba la música.
Pensaba que a todo el mundo le debería gustar, entendiendo por música algo que
sonara más bien bajo, que se pudiera canturrear en castellano o que sirviera
para bailar agarrado con la novia. En esos estrechos parámetros, incluía a
cantantes como Julio Iglesias, ante el que se quitaba la gorra por su maestría;
José Luis Perales, su gran ídolo, porque lograba una identificación casi total
con las letras de sus canciones, y alguno más en esa línea. A instancia de la
curiosidad de sus dos acompañantes, de los conjuntos pop más recientes del panorama
musical español, soltó por compromiso y tratando de congraciarse y aproximarse
a las hipotéticas apetencias que él creía serían de su agrado, Hombres G, como
si fuera una apuesta por la modernidad de sus gustos. La música extranjera le
daba lo mismo que fuera de calidad o no, simplemente la rechazaba, ya que no le
llegaba al alma al no entender ni papa. Sin embargo, las vibraciones que
transmitían los altavoces en ese bar le resultaban agradables, a pesar de que
atronaban y de que la mayoría de las canciones eran en inglés o de grupos
españoles de mal gusto, como el gilipollas de Ramoncín, el rey del pollo frito.
Allí, en ese local, junto a las dos samaritanas, por la noche, con una cerveza
entre manos, podía soportar e incluso disfrutar con agrado esas músicas extrañas.
¡Quién se lo hubiera dicho!
Sus
acompañantes no se interesaron por sus cometidos en una ciudad ajena, ni por
sus funciones laborales, ni por su edad, ni por su residencia… En cambio,
cuando les confesó que estaba casado aunque sin familia, ahí, en este tema, sí
que sintieron curiosidad por conocer el nombre de su esposa, cuánto tiempo
llevaban juntos, a qué se dedicaba ella, cómo era, qué edad tenía… Sin saber
bien por qué, Escaleras sacó la conclusión de que, después de confesar su
estado y que tenía mujer, las posibilidades de ligar con ellas habían
desaparecido por completo, sin que por ello sus dos amigas dejaran de ser
amables con él. También él se alegró en cierta medida de que la nube de la duda
que campeaba sobre ellos se despejara. Ninguno de los tres presentaba ningún
interés amatorio y, por lo tanto, eran libres de hablar y comportarse sin la
artificiosidad que rodea el proceso de acercamiento amoroso en esas situaciones
de ligue nocturno. Sin embargo, una pequeña mota de melancolía se impregnó en su
alma, pues no dejaba de reconocer que Bárbara le hacía tilín.
29.
El Formentera y reencuentro con Seve
Las
cervezas se duplicaban. No era tomar una y pasar a otro bar, sino que la
primera que apuraba el vaso, sin consultar, pedía una más. Tenía que ser un
jaleo para los chicos de la barra, pues al final alguna se bebía tres y otra
una nada más, con lo cual al abonar el total era casi imposible saber el número
exacto. No era cuestión transcendental, tanto el cliente como el camarero
calculaban a ojo de buen cubero el importe que se debía.
Ambrosio,
inconscientemente, se echaba al coleto lo que le servían sin reparar en el hito
vital que suponía beber sin medida y que no se le subiera el alcohol a la
cabeza. Después de todo, el canuto, pasado el mal trago inicial, lo había
relajado. La tensión se esfumó y reía sin percatarse por cualquier nimiedad.
Sin embargo, casi sin querer, adoptaba el papel protector encargado al macho
cuando a su cargo pululan dos hembras. Procuraba controlar y no pasarse de la
raya. Además, subrepticiamente desafiaba la curiosidad de otros machos que
curioseaban la disponibilidad de las dos jóvenes, dejando bien patente que él
las protegía. No obstante, no tenía todas consigo y no veía muy claro su rol,
pues era evidente su menor resistencia física. Permanecían de pie y él aceptaba
estoicamente la posición, pero los pies le ardían y no acertaba a elegir la
postura más descansada. Se apoyaba en la barra para aliviar parte del peso;
hacía recaer el cuerpo en una sola pierna, mientras la otra descansaba en el
aire y la movía como si estuviera entumecida… Esas chicas, de todas maneras,
cavilaba, eran especiales y no muy representativas del género femenino, que, al
llegar a un bar, lo primero que suele buscar es una mesa para sentarse. Tampoco
era normal que consumieran droga como si tal cosa ni que bebieran igual que
cosacas y no se pusieran bolingas, ¿dónde se ha visto eso? Ambrosio no podía
por menos que sorprenderse con ellas. Los sentimientos y las ideas con respecto
al alcohol eran encontradas. Si no le cabía ninguna duda de que la gente que
bebía era miserable y le producía rechazo por su poco control, también pensaba
que era raro que, por las circunstancias que fueran, bebiendo no se
embriagaran. Le extrañaba contemplar la conducta de esos personajes que, en las
películas, asemejándose a héroes mitológicos perseguidos por la desgracia divina,
se hunden en la miseria y solo buscan ingerir con anhelo lo que sea para
olvidar su desgracia… No lo veía un comportamiento sensato, no porque bebieran,
sino porque no se emborracharan y anduvieran sonámbulos irradiando tristeza y
mala sombra en su errático caminar nocturno. «Si perdieran el control
—pensaba—, otro gallo les cantaría, pero empiezan con esas bobadas y luego ya
no saben comportarse sino como alcohólicos inmunizados a los estragos propios
del líquido destilado».
Sin
esforzarse mucho, cuando caminaba por las vías escasamente iluminadas por las
caducas farolas y oía el resonar de sus pisadas en los adoquines de las aceras,
se imaginaba que a través del túnel del tiempo había retrocedido hasta una
población medieval o del Siglo de Oro. Esas callejuelas estrechas, desconchadas
y vencidas por el peso de los tejados se asemejaban más a un pueblecillo que a
una urbe. Los únicos elementos que desentonaban eran las gruesas bardas de
automóviles aparcados y la continua presencia de universitarios que, a pesar de
lo tarde que era, deambulaban por la calzada de forma natural. Absorto en sus
contemplaciones, Ambrosio fijaba la mirada en los letreros de las posadas y
pensiones de mala muerte; en los tristes bares ordinarios que, sin clientes y
alumbrados con una mínima luz, con la puerta semiabierta, desparramaban a la
calle su silencio y el aroma a lejía; en los portales húmedos y renegridos por
la oscuridad; en las pequeñas ermitas olvidadas en la vorágine nocturna; en las
tiendas encarceladas por la luna; en la solemne y salomónica Pontificia,
energúmena en su altivez; en la Casa de las Conchas, olvidada por unos amantes
más atraídos por las alucinaciones de diseño que por el romanticismo del beso… Sentía
cómo el alma se le salía del cuerpo, cómo se embriagaba con el hechizo de Salamanca,
pero le faltó fuerza y le sobró vergüenza para exclamar a los cuatro vientos —o
a las dos chicas— lo feliz que era. Se contuvo, no pensaran que se había vuelto
majareta o que le duraban los efectos del canuto o que se le habían subido las
cervezas. Para ellas, la liricidad y la poesía no se encontraban en la noche,
sino en la comunicación. La metrópoli educativa era un marco trivial, aunque
cómodo y acogedor de sus vivencias como estudiantes y como jóvenes, pero
carecían de la admiración que acompaña al forastero en la exploración de los
lugares que visita; hasta era posible que incluso, habiendo pasado multitud de
años en ella, la conocieran menos que un concienzudo turista, interesado y
enamorado de la ciudad.
—Te
vamos a llevar a otro sitio que te va a gustar —pronosticó Bárbara.
Las
calles próximas a la universidad sí que estaban solitarias, quizá aliviadas del
griterío estudiantil y de la farsa docente del periodo lectivo. El jardín, los
árboles hieráticos en su profusa vegetación, los bancos fríos y los arriates
expectantes habían perdido el halo vital, que no recuperarían hasta que de
madrugada los barrenderos con su áspera escoba no los espabilaran con sus
arañazos y bastos improperios.
El
nuevo bar no tenía ningún cartel anunciador, sino un pequeño letrero en blanco,
pegado en semicírculo a la puerta donde ponía Formentera. No pudo darse muchas
explicaciones Ambrosio de por qué no le gustó el garito, sin embargo, la
primera reacción que le produjo el local, la gente y la música fue negativa.
Cuando le pidieron su opinión respondió confirmando los pronósticos bondadosos
que habían anticipado sus acompañantes, pero en su yo más íntimo abominaba de
todo. El personal que acogía el recóndito bar era estirado y estúpido; la forma
de sujetar el vaso de güisqui y de menearlo, con esa ínfula litúrgica y
exhalando orgullo por los poros y los dejes de sus conversaciones a plomo y
categóricas, le repateaba. Esas miradas fijas y petulantes siempre reflejaban
desprecio e inmisericordia con el prójimo y Escaleras los detestaba por ser
unos farsantes y ególatras autosuficientes. No le gustaba el bar ni su
ubicación. Estaba aislado, no pillaba de paso de ninguna parte; había que ir a
propósito. Camuflado en un barrio antiguo, sin pretensiones en su fachada, solo
era conocido para los adeptos. Ese aire de exclusividad le daba por culo y le
desairaba la música especial que pinchaba el camarero con pinta de campesino
impoluto. Excesivamente artificial y bien preparado como para que el alma
sencilla del policía no refunfuñara en su fuero interno. Lo que desentonaba en
el ritual de modernidad eran los canutos que se prendían continuamente.
Tanto
Paloma, la de cabreada jeta, como Bárbara, la de risa de gorgojo, danzaban
entusiasmadas con los arpegios de saxofones y trompetas con movimientos
rítmicos y femeninos. Ambrosio ensayó moverse del mismo modo, pero al momento
cesó, pues se sentía ridículo bailando esos sones que le eran, si no raros,
poco inspiradores de ánimo. De hecho, en muchas ocasiones, eso del jazz,
por lo menos para quienes no fueran negros, parecía más música para bailar con la
cabeza que con los pies.
Cuanto
antes se fueran de allí mucho mejor, pese a que las chicas se encontraban a
gusto. Además, saludaron y entablaron conversación con el camarero —de lindo
peto, estilo primavera en flor— y con algún otro parroquiano. Aunque se
aburría, como era educado, esperaba con resignación a que sus compañeras
decidieran abandonar el local. Cuando el tedio era más patente, el corazón le
dio un vuelco al divisar en el umbral la espigada figura de Seve, el decano de
la Facultad de Bellas Artes. Sin tomar conciencia de lo que hacía, se había
lanzado a saludarlo como tabla de salvación de su aburrimiento. Se le pasó por
la cabeza que no era muy adecuado tanto ímpetu, pero no pudo controlar tanta
alegría al encontrar una cara conocida, aunque fuera la del barbudo profesor.
Seve
no advirtió la presencia del policía hasta que este le tocó el hombro. Se situó
el sempiterno cigarro en la boca para poder saludar con efusividad al conocido
y exhaló una satisfecha bocanada de humo en señal de regocijo por el feliz e
inesperado encuentro, sobre todo en un sitio de marcha. Antes de decir más
palabras, el larguirucho mandatario universitario había hecho un imperceptible
signo para que el camarero-labrador les pusiera en el mostrador otras dos
cervezas.
Se
le pasó por la mente al inspector que, después del saludo, la conversación
habría de desembocar en la marcha de sus pesquisas, pero se equivocó de cabo a
rabo. En ningún momento demostró el decano el menor interés por esas
cuestiones. Pronto se presentó a las dos chicas. A ninguna le resultaba
desconocido, no porque lo hubieran visto por las dependencias de la facultad
vecina, sino por sus rutinas de sonámbulo empedernido. Invariablemente, cada
noche, el decano sentía la urgencia de darse un garbeo por los mismos bares y
casi nunca finalizaba el mismo recorrido antes de madrugada. Paloma, a la que
se le iluminaron los sombríos ojos cuando se incorporó el recién llegado, se
interesó por su resistencia y por las posibles secuelas de esos hábitos tan
desordenados, aparentando sufrir en propia carne los estragos de la falta de
sueño. Sacudiendo la cabeza y quitando relevancia a estas circunstancias, Seve dijo
que durmiendo unas horitas le bastaba.
—Venga,
tía, cúrrate un canuto —ordenó Paloma con el deseo de celebrar y agasajar la
incorporación del eximio decano.
El
barbudo profesor no tardó en meter las curiosas narices en el trasiego de
papelillos, cigarros y boquillas; no obstante, su genuino interés por esas
labores era escaso. Ambrosio se lo olió enseguida: lo que verdaderamente le
atraía era Bárbara. También lo vio claro su compañera, que velozmente trató de
llamar su atención, interponiéndose entre ambos con el mayor descaro. Cuando el
canuto estuvo liado, Paloma se lo ofreció a Seve para que tuviera el honor de
encenderlo; sin embargo, se llevó un chasco, pues fue tajante al decir que no
fumaba, como si fuera una prescripción facultativa y casi mostrando orgullo por
ello, y puso delante el Fortuna, al igual que un cirio pascual que lo guiara en
el mundo del vicio y solo él fuera su proclama.
—¡Pues
vaya rollo, colega! —le soltó con cajas destempladas Paloma, no cortándose en
mostrar su contrariedad.
El
otro tan solo efectuó un gesto para expresar algo así como «lo tomas o lo dejas».
Ambrosio vio que se quedaba apartado. La voz cantante la llevaba el de Bellas
Artes, que descaradamente babeaba a Bárbara y a Paloma, que con mil argucias
intentaba atraer la disipada atención del profesor. Su enfado no se atenuaba
porque, en realidad, avanzaba poco en su propósito; no obstante, su mal humor
tenía como blanco a Bárbara, inocente e incapaz de impedir esa dinámica y, al
mismo tiempo, incómoda por no interesarle para nada las atenciones con las que
la colmaba Seve. Para más inri, el decano cada vez se mostraba más insoportable
con sus fruslerías. Testigo de todo ello, Ambrosio tampoco se hallaba muy a
gusto. Notaba su zozobra maniatada por ser tarea imposible romper esa
situación.
30.
Escaleras no liga
Regresaron
a la calle de los bazares deshaciendo en parte el camino de ida al Formentera.
El pequeño bulevar dormía en silencio. La hora invitaba a recogerse entre las
suaves y cálidas sábanas. Ambrosio se hallaba desolado y hasta con
remordimientos de conciencia. ¿Qué pintaba a medianoche tomando copas?, se
preguntaba. Además, tenía mal sabor de boca porque, aunque le costara
reconocerlo, por un instante había albergado la ilusión de que ligaría. Sí, se
había engañado con unas esperanzas mal fundadas. Su desazón no era debida a que
no lo había logrado, sino a que se había enfadado consigo mismo al darse cuenta
de su inocencia y de su falta de apreciación de la realidad. Por momentos,
admitía con amargura que no era un donjuán del que se colgaban las mujeres nada
más verlo; más bien era un hombre mediocre y ramplón que no llamaría la
atención ni aunque vistiera falda escocesa. Una cura de humildad, incluso a
esas horas, era oportuna, así como plegar velas cuanto antes y retirarse al
hotel. Ciertamente, Bárbara estaba como un tren, sin embargo no estaba
destinada a ser suya, aunque la inclinación que sentía hacia ella fuera similar
a la que demostraba tan perentoriamente el tarabilla de Seve. Pero a él le
estaba vedado un comportamiento tan grosero, a él no se le hubiera ocurrido
obsequiarla con tantas zalamerías, se moriría de vergüenza… Se imaginaba
durmiendo plácida y profundamente en la cama, saciándose de sueño. Con todo, no
encontraba la fórmula de despedida ni el momento propicio para marcharse.
Seve
y Paloma habían discutido en broma sobre cuál debería ser el próximo bar,
mientras que Bárbara, presa del acoso sexual, mostraba un aturdimiento que le
impedía mostrar sus preferencias. Paloma, recurriendo a procedimientos
infantiles como rabietas, mohines y pataleos, no quería dejar de dar una vuelta
por cierto bar de la Rúa, decía que no podría pasar la noche tranquila sin ver
a un camarero que de manera platónica le gustaba mucho. Seve era reacio a
romper su ancestral ruta nocturna. Plantado en medio de la calle, aunque
dirigiendo el primer paso hacia el siguiente garito de todas las noches, dudaba
si seguir sus costumbres y desligarse del grupo o ceder en su pretensión. Al
final, obsesionado por conseguir algo de Bárbara, no le quedó más opción que
dar su brazo a torcer.
Se
pusieron en marcha hacia el bar de la Rúa. Caminaban delante Ambrosio y
Bárbara, silenciosos, escuchando los retazos de la discusión entre los otros
dos. La alegría inicial de la guapa muchacha se había evaporado. No es que
estuviera ensimismada, su talante era más bien el de alguien cabreado. Ambrosio
llegó a especular con que tal vez no había que achacar las causas de ese enfado
al moscarrón de Seve, cuyo comportamiento en otras circunstancias podría haber
sido interpretado como cómico, sino que nacían de las desavenencias entre las
dos amigas. Bárbara debía de estar pagando como tributo, si quería mantener la
amistad con Paloma, soportar esas salidas de tono y esos comportamientos
infantiles y celosos.
Al
llegar a la altura del bar, Ambrosio y Bárbara tuvieron que esperarlos, pues
continuaban discutiendo simplemente con el afán de mostrarse tercos, como si
mantenerse en sus trece fuera una trinchera que no querían abandonar, aunque no
tuviera interés estratégico para la defensa de las ideas o de las preferencias
por que se peleaban. La discusión se parecía a todas luces a esos juegos
infantiles en los que se adopta un rol, sabiendo que en el siguiente lance se
deberá representar el opuesto y lo que importa no es el papel, sino la dinámica
que se crea con la oposición y el contraste.
Era
Paloma de esas mujeres que no soportaban el silencio en una reunión. Si, aunque
solo fuera durante unos desdibujados segundos, se cernía sobre ellos el vacío,
ella intervenía velozmente para que de nuevo reinara el trono de la palabra. A
veces sus comentarios no venían a cuento y, siendo consciente de su metedura de
pata, reprochaba la falta de sal y chispa a los concurrentes, a quienes echaba en
cara su aburrimiento. Hablar y no parar de hablar, como si temiera que la falta
de sonidos la llevara a tomar conciencia de la soledad y el temor a la locura.
—¿A
qué esperáis para entrar? —les preguntó Paloma, de la que no había desaparecido
la mala leche.
—Lo
siento mucho, pero yo os voy a dejar, mañana tengo que madrugar —se disculpó
amablemente Ambrosio.
Ni
Seve ni Paloma mostraron interés en retenerlo, pero Bárbara lo ciñó
cariñosamente por la cadera y lo arrastró escaleras abajo sin que pudiera oponer
la más mínima resistencia ni articular reproche para defenderse. Lo mantuvo
agarrado mientras se hicieron un hueco en la barra. Ambrosio no acertaba a
decir palabra ni a estar relajado. Su cuerpo era un maremoto de corrientes
emocionales que le recorrían todos los músculos y que le hacían sentir un
desfallecimiento placentero. Tan solo se trataba del roce de sus caderas y de
la presión ínfima de su mano. De esa mano, de sus pulseras y de sus múltiples
anillos procedía esa energía que lo derretía. No se atrevió a abrazar la
cintura de la muchacha por temor a interpretar equivocadamente aquellas efusivas
señales de cariño. Carecía de la valentía temeraria para lanzarse y
corresponder del mismo modo que estaba siendo tratado. No lo hacía porque le
faltaba naturalidad y porque le producía vértigo la posibilidad de que lo
rechazaran. Fue prudente y no arriesgó; se conformaba con esos tenues signos
que no cabía más remedio que tomar como señal de camaradería. Entonces regresó
la espontaneidad y le sonrió. Ella le devolvió otra sonrisa diáfana. Sin haber
cruzado palabra, se despejó toda sombra de duda sobre ellos. Ambrosio
comprendió que, a pesar de que a él le gustara mucho, Bárbara no sentía ninguna
atracción sexual por él, pero le caía simpático y ambos podían disfrutar de su mutua
compañía despejando malentendidos. Los dos respiraron aliviados y libres, ella
por no verse obligada a pronunciar un no o a frenarle los pies y Ambrosio por
liberarse de una pasión que podría haberlo desorbitado. En esos momentos, los
perfiles de las cosas y los contornos de las personas se dibujaron con una
nitidez cristalina, adquiriendo un resplandor puro y sencillo.
No
le parecía posible. Eran demasiadas coincidencias y sobresaltos para un mismo
día. En un rincón, sentado en un cojín de cuero, delante de una pipa de agua —el
garito, tanto en su estructura de tracería como en su decoración adoptaba una
estética árabe—, creyó descubrir el perfil de Chus, el chivato. Aquello no era
normal, pero la evidencia era cada vez más palpable. No cabía duda: era él. Casi
podía asegurar que el muchacho también se había dado cuenta de su presencia. No
se decidió a ir a saludarlo, si bien no le quitó el ojo de encima. Y, de
repente, la luz se hizo en su cerebro de chorlito. Tanto Chus como sus dos
acompañantes estudiaban Psicología. Pidió a Bárbara que lo identificara y esta,
nada más verlo, puso cara de asombro.
—¡Ah!
¿También conoces a ese? ¡Pues entonces es como si estuvieses al tanto de lo que
le sucede a media Salamanca! Es otro de los habituales de la noche. Por la
facultad también se deja caer de vez en cuando, pero sobre todo por la
cafetería. Parece que es del otro barrio —le susurró confidencialmente.
Pronto
el volumen de la música copó el reducido espacio magrebí y obstaculizó
cualquier atisbo de diálogo, a no ser que fuera a voz en grito y se hablara a
escasos centímetros de la oreja. Esta circunstancia permitió a Ambrosio gozar
de la fresca y brillante belleza de Bárbara y oler la fragancia embriagadora a
jazmín que emanaba de su cuello dorado y terso, igual que una caña de trigo. En
sus orejas, tiernas como una rosquilla, se insertaba un diminuto pendiente con
una perla, semejante al pequeño piñón de un dulce bocado. Permanecía embobado
con el temblor de sus labios cuando se modulaban para formar frágiles palabras
que él recogía como si fueran delicados obsequios de fino cristal. Habría conversado
con ella toda una eternidad. A Bárbara le regresó la risa alegre y contagiosa
de colegiala contenta. Con sus convulsiones se mecían palpitando sus senos y
sus pezones se erigían como finos asideros de un estuche escolar. Sus ojos
refulgían lustrosos y transparentes cual fría agua de lago alpino y la pequeña
nariz aleteaba sin parar. Cada uno de sus poros encerraba su propio ritmo
vital. Ante tanta hermosura, Ambrosio se quedaba obnubilado. Era incapaz de pensar
y sacar temas de conversación. Se consideró un espantapájaros, convencido de
que sus cualidades como hombre interesante y atractivo estaban más que
menguadas. «Cómo voy a interesar a una chavala así, si, además de no tener un
porte varonil, me falta la simpatía mínima para mantener un tema o hacer dicharacheramente
un comentario original que la haga reír. Ni tan siquiera soy capaz de contar un
chiste que le provoque una carcajada», se atormentaba el corto policía, cuyos
pensamientos lo acobardaban aún más.
Casi
se había olvidado del ninfo recluido en el nido de almohadones en el fumadero
de opio. Allí continuaba el desamparado pajarillo. Impávido y triste, como
mustia flor plegada, no se asemejaba al despierto y grácil garzón que era antes
de entrevistarse con el inspector Chomín. A Escaleras su ética profesional lo
incitaba a aproximarse al efebo y hablar con él del incidente con su colega
salmantino. También lo tentaba la concupiscencia de la estudiante de Psicología,
aunque supiera que no lograría libar en la colmena de la pasión. Ante el uno y
la otra tropezaba con igual torpeza. La trabazón y el pánico a que lo
rechazaran confluían en él. Lo de Bárbara lo veía claro, pero idéntico temor lo
engullía al pretender entablar conversación con Chus, con el inconveniente de
que este, para colmo, estaba enojado. ¿Con qué sutil artimaña se lo ganaría
para alcanzar los favores de su afecto y escudriñar los secretos que guardaba
con el inspector local? Consideró echar mano de su arrogancia policial e
intervenir despóticamente y sin contemplaciones; sin embargo, a esas alturas de
la noche, inmerso en una red de relaciones sociales en la que su personalidad
no cuadraba con la de un representante de la ley, no osó romper la imagen que
había proyectado porque lo podía mandar todo a la mierda. Aunque a esas alturas
de la noche y de llevar el decano un rato en su compañía era probable que las
mismas muchachas se hubieran enterado por boca de la sabandija de Seve de que
era un prosaico policía y no se sorprendieran si lo veían actuar como esbirro.
Con todo, si procedía así, sentiría que traicionaría la amistad que le habían
ofrecido. A tanto no se atrevía. Sobre todo, no soportaría los reproches de
Bárbara, pues los otros le traían al fresco.
No
le convencían para nada las estrategias que erigía para aproximarse al dolido
Chus sin que este se sintiera soliviantado. Pensó en invitarlo y pagar sus
consumiciones y que el camarero se lo comunicara con un discreto recado al oído,
e imaginó que le indicaba con un imperceptible gesto de quién era el detalle. Pero
le parecía una fórmula tópica de película que no conseguiría el resultado
buscado y más bien podría interpretarse como una descarada aproximación de un
ligón de discoteca. Entre tanta indecisión, Ambrosio solo encontraba consuelo
en los cada vez más frecuentes y prolongados tragos de cerveza. Se desalentaba
ante tal cúmulo de inseguridades. Lo mejor era apoyar los codos en la barra y
llorar y que fuera lo que Dios quisiese. Tan abatido lo contempló Bárbara que
le dio otro achuchón y lo asió por la espalda, lo que hizo que notara
estremecedoramente cómo su pecho turgente se aplastaba contra su columna
vertebral y cómo una corriente tibia lo atravesaba y se expandía por todas las
direcciones hasta evadirse por los temblores de las pantorrillas.
31.
Expectativas de la carrera de Psicología
No
acababa de apreciar con claridad las demostraciones de cariño de Bárbara y se
torturaba con el titubeo de si simplemente se las prodigaba como consuelo o si
eran imperceptibles señales de que sentía alguna atracción por él. Se había
entregado al destino de lo inmediato y, aunque la duda persistía, había dejado
en manos de la muchacha la iniciativa; si a ella le apetecía algo con él, de
sobra sabía que no la rechazaría. Se puso de pie y se movió con torpeza al
ritmo de una música excesivamente trepidante para sus gustos. A partir de ese
momento, la estrategia sería la de no manifestar sus intenciones, incluso la de
presentarse como víctima que ha sufrido tanto que ya solo es capaz de reflejar
indiferencia ante el sádico torturador, pensando que hipotéticamente este
podría arrepentirse de los sufrimientos infligidos. Miraba cómo el decano había
abierto brecha en su batalla por acercarse y abordar a Bárbara. De la trinca le
llegaba una abstrusa conversación que consiguió unirlos, a la que él no quiso
incorporarse. Quizá Paloma había decidido permitir, viendo que no conseguía
interesar por sí sola al decano, que se sumara su amiga y en confrontación
parlamentaria dejarla por los suelos para demostrar palpablemente a Seve cuál
era más interesante de las dos y si llegado el caso no surtía efecto este plan,
pasar a zaherirla sin compasión sacando inoportunamente a la luz asuntillos no
muy favorecedores de la personalidad de su contrincante. En el amor todo vale
si se consigue a la persona que se quiere. Escaleras no deseaba pensar mal,
pero, para él, Paloma era una de esas mujeres que primero sopesan la posición
del hombre y luego se dejan embriagar por el atractivo de su carácter, no
mostrando muchos escrúpulos en cazarlo si los dones y los parabienes que esperan
disfrutar con su dinero son seguros. Le daba asco. Casi todo es perdonable;
ahora bien, actuar fríamente de ese modo con el único afán de pillar un buen
partido le parecía una conducta de lo más perversa y reprochable. Solo con especular
con que a él lo pudieran asediar de ese modo se le ponía la carne de gallina,
pues ¿qué se podría esperar de una mujer así?
La
natural simpatía que sentía hacia la sensual Bárbara se transformaba en
animadversión hacia Paloma. Ambrosio cavilaba acerca de cómo nos forjamos una opinión
sobre las personas tan rápidamente, sin conocer los datos fundamentales de su
vida y de su temperamento. Nos aventuramos y afirmamos que fulano nos cae bien,
a mengano no lo podemos tragar y zutano nos es indiferente, ni fu ni fa. Es
posible que en las comunicaciones humanas existan unas fluctuaciones de energía
que se armonizan cuando las características son similares o complementarias,
mientras que, con otros individuos, esos intercambios no se producen o
simplemente se repelen.
No
reparó en que Chus se le había acercado subrepticiamente y le había rozado levemente
el brazo. En un primer momento creyó que se trataba de otra muestra de cariño
de Bárbara, por ser el roce tan leve y cálido.
—¿Ya
no te acuerdas de mí o es que no quieres nada conmigo? —le susurró dolido el
chivato. Escaleras se vio tan desconcertado que no supo cómo enfocar la
situación para no parecer desconsiderado y mostrarse al mismo tiempo felizmente
sorprendido—. Veo que tienes amigas que son colegas mías de la facultad.
Y
saludó agitando la mano a las dos compañeras. Ellas no mostraron intención de
corresponder, como si no quisieran mezclarse con él. A Ambrosio le pareció que
se podía establecer una relación embarazosa, sin embargo, no deseaba despachar
a Chus después de haber anhelado el encuentro. Lo invitó a tomar algo para granjearse
su confianza y para retenerlo a su lado y él aceptó con sumo gusto. Se pidió un
azucarado Martini. Los amigos con los que había estado pasaron delante y le
dijeron al bar al que se dirigían por si más tarde se sumaba a ellos. El
inspector reparó en que Chus no mostró mucho interés por los derroteros que
iban a seguir sus colegas, por lo que coligió que el muchacho tenía ganas de
hablar y permanecer con él. Incluso, cuando descaradamente dio la espalda al
grupo de Seve y lo acorraló junto al rincón de la barra, supo que su intención
era desentenderse también de ellos. Escaleras no lo iba a impedir. Notó cómo de
nuevo su curiosidad profesional se anteponía ante cualquier otra consideración.
—¡Vaya
amiguito que tienes! —inició su deshago Chus—. ¡Cómo se las gasta! Es un
maleducado y un bruto. ¡Persona más basta no he conocido! Se cree muy hombre y
con derecho a hacer lo que le dé la gana. No le importan los demás. Ya estoy
harto de tanta prepotencia. Cualquier día lo voy a mandar a la mierda. ¿Qué se
habrá creído?
Ambrosio
no sabía cómo disculpar el carácter tan atrabiliario de su colega y, al mismo
tiempo, empatizar con Chus. Tampoco creía que mostrarse demasiado
condescendiente con el chivato le fuera a dar buenos resultados, pero por todos
los medios debía buscar la manera para que le cantara la información que Chomín
le había ocultado y hasta, si era posible, indagar más profundamente en ese
personaje.
—Tienes
toda la razón, pero debes disculparlo por sus modales. Estamos un poco
atascados y la información que te solicitaba es de capital importancia para un
problema que se nos escapa de las manos. Yo tampoco estoy de acuerdo con esa
arrogancia que exhibe, no obstante, cada uno es como es. ¿Qué le vamos a hacer?
Chus
saboreaba como un triunfo las explicaciones que a modo de disculpa le acababa
de dar Escaleras. Degustaba con fruición la roja bebida dando pequeños sorbos,
al mismo tiempo que no paraba de mover el vaso para que los gruesos dados de
hielo se fueran deshaciendo.
—Pues
yo pienso que hablando se entiende la gente, pero, cuando alguien te viene
amenazando e insultando, muy poco puedes colaborar. Él se lo pierde —dijo
satisfecho con las explicaciones.
El
policía percibía que los ademanes y los sentimientos que exhibía Chus eran
contradictorios. Sin querer adoptaba hacia él una actitud sobreprotectora. A
pesar de lo que había oído sobre su tendencia sexual, se resistía a tratarlo
como tal. Prefería más bien alternar de hombre a hombre. En cambio, su conducta
era femenina. También se puso en alerta al considerar la posibilidad remota de
que se le insinuara. Los homosexuales le resultaban molestos y, sin llegar a
despreciarlos, los rechazaba. No le cabía en la mente que alguien con
apariencia de hombre se comportara igual que una mujer. Se salía de los
esquemas previsibles y tendía a considerarlos muestras defectuosas o enfermas
de la especie humana. Merecían el respeto y la atención que podría requerir una
persona con cáncer o un ciego, pero, cuanto más alejados estuvieran de la
sociedad, mejor. Aunque aislarlos en guetos tampoco creía que fuera una
solución muy solidaria. Posiblemente la respuesta ideal sería admitirlos y no
sorprenderse ni rechazarlos, nuestra cultura era como era y no había vuelta de
hoja. Con todo, los españoles les iban haciendo hueco dentro de su seno y, tal
vez con el tiempo, veríamos pasear a dos muchachos de la mano y besarse sin causar
extrañeza. Era cuestión de mentalidad. Al fin y al cabo, la capacidad de
adaptación del género humano no tiene límites y, si en otros tiempos y en otras
culturas eran normales las relaciones entre seres del mismo sexo, ¿por qué no
podía volver a suceder? Menos asumible consideraba la homosexualidad femenina;
ahí opinaba que existía vicio y hasta cierto regodeo. Indudablemente, para el
inspector, estos asuntos era mejor soslayarlos, pues a veces le producían
vértigo y pánico. Pensar demasiado en estos temas era peligroso y era
preferible no excavar en las miserias humanas. Argüía que ojos que no ven,
corazón que no siente. Por eso no se atrevía a emitir una sentencia
condenatoria contundente sobre ellos. En realidad, ante los mensajes que a
manera de argumento de su condición lanzaban esos grupos marginales de que
existen muchas más personas homosexuales que las que lo confiesan abiertamente
y que muchas celebridades lo han sido y son, quién no se ha planteado en alguna
ocasión la contingencia de serlo. A él, sin ir más lejos, en una época que no
funcionaba con su esposa, buscando razones a su apatía sexual, se le vinieron a
la cabeza ideas extrañísimas, como que si no conseguía la erección era porque
era del otro barrio. Claro, que la comprobación de si lo atraían y se excitaba
con los hombres fue totalmente negativa. Su vista se dirigía a las Bárbaras y
no detrás de los Chus o de los larguiruchos Seve.
Escaleras
ignoraba si el confidente sabía por qué Chomín le pedía su colaboración.
Maquinaba si era oportuno proporcionarle detalles del caso para que el soplón
se concienciara de la importancia de su trabajo. Quizá el estudiante se
percatara de su relevancia y colaborara abiertamente. No obstante, las dudas se
esfumaron por ser él mismo quien le preguntó para confirmar si realizaban
pesquisas sobre el profesor de Bellas Artes asesinado. Para Escaleras fue un
alivio.
—Conocía
bastante bien a Taqui. Sí, al profesor y diputado. Los íntimos lo conocían por
Taqui. —Escaleras se mostró sorprendido ante la desenvoltura con la que se
refería al asesinado.
Chus
deseaba cantar; eso lo vio claro. Era cuestión de tino y de tiempo. Casi
suponía que no sería necesario preguntar demasiado. Él mismo hablaría, aunque
lo haría poco a poco, según el grado de confianza que le inspirara. La
declaración, a modo de desahogo, se iría desnudando de los ropajes más externos
hasta llegar a las prendas más íntimas; entonces, solo se vería la crudeza —o
la belleza sublime— de la verdad primigenia. Por eso, Ambrosio, comportándose
más como un colega que como un inspector, se relajó haciéndole notar que no
había prisa. Se interesó por la procedencia de Chus.
—Soy
de un pueblecito de Toledo que seguro que no conoces, a pesar de ser muy famoso
porque en él nació Fernando de Rojas, el autor de La Celestina. Se llama
La Puebla de Montalbán. Es un lugar encantador, aunque cada vez lo piso menos.
Mis padres se trasladaron a vivir a la capital, y allí solo permanecen unos
parientes lejanos. De todas maneras, aun cuando solo sea una vez al año, me doy
una vueltecita, sobre todo en las fiestas del verano. Tengo muy buenos
recuerdos de mi pueblo, si bien ya no me quedan amigos.
El
otro aspecto por el que creyó oportuno mostrar algún interés eran sus estudios,
aunque Ambrosio pensó que era muy arriesgado curiosear en la marcha de esos asuntos,
ante el temor de que no fueran muy favorables.
—No
me ha ido mal hasta ahora, a pesar de haber repetido primero. Ahora estoy en
tercero. La psicología me gusta; bueno, la verdad es que cada vez me voy
desanimando más, porque la carrera no cumple las expectativas que yo me había
hecho antes de empezar. Con todo, es muy interesante y me ha servido personalmente
en muchos aspectos. No ha resuelto mis grandes dudas transcendentales, pero me
ha brindado una metodología adecuada para analizar mis problemas y una
herramienta práctica de la que siempre puedo echar mano cuando la necesite,
aparte de que, claro, todavía me faltan los cursos superiores, que serán los
más interesantes. De lo que no me cabe duda es de que, desde el punto de vista
profesional, no me va a servir de mucho en el futuro, pues, aunque hay pocas
salidas, no valdría para ejercer como terapeuta. De todas maneras, ya que he
comenzado voy a terminarla, un título universitario es un título y hoy día, si
no llevas uno bajo el brazo, no puedes ir a ninguna parte.
Puedes conseguir la novela en papel (16 €) o formato ebook (4,49 €) en varias plataformas on line, tanto en España, como en otros países -la forma más rápida en cualquier país es a través de AMAZON-:
-AMAZON (España)
-AMAZON (EEUU)
-GOOGLE PLAY (formato electrónico)
-CASA DEL LIBRO
-LIBRERÍA DE LA U (Colombia)
-PERÚEBOOKS (formato electrónico)
-CÚSPIDE (Argentina)
Etc.
32.
El mundo de la droga
Nada
más salir a la calle de la caliginosa madriguera en la que se encontraban, al
quedarse solo con Chus —Seve, Paloma y Bárbara se habían despedido simplemente
dejando caer el nombre del ignoto bar al que se dirigían—, pronto se percató el
servidor del Estado de que rozaba los límites del abismo nocturno que se cernía
sobre su espíritu, y se sentía desamparado y perplejo de la mano de un
personaje turbio y escurridizo en esas lides. Escaleras se hallaba frente a la
persona que podría revelar la solución a ese intríngulis, sin temor de que
nadie los pudiera interrumpir; no obstante, cierto pavor lo embargaba. Si una
ciudad, aunque sea relativamente pequeña como Salamanca, es un laberinto para
el forastero, por la noche se transforma, con la oscuridad y las
desfiguraciones de la iluminación escasa, en un caos peligroso en el que el
foráneo se ve envuelto en un mar de temores, pero, si además tu guía es un
explorador de las cloacas, entonces el pánico es un aliado vigilante que
convierte la atención en atalaya donde se otea todo lo desconocido y se analizan
los menores ruidos.
La
noche persistía en su serenidad, perezosa de despertar a sus hijos, el viento y
el hielo. No obstante, un pequeño pariente revoltoso, una brisilla, cortaba con
su gélido filo la cara de los noctámbulos al doblar algunas esquinas,
penetrando en las profundas entrañas y anidando en sus vísceras.
Chus
se abrigó bien, sin dejar resquicio por el que pudiera abrirse paso el helado
vientecillo, y Escaleras, más desafiante en su postura erguida, bloqueaba el
frío adoptando una gallardía sobrehumana. Especulaba sobre el antro al que se
dirigirían, doblegando su voluntad a los deseos turbios del confidente. El
camino, bajando callejuelas inhóspitas en las que los únicos seres vivos que
aparecían eran los perros husmeando en los cubos de basura, se le hizo una
eternidad hasta que fueron a parar a una plazuela con escuálidos arbustos y
unos bancos podridos y llenos de carcoma donde se concentraba una docena de
bares de los que salían unas vibraciones musicales que se amortiguaban en la
noche. El policía se tranquilizó al regresar a un lugar en el que volvía a
encontrarse con jóvenes que pululaban entre un bar y otro con tranquilidad.
Por
cortesía, Chus le preguntó si quería ir a donde había quedado con sus amigos,
cualidad distintiva de su esmerada educación, aunque él dejaba entrever que no
era lugar de su devoción.
—No.
Adonde tú quieras. Vamos adonde suelas ir.
—Vamos
a la Bastilla, que está aquí al lado —eligió el pueblano sin mostrar tampoco un
gran entusiasmo, como si le diera lo mismo uno que otro.
En
el antro escaseaba la iluminación. Las paredes eran de ladrillo visto y la
decoración medieval. Ballestas, espadas, escudos nobiliarios y otras armas
pendían de la pared. Del mostrador al alto artesonado ascendían viejas columnas
de madera y entre una y otra colgaban pesados faldones de terciopelo negro. Las
cortinas, marrones, oscuras y mugrientas, estaban deshilachadas y agujereadas
por quemaduras de cigarrillos. El suelo de baldosas rojas se encontraba
encharcado y recubierto de vidrios provenientes de vasos y botellas rotos que
no se habían molestado en recoger. El artilugio más llamativo era una
desguazada guillotina que noche tras noche era esquilmada por los parroquianos
y de la que quedaba ya solo el armazón de listones carcomidos. No había mucha
gente en el local, los pocos clientes se hallaban desperdigados por los
rincones, sentados en bancos frailunos y arcones desequilibrados. Nadie atendía
en la barra y solo un disyóquey desgalichado con una carlanca en el cuello,
subido en un púlpito y concentrado en su tarea de seleccionar la música,
parecía de la casa. Esperaron en silencio hasta que una muchacha vestida de
riguroso luto que arrastraba sus vestimentas por los suelos se situó a su
altura con una mirada incapaz de centrarse en ellos. Su estado era deprimente y
a duras penas se mantenía erguida a causa de su fragilidad. Repitieron las
mismas consumiciones, pues, según explicó el estudiante, solo bebía Martinis.
La camarera punki se demoró en servirlos, ya que no encontraba la botella y era
incapaz de coordinar su mente con las destrezas simples de cortar una rodaja de
limón y añadir hielo al vaso. Ambrosio no la perdía de vista y sintió una
profunda lástima. Cuando pagó con un billete de mil y ella le dio la vuelta de
cinco mil, se los reintegró sin que la chica tuviera la suficiente fuerza
expresiva de agradecerle su honradez.
—La
Charo anda muy colgada —le explicó Chus, como si supiera todas las flaquezas de
la muchacha—. Es una pena encontrarse con personas tan degradadas física y
psicológicamente, pero el mundo de la heroína conduce a estos estados sin
remedio.
Se
refería a ella como si ya no fuera posible su redención y estuviera condenada
prematuramente a un final trágico. En el fondo, de su juicio se desprendía un
respeto religioso hacia su opción vital. Era una mártir de la colectividad, de
la juventud, del éxtasis inalcanzable del placer y de la evasión de la prosaica
cotidianidad. ¿Por qué no sentir, incluso, cierta veneración por alguien que ha
apostado por algo sublime? Aquellos drogatas eran el modelo equivocado que la sociedad
exponía como paradigma de lo que no era una solución a la hora de despreciar la
cruda realidad y como tal cumplían a la perfección su rol.
—Es
muy difícil mantener el tipo en el universo de la droga si te relacionas con
personas que se mueven en ese entorno. Al principio, las alucinaciones y el
bienestar son evidentes. Es el sumun de la libertad, sobre todo cuando los
alicientes y las metas por los que todos luchan en este mundo se devalúan o se
pierden; entonces, la juventud y la vida no ofrecen posibilidades y es
indiferente el riesgo ante la felicidad momentánea que, como un canto de
sirena, se insinúa en un pico. Si con anterioridad la búsqueda de deleites
menores o de evasión ante las pequeñas frustraciones de la vida se ha realizado
con el alcohol o con los simples canutos, es presumible que se dé un paso más
allá, cabalgando sobre un mítico Pegaso que trasladará al jinete a paraísos
fabulosos. Y es fácil sumirse en la incertidumbre del futuro cuando los
desengaños afloran pronto —se explayó con un tono depresivo y sincero el joven.
—Parece
que conoces bien este ambiente de la droga —reconoció Escaleras.
—Ya
ves. Como creo que podrás conocerlo tú por tu oficio.
Efectivamente,
no se extrañaba de nada Escaleras, aunque para él el enfoque del problema fuera
diferente. En cierta medida, no comulgaba con la visión del estudiante. Para
él, hablar del mundo de los estupefacientes era hablar de violación de la ley,
y consideraciones como las del alumno de Psicología eran pamplinas. Por su
oficio y por su trato cotidiano con los drogadictos, le resultaba inconcebible
dar la menor importancia a esas circunstancias atenuantes, ya que no le
merecían ninguna conmiseración, sino el desprecio más absoluto. Se había
forjado la opinión clara de que eran unos vagos y unos maleantes que procuraban
no dar ni golpe y que traficaban con componentes ilícitos o robaban y asaltaban
a individuos decentes y trabajadores para juntar el dinero necesario para sus
dosis. De todos modos, no le quedaba más remedio que reconocer varias verdades
irrefutables que se afianzaban de modo evidente: transgresión de las leyes y
drogas eran dos elementos inseparables desde hacía una década, y las
estadísticas cantaban, si se consideraba que la inmensa mayoría de los reclusos
estaban privados de libertad por delitos relacionados con los narcóticos.
Otra
idea se iba abriendo paso de manera contundente y era que resultaba una tarea
infructuosa su erradicación al verse desbordados por la avalancha de nuevos
maleantes. Las cárceles no eran suficientes y, sin embargo, el enfado de la
población con el aumento de la delincuencia resultaba cada vez más opresivo
para el estamento policial, que se veía entre dos frentes: la presión política
y el descontento social con su labor. Para colmo, no siempre los jueces
apoyaban las actuaciones de la policía. Tampoco los estimulaba la deficiente
legislación al respecto, al no permitir procedimientos eficientes para
combatirla, temiendo bagatelas constitucionales. Otro aspecto era que no
contaban con muchos efectivos para su lucha, así que, mientras hubiera demanda
de drogas, existirían narcotraficantes sin escrúpulos y mafias dispuestas a
forrarse para ofrecerlas. Y en esta vertiente el desánimo era generalizado
porque, si ya la contienda contra el tirado drogadicto era imposible de
erradicar, la persecución de los grandes contrabandistas era algo perdido de
antemano. Ahí la investigación se detenía ante el poder y los mecanismos de
protección de los ricos capos del negocio.
No
consideraba el detective una pérdida de tiempo esa charla. Vislumbraba que era
un intercambio de impresiones positivo a través del cual fructificarían
revelaciones más concretas sobre la investigación. Dejaba que Chus se
explayara, reafirmando sus comentarios con gestos que, sin manifestar una
opinión semejante, daban a entender que le eran muy esclarecedores. Del mismo
modo, la postura condescendiente de Ambrosio era una demostración sincera del
interés con el que apreciaba la vida del joven, pues intuía que él mismo no se
libraba de ese mundo turbulento. Otras cualidades no adornarían al inspector,
pero sí podía presumir de la capacidad de escuchar con atención y de sentir
curiosidad enseguida por las vidas ajenas. El conflicto surgía cuando las
confesiones que le hacían eran excesivamente personales y sinceras, ya que
entonces se veía obligado a contar sus propias intimidades, como si le urgiera
demostrar a su confidente que él no se encontraba exento de angustias y problemas
similares. Aunque, cuando llegaba a confesarlas, se sentía defraudado al
comprobar que con frecuencia no lo escuchaban. Por eso era muy cauto en esas
circunstancias y, a pesar de no saber muy bien cómo reaccionar, prefería no
abrir la boca al sospechar que lo que realmente querían esos atormentados
interlocutores era que se los atendiera de manera egoísta para que se pudieran
desahogar a sus anchas.
Lo
único que era como Dios mandaba en el local era la música, con un sonido
perfecto a pesar del exagerado volumen. La mayoría de las composiciones le eran
desconocidas y se prodigaban grupos musicales españoles que también le
resultaban absolutamente ignotos. De todos modos, no le molestaban. Las
canciones eran idénticas a un cortafuegos de armonía que aislaba la
conversación íntima que mantenían, limitando su charla a un ámbito personal,
aunque a su lado estuvieran otras personas. Chus le hablaba a gritos y se le
secaba la garganta, que suavizaba dulcemente con pequeños sorbos del Martini.
34.
La sinfonía del amor
No
anduvieron mucho trecho antes de entrar en otro bar con el simple nombre de Tal
Cual. Allí se encontraron de nuevo con Bárbara y Paloma. Seve se había marchado
o le habían dado esquinazo. Se saludaron entusiasmados, aunque no se sumaron a
su corrillo por estar acompañadas por un numeroso grupo de estudiantes, entre
los que sobresalía un mozo alto con una pelirroja barba que se hallaba
concentrado en el ritual de liar un canuto.
El
Tal Cual era un bar montado apresuradamente aprovechando el momento en el que
toda la movida nocturna se trasladó a esa plazuela. Se abrió con lo
imprescindible, sin cuidar para nada la decoración, como si esta fuera algo
superfluo y de poca importancia, sabiendo sus propietarios que no necesitarían
ningún gancho especial para que el público sediento entrara a su barra en
ángulo recto. Incluso, el local en forma de estrecho embudo no era muy adecuado
para el negocio de las copas, pero no mostraron reparos en comprarlo,
dispuestos a hacerse con parte de la incalculable masa de noctámbulos que se
movían noche tras noche. Los dueños, no teniendo remilgos en inaugurarlo
rápidamente, lo denominaron con esa locución tan expresiva.
Se
situaron en el lado más corto del mostrador, que les quedaba a la altura de los
muslos. Era una posición privilegiada al divisarse desde allí tanto lo que
sucedía en el bar como el espectáculo de la gente procesionando por la calle.
La
cara del camarero que los atendió le resultó familiar, aunque no sabía dónde lo
había visto.
—Sí,
hombre. Es Paco, el del Macondo, el bar donde nos conocimos —le ayudó a
recordar Chus.
Este
le explicó que tanto el Macondo como el Tal Cual eran de un grupo de socios. En
realidad, estos empresarios de la marcha habían sido estudiantes que se
sintieron más atraídos por el mundo del negocio que por los libros.
Perspicaces, se percataron de que podrían acumular un pequeño capital con bares
casi pensados exclusivamente para universitarios y se lanzaron a la aventura
comercial. De todos modos, era habitual que algunos universitarios que andaban
mal de dinero se ganaran la vida sirviendo copas los fines de semana o
trabajaran en lo que fuera, especialmente en verano, para ganarse unas
perrillas con las que costear la estancia en la ciudad universitaria, sobre
todo cuando los padres no tenían muchos posibles.
—¿Tú
llegaste a conocer a Eustaquio, el profesor y diputado? —dejó caer la pregunta
con toda naturalidad el inspector.
Chus,
pensativo, permaneció en silencio unos instantes que se le hicieron una
eternidad al policía, al creer que no era muy oportuna la cuestión.
—Sí
—contestó tomando aliento—. Pero no lo conocía de la facultad. A decir verdad,
lo he visto innumerables veces por allá arriba, aunque nunca he mantenido
contacto con él. En cambio, no creo que él me reconociera a mí. Por tanto, no
puedo afirmar que lo que sé se deba a un conocimiento directo. No sé si sabes
lo que quiero decir… En alguna ocasión he coincidido, aunque la idea que me he
formado de él es más por lo que me han contado otras personas que sí lo
conocían.
Escaleras
se rompía la cabeza tratando de hallar el mecanismo idóneo para que el muchacho
fuera desgranando datos. Advertía que el confidente presentaba buena voluntad
en contar lo que sabía, mas no encontraba la forma de romper. Por otra parte,
consideraba que mostraba cierto pudor en sincerarse y que lo examinaba para cerciorarse
de que él era lo suficientemente discreto como para sentirse comprendido y a
salvo. Estaba inquieto, se frotaba las manos, se mesaba el pelo y su mirada se
perdía en el oscuro local. Descubrió dos sitios libres en un banco pegado a la
pared y se sentaron. Aún continuaron un buen rato sin menear los labios. Chus,
con las piernas cruzadas, no cesaba de balancear la que colgaba. Echaba de
continuo pequeños sorbos del Martini, pero este no menguaba, como si solo se
mojara sus rojos belfos.
—Seguramente
te habrás enterado de que era un poco mujeriego —volvió a hablar, como si la
impaciencia le rebosara—. Pues es verdad solo a medias y casi me atrevería a
desmentirlo.
Y
miró al policía para comprobar el efecto de la afirmación, sin embargo,
Escaleras se había hecho una idea tan imprecisa del personaje que no llegó a
inmutarse.
—Esa
es la fama de la que disfrutaba entre sus colegas y alumnos. Otros, que lo
conocían con mayor profundidad, no pensaban igual. Es cierto que era muy
simpático y que estaba rodeado de alumnas y otras que no lo eran, pero de ese
dato verdadero sacar la conclusión de que ligaba lo que quería o que se
acostaba con la mayoría es absolutamente falso. Las chicas no son tan tontas
como para meterse en la cama con cualquiera. De esto tampoco deduzcas que era
casto, pues, a decir verdad, alguna sí que se enrolló con él. Son, en todo
caso, muchas menos de las que se creen. Él, en intimidad con algún camarada, se
quejaba de su mala sombra y asumía con estoicismo el papel de donjuán, que no le
resultaba de gran ayuda. Le solía pasar algo que es muy frecuente: que la que
le interesaba le daba calabazas y otras que lo amaban a él no le hacían gracia.
En concreto, me han dicho que llevaba mucho tiempo detrás de una alumna, y
esta, aunque no venga al caso, lo rechazaba descaradamente. Zósimo (así lo
llamaban en el círculo de amistades íntimas) era un hombre encantador, de esos
de los que toda mujer tiene necesidad en ciertos momentos de su vida, pero no
como amante, sino como confidente. En ocasiones, ellas se desahogan mejor con
tales hombres que con amigas. Estos sujetos (el diputado podría ser uno de
ellos), deberían ser patrimonio de todas y permanecer solteros, no
comprometerse con ninguna en concreto y estar dispuestos a acompañar a esas
atormentadas muchachas durante uno, dos, tres días, hasta que ellas se
sintieran reconciliadas consigo mismas. No es fácil para ellas encontrar a un
aliado dispuesto a comprenderlas y entregarse sin cortapisas a un encuentro de
esta condición. En este sentido, las mujeres son bastante prácticas y nada
egoístas y, del mismo modo que saben agradecer la existencia de estos amigos
íntimos, no son acaparadoras y no tienen dificultades en compartirlos, porque
acertadamente asimilan que estos compañeros no encierran su amor en el pecho de
una sola fémina; sería desnaturalizarlos.
Ambrosio
entendía la prolija teoría que acababa de exponer, más que nada, porque le daba
la vuelta, y meditaba que, del mismo modo, para los hombres debía suceder algo
parecido. Es decir, aunque parezca mentira, ellos se pueden sincerar mejor con
una buena amiga, especialmente en cuestiones amorosas, que con otros de su
mismo sexo. La sensación de que la comunicación con la mujer o la novia es un
coloquio de sordos en ciertas ocasiones y con respecto a algún asunto en
concreto es muy usual. La frustración es fortísima y poco sencilla de expresar
si, además, surge después de una relación de muchos años. Esta circunstancia
quizá sea la más difícil de asumir al creer improbable que se produzca una
situación de incomunicación y de desavenencia con la persona de tus sueños. De
buenas a primeras, cuando se cree que la vida es perfecta y que se mantiene una
armonía indeleble y para siempre, ante el menor detalle sin importancia estalla
una discusión imposible de encauzar, nace la desconfianza, la inseguridad se
adueña y no se atina con la solución. Todo se pone patas arriba, no solo ya el
hecho detonante de la trifulca, sino otros cimientos más sólidos que se creían
inamovibles… Son crisis muy profundas que atosigan la paz y no se sabe cómo
solventar. Uno es incapaz de propiciar la conversación, pero, al mismo tiempo,
siente la urgencia de concretar su incomprensión confesándose con alguien que
sepa de lo que se habla. No obstante, el expulsar todos los malos pensamientos
acumulados no es el fin de la interlocución, pues el conflicto ha de resolverse
entre los implicados. Es probable el entendimiento si el deseo de dialogar es
férreo y urgente el perdón y, además, se duda de las convicciones propias. Si
alguno de los dos es fuerte para dar este paso, el restablecimiento de la paz
afianzada en nuevos postulados es casi seguro. Ahora bien, si el ofuscamiento
pertinaz es la baza que se juega y si se prolonga la testarudez reforzando la
trinchera del amor propio, es probable que se produzca una lucha perenne, sin
visos de que ninguno de los dos sea el vencedor y, en conclusión, cualquiera
pueda retirarse solapadamente para encontrar un nuevo aliado con el que
disfrutar la paz armoniosa de otro vínculo amoroso.
No
hace falta incidir en la desgracia que supone tanto para el que sale huyendo en
busca de un otro amante como para el que, armado de razones hasta los dientes,
se topa con que ya no tiene un adversario al que disparar su ira. Por eso
Escaleras llegaba a la conclusión de que la sinfonía del afecto, por muy bella
y deliciosa que sea, produce hastío y cansancio en el transcurso de los años y,
en conclusión, los amantes, músicos veleidosos, deben esforzarse por escribir
partituras novedosas para que la facultad de composición afectiva no se anquilose.
—Personas
así, como el diputado, no me producen ni pizca de envidia, más bien las tengo
por desgraciadas e incomprendidas. Si, de alguna manera, sus éxitos amorosos
fueran más numerosos y resultaran una recompensa a sus desvelos, me sentiría
muy aliviado, porque creo que se lo merecen. Lo malo es que, aunque en
ocasiones sean el moquero del soliviantado género femenino, estos donjuanes
pecan de elitismo, actitud que es crudamente humana. Se sienten magnéticamente
atraídos por la belleza, sobre todo de la de las lolitas. Enseguida detectan la
candidez virginal a su alrededor y mendigan babeando el infantil juego de las
sonrisas y de los devaneos más tiernos. Llegan hasta un punto que chochean. No
hay nada más asqueroso que ver una barriga asfixiando unos pantalones de pinzas
en los que flotan unas piernas flacas, junto al ceñido talle del voluptuoso
cuerpo de una adolescente —expresó con evidente desprecio Chus.
Los
silencios reflexivos inevitablemente seguían a sentencias tan solemnes, como si
ambos necesitaran mascullar los pensamientos que se vertían en la conversación.
El ensimismamiento de la conversación construía una campana de silencio en la
que solo se oían las palabras rotundas y las ideas que a la vez se rebelaban en
la cabeza. La música, las conversaciones y el inaudible murmullo rebotaban en
su diálogo. Casi no se percataron de que el numeroso grupo en el que iban
Bárbara y Paloma había pasado delante de sus narices camino a otro bar.
Las
consumiciones calientes todavía mediaban. En silencio las apuraron lo antes
posible. Escaleras comprendió que la fluidez del intercambio verbal —mejor dicho,
de los soliloquios de Chus— no se reanudaría hasta pasar a un nuevo local. El
chaval no quiso acabar el Martini y lo invitó a levantarse.
35.
Salamanca: droga peligrosa
La
tenebrosidad nocturna se alejaba de ese barrio en el que la muchedumbre
pululaba parsimoniosamente de bar en bar. La jarana, las conversaciones a grito
pelado, los motores bufando, las bocinas… expulsaban el recogimiento nocturno hasta
otros barrios donde la gente «normal» conciliaba el sueño. Era la liberación
expresada en la suprema voluntad de desafiar los más sagrados preceptos de la
cotidiana organización humana: día y trabajo, noche y descanso. Durante las
tibias mañanas los noctámbulos dormían, mientras los demás mortales se
descorazonaban dejando los bofes en sus ocupaciones y, a la hora de comer, se
desperezaban tranquilos y ociosos. Estos eran a los que, en esos instantes, se
los veía lozanos en pleno auge festivo. De ellos era la celebración y la
libertad. Si alguna vez no podían acudir a la cita diaria con la dama negra por
estar enfermos, por ausentarse de la urbe estudiantil o por lo que fuera,
sentían cómo un desasosiego los inundaba en una melancolía angustiante que no
se evaporaba hasta que, días después, se tomaban la primera copa en el bar
habitual de encuentro e inicio de la marcha. De pie, pulcramente vestidos y
aseados, como si hiciera poco que habían salido del baño, con un vaso de tubo
saboreando un güisqui, charlaban convencidos de sus afirmaciones y de sus dotes
de galanes. A la caza de las guiris, a la busca de titis, noche tras noche,
poniendo a prueba todas sus habilidades conquistadoras.
Había
otros que mantenían amistad con la oscuridad, aunque con otros fines. Aparte de
los universitarios omnipresentes, había algún alcohólico errante y los
servidores de la luna: pequeños camellos ofreciendo costo a los paseantes,
muchos de ellos gitanos que ofertaban su mercancía del mismo modo que si
vendieran lechugas en un mercadillo. Además, algún ejemplar solitario, rara
avis, como el Seve, visitaba los antros nocturnos. Estos últimos, a fuerza
de repetir durante muchos años los mismos hábitos, habían creado tal
dependencia que había llegado un momento en el que ya no concebían una noche si
tomar unas cuantas copas. Estaban enganchados; peor, drogados, con Salamanca,
uno de los peores estupefacientes que peligrosamente podía tentar a sus
estudiantes. No se podían desligar de la ciudad. Algunos llevaban residiendo
desde que llegaron siendo unos imberbes escolares y ya, treintañeros,
cuarentones, eran incapaces de abandonarla. Los había habido con suerte y habían
logrado una posición y oficio en la capital salmantina, casi siempre dentro del
ámbito de la Universidad, pero los más deambulaban y sobrevivían con las
migajas que les ofrecía una población copada de eminencias en todos los campos
y actividades laborales.
No
había muchos de estos personajes en el Punkelia, el garito al que entraron
después de cruzar de acera. El tugurio era bastante peculiar con respecto al
resto de bares de la zona. El primer detalle sorprendente eran las pesadas
puertas blindadas que flanqueaban la entrada; más bien, parecían propias del
acceso a una discoteca. La barra pulida, con estanterías de cristal y un espejo
como fondo, más los grandes butacones, eran más acordes con un pretencioso y
seleccionado pub que con los de un bar de marcha llana y cotidiana. Era
muy chocante porque, con esa decoración tan presuntuosa, la oscuridad solo se
atenuaba hasta donde alcanzaba el reflejo indirecto de unos focos que apuntaban
a la luna del mostrador. Gran cantidad de punkis y roqueros se codeaban en
dulce armonía, disfrutando ambos de una hipnótica música alemana que por
momentos hacía olvidar los gustos musicales de ambas tribus.
Ambrosio
tardó en percatarse de todo lo que le ofrecía el estrambótico pub; su
mirada era incapaz de discernir con claridad más allá de su nariz. Tropezó con
unos escalones que conducían al baño y se habría caído de bruces si no lo hubiera
sujetado del brazo Chus.
—Ahora
pago yo —dijo solícito el joven—, no te acolantes… ¿No te llama nada la
atención de este bar?
El
pobre Escaleras, ante preguntas en las que se suponía que debía dar una
respuesta evidente, se acongojaba y los nervios le impedían reflexionar sobre la
salida oportuna. Se atoraba como cuando su abuelo le formulaba acertijos y
adivinanzas. Este siempre se desternillaba porque el despistado nieto nunca era
capaz de contestarlos, aunque se los repitiera mil veces, sacando la conclusión
de que, por su torpeza, no llegaría muy lejos en la vida. Miraba y
requetemiraba y no le extrañó nada. En realidad, todo le llamaba la atención,
pero no descubría algo especial que sobresaliera dentro de aquella escena
variopinta y estrambótica.
—¿No
te suenan los cuadros?
—No
siendo que son muy abstractos y que no se sabe muy bien lo que representan…, no
sabría qué decirte —confesó tímidamente el policía.
—¡Pues
si está muy claro! Muchos de los que ves a tu alrededor son estudiantes de
Bellas Artes. Este es uno de sus enclaves favoritos, sobre todo porque uno de
los socios del bar es Quique, que estudia en la facultad de Seve —cotilleó el
soplón—. Continuamente están cambiando la decoración del bar. Todos sus amigos
cuelgan los cuadros aquí. La verdad es que no sé muy bien para qué, ya que con
la oscuridad que reina no se ve un pijo.
Escaleras
no terminaba de comprender qué relación podía tener la decoración y el tal Quique
con él, a no ser la coincidencia ya muy reiterada de personas de Bellas Artes y
Psicología. Chus vio la incertidumbre brillando en los pequeños ojos del
policía y llegó a la conclusión de que debía continuar con sus cotilleos si
quería que el otro se enterara de qué iba la película.
—Bueno,
tal vez sea obligatorio contarte quién es Quique, y después relacionártelo con
esa investigación que te traes entre manos.
Escaleras
se perdió bastantes detalles de la azarosa existencia del pintor metido a
barman, o del camarero aficionado a pintar. Muchos de los apuntes que reseñaba
el biógrafo no los creyó de especial importancia y no los retuvo; no obstante,
al finalizar su repaso estuvo en condiciones de hacerse una idea aproximada del
protagonista. En resumidas cuentas, los datos más sobresalientes de este
personaje eran los siguientes: Quique era un joven charro, con una belleza
provocativa en esas tierras. Delgado y más bien alto; atezado, con un pelo de
color azabache ensortijado. Una mirada tranquila se asentaba en unos serenos
ojos igual de negros. Tenía unas facciones marcadas suavemente, una sonrisa
floja pero muy expresiva de su carácter persuasivo y seguro de su atracción y
unos ademanes corporales propios de los gandules y vagos. La energía vital y la
fuerza masculina se negaban a acompañarlo, transformándose en una suavidad
cándida que invitaba a acariciarlo y a protegerlo de la misma manera que si
fuera un ser desvalido. No se preocupaba por nada. Siempre había unas manos
femeninas dispuestas a llevarle a los labios las exigencias frugales que
incluso era incapaz de formular y que solo imperceptiblemente susurraba. En su
expresión brillaba una chispa personal que subyugaba a las chicas,
sometiéndolas de inmediato. Su magnetismo era más fuerte que el medio mohín
torvo y dejado que refería su desprecio por el afecto, el amor, la lealtad y la
camaradería. El mal que causaba con su libertad egoísta no se reflejaba en su
continuo pergeño angelical. Era imposible odiarlo, pese a la maldad de su
conducta disoluta… Chus lo conocía bien y había coincidido con él en varias
ocasiones, por lo cual se consideraba un testigo fidedigno de su historia
personal. Era aún jovencito; andaría alrededor de los veinticinco. Fueron por
lo menos dos veranos los que los dos muchachos pasaron juntos en Ibiza. Quique
había salido de su ciudad, una vez que hubo terminado el bachillerato, después
de repetir numerosas veces, de chantajes inconfesables a profesoras, de copiar
en los exámenes y de presentar trabajos académicos que habían realizado por él
sus estimadas compañeras de clase. Salamanca se le volvía chica y el mundo lo
estaba esperando. Viajó a la isla ibicenca con la intención de sobrevivir de
camarero. Fue su etapa quizá más desastrosa. Entró en contacto con la droga,
aunque no tuvo la necesidad de cruzar el umbral de las más duras. Después de
tontear con todas, la que más le gustó fue el hachís. Era el alucinógeno que se
adecuaba a su talante relajado. Por aquel verano fumaba todo el día canutos en
una permanente y agradable modorra. Se juntó con dos colegas más colgados que
él. La trinca era muy curiosa, recordaba Chus. Los otros dos eran andaluces; el
más recatado, un regordete con gafas, parecía un seminarista que acabara de
ahorcar los hábitos, pero sin osadía ni voluntad para cosa útil, dejándose
arrastrar por el vacío de los días, sin preocuparse por el cacho de pan que
llevarse a la boca. El más espabilado era un cordobés, pero estaba muy colgado.
Su figura se podría comparar a la de don Quijote: de una estatura extrema y
flaco como perro vagabundo y una barba polvorienta y enredada que ocultaba un
rostro de pómulos salientes. Del andaluz surgían las pocas iniciativas que eran
capaces de llevar a cabo, entre ellas adquirir una barra de pan y una botella
de absenta. Era muy activo y nervioso; también muy chistoso. Con él se partían
de risa sus dos amigos. Lo más gracioso era su vivaz y cerrado acento
meridional y la rapidez con la que hablaba, por lo cual rara vez se hacía
entender. Los tres vivían en el bosque, cerca de una población eminentemente
turística, San Antonio Abad. Construyeron una choza con ramas para guardar los
pocos enseres que poseían; dormían al raso, tapados por mantas raídas y
deshilachadas. El agua la tomaban del pozo de un huerto cercano, con cuyo
propietario habían entablado cierta amistad. Llegó un momento en el que no
tuvieron ni un duro para ir a la panadería y se plantearon escapar de la
miseria de cualquier forma. Durante el verano se montaba a diario un mercadillo
en la plaza, a la que los turistas acudían a comprar bisutería que realizaban
los hippies. Allí creyeron encontrar una mina que explotar y pusieron en
marcha uno de los grandiosos proyectos de su común convivencia. Al espachurrado
cordobés, el de media habla, que en la escuela había hecho trabajos manuales,
se le ocurrió que sería capaz de volver a dibujar con la punta de un
pirograbador. Una vez que tuvo claro el proyecto se encargó de apartar todos
los obstáculos que se interponían en su camino: juntaron el poco dinero que
necesitaban para comprar el aparato mendigando, trasladaron la cabaña hasta un
lugar próximo a un tendido eléctrico y de un poste tomaron la corriente. Buscó
tablas limpias en las que trazar casuchas blancas típicas de las islas Pitiusas
Cuando el esfuerzo febril dio su fruto, se acercaron con el género al mercado
que se formaba al atardecer. Encontraron un trapo para poner de tapete en una
caja de frutas a modo de mesa expositora, que elevaron con un trípode de palos
de tal forma que quedó tan alta que muy escasos compradores podían contemplar sus
cuadros. Varios días seguidos acudieron los primeros al rastro, cuando aún
había un sol de justicia, sin embargo, no lograron ninguna venta. Fue en estas
circunstancias cuando los conoció Chus, entonces un hippie veraniego que
vendía collares, pendientes y pulseras para ganarse algún dinerillo. A Chus le
cayeron simpáticos y trató de echarles una mano. No entró de golpe a reformar
el negocio que con tanto entusiasmo habían ideado. Tan solo para comenzar les
ofreció dos indicaciones a modo de sugerencia: que no era conveniente que levantaran
tanto la mesa porque los clientes eran muy comodones y no se molestaban en
mirar lo que no estaba muy a la vista y que no era necesario que estuvieran los
tres detrás del puesto esperando ansiosamente la llegada del despistado
turista, pues lo que conseguían era asustar a los clientes con sus
atosigamientos e incitaciones a la compra. Estos consejos no dieron resultado,
a pesar de que los siguieron al pie de la letra, y continuaron sin comerse un
rosco. Chus no encontró otro camino que hablarles claramente y decirles que esa
mercancía era muy difícil de vender. Les prestó materiales que él mismo exponía
en su muestrario y les montó un tenderete no muy abastecido, pero lo suficiente
para que comenzaran a realizar algunas ventas. Esa primera noche con el nuevo
género, para festejar el éxito comercial, invitaron a tomar unas absentas a
Chus a la taberna de la tía María, atendida por una viejecita muy simpática que
tan solo hablaba ibicenco; luego ya de madrugada, lo condujeron al monte, a su
morada, donde prepararon unas patatas fritas para apaciguar el hambre… En el
momento en el que los tres eremitas frecuentaron la civilización, a Quique se
lo ligó una jovencita teutona que vivía en una finca cercana. La muchacha lo
raptó y no le dejó que volviera a juntarse con los otros dos harapientos. Lo
aseó, lo alimentó y lo paseó como trofeo por los bares y discotecas del pueblo.
Esto fue la perdición de la incauta alemana, porque, rápidamente, otras guiris
se encapricharon de él y se lo arrebataron.
36.
La prueba del sida
—Esa
ha sido una constante en su vida: las mujeres arrasaban con él, se lo rifaban,
se peleaban unas con otras aun sabiendo que su pugna era fútil; solo se podrían
acostar con él una o pocas veces más —proseguía Chus desarrollando la
personalidad y las vicisitudes del glosado—. Muchas chicas que lo tuvieron por
amante lo consideraban un capricho y, tras permanecer con él una sola noche, salían
hastiadas; lo peor era para las micas, como esa incauta alemana, las que
albergaron la ilusión de que Quique se convertiría en su novio formal. Esas eran
las que sufrían indeciblemente con las inconstancias de su hermoso adonis. Con
todo, las examantes suelen guardar buen recuerdo de él, tanto las del encuentro
esporádico como las enamoradas, que continuarían dispuestas a perdonarlo con
tal de recuperarlo. Pero lo que son las cosas, en pocos años regresó a su
patria salmantina y se echó una novia formal. Formal en el sentido de que era
estable, pues la joven era una punki. Él mismo adoptó los atuendos de esta
tribu, si bien de manera atenuada.
Chus
le contó que, durante un tiempo, lo perdió de vista, hasta que se topó con él en
ese bar, trabajando de camarero. Más adelante, junto a su pareja y otro socio,
se hicieron con el negocio. Había cambiado bastante: estaba más delgado, hasta
parecía más alto. Vestía de negro y sus ojos sobresalían más en su cara
chupada, aunque seguía siendo irresistiblemente atractivo. De Lucía, la chica
con la que salía, no tenía muchas referencias; tampoco sabía en qué base se
afianzaba esa relación. Lo que era evidente para ella y para todo el mundo era
que continuaba con otras amantes. Y no solo del sexo femenino, sino que se
rumoreaba que era bisexual, ante lo cual, algunas amigas íntimas, al enterarse,
se apresuraron a realizarse la prueba del sida.
A
hurtadillas, mientras Chus chismorreaba, Ambrosio miraba al camarero, que se
movía ágilmente detrás del mostrador en discordancia con esa imagen de vago y
gandul que acababa de referir su interlocutor. De vez en cuando salía de la
barra para ir a recoger de las mesas y del suelo los vasos y las botellas
vacías. Hablaba con numerosa gente y a todos sonreía con esa dejadez
condescendiente.
—¿Te
enteras de qué va el asunto? —lo interpeló melindroso Chus.
A
decir verdad, Escaleras no veía muy clara la cuestión. Se había enterado más o
menos de las aventuras del camarero, pero no hallaba el lazo de unión con sus
pesquisas.
—¡Está
muy claro, hombre! —exclamó un poco desesperado Chus—. Taqui y Quique mantenían
una estrecha amistad.
El
inspector continuaba sin comerse un rosco de la historia. Seguramente Chus
pensaba que él sabía más de lo que sabía y por eso se desesperaba al observar
la cara a cuadros que se le quedaba al investigador. Este trataba de sosegar al
muchacho para que hablara moderadamente y proporcionara todos los datos y hasta
las pertinentes conjeturas, pero todo ello despacio para que él lo asimilara
bien. En este sentido, experimentaba la misma desazón que cuando iba al cine y
no acababa de comprender los entresijos argumentales de la película. Su mujer se
hartaba de llamarlo fatuto y lo increpaba diciéndole que si estaba en las
musarañas durante la proyección. Solo si ella le contaba los lances y le
aclaraba las dudas se sentía satisfecho y podía decir que había visto el film.
—Y
esa amistad no nacía del hecho de que uno fuera alumno y otro profesor —continuó
Chus—. Era una dependencia muy especial; ¿cómo decirte? Una relación
profesional.
—¿Una
relación profesional? —se sorprendió el policía, pensando sin poder evitarlo
que los dos mantenían relaciones homosexuales.
—Bueno,
sí y no. Vamos a ver —trataba de hacerse entender Chus—. Quique es como un
relaciones públicas. Él se encarga de reclutar chicas atractivas para fiestas
particulares. Hasta yo, en ocasiones, he captado alguna.
—¿Chicas
para fiestecitas? —No salía de su asombro Escaleras.
—No
son prostitutas ni nada por el estilo… Son chicas normales.
—¿Y
qué se celebra en esas reuniones lúdicas, si puede saberse? —preguntó Ambrosio
imaginándose ya la respuesta.
—Hay
de todo. Yo no he ido a muchas, pero la gente se lo suele pasar bien, muy bien.
—¡Oye!
¿Y esas chavalas asisten por su gusto o son obligadas o reciben alguna
recompensa? —le picó la curiosidad a Escaleras.
—Casi
todas van porque quieren; no hay ninguna que vaya obligada. Tampoco reciben
nada de dinero por ello. Aunque, claro, hay casos y casos. Generalmente, muchas
se apuntan por que en esas reuniones se codean con gente selecta y prominente. Imperan
el lujo y el gusto exquisito, la coca corre por doquier y pueden pillar algún
buen chollo; a estas les va la marcha, esta juerga elitista. Aprovechan la vida
a tope y se apuntan con los mejores. Hay otras chiquillas, tan inocentes o tan
atrevidas, que se prestan a favores a cambio de cierta benevolencia en la
corrección de sus ejercicios escolares y lo pagan correspondiendo a los
profesores con su amistad.
Escaleras
se quedó con la boca abierta escuchando esas revelaciones. No podía creerse que
fueran ciertos esos rumores que a veces corrían por ahí de que los profesores
vendían aprobados a cambio de acostarse con sus alumnas; o al revés, de chicas
que los sobornaban para no hincar los codos, sobre todo en asignaturas que eran
un hueso duro de roer. Debía realizar un gran esfuerzo para creérselo y, si lo
hacía, era porque el chivato le inspiraba bastante confianza.
—De
todas maneras, no te apures porque, como te he dicho, nadie se siente
explotado, y en el fondo a todos nos va la misma marcha. Nos lo pasamos
estupendamente y cada uno trata de sacar tajada de lo que puede: unos creándose
un círculo de influencias que le pueden venir bien en cualquier momento, otros
hacen negocio y sacan sus pelas, otros simplemente disfrutan de lo lindo y
otras obtienen notas altas con comodidad. Y los carcamales saborean piel y
carne fresca como nunca lo han hecho en sus miserables carreras dedicadas al
estudio rancio de ciencias improductivas. ¿Qué le vamos a hacer si la vida es
así? —concluyó resignado Chus.
—Vamos
a ver, que no me aclaro todavía. —Escaleras pedía paciencia para ir rumiando
todo aquello—. ¿Tanto el diputado como Quique como tú mismo habéis asistido a alguna
reunión de esas?
—¡Coño!
¡Cuántas veces quieres que te lo repita! ¡Si está más claro que el agua! —se
expresó Chus, pero no enfadado, sino aliviado de haber dicho algo que pensaba que
le iba a costar demasiado soltar.
—¿Y
quiénes eran los otros invitados? —continuó aguijoneando el policía.
—Creo
que lo puedes deducir tú mismo. Sobre todo, profesores universitarios, gente
ligada de una u otra manera a la universidad —aclaró, sin embargo, el
estudiante.
«Pero,
bueno, qué es esto; no me lo puede creer —pensaba Escaleras—. Adónde vamos a ir
a parar en este mundo». No concebía que una institución tan prestigiosa y con
tanta solera se viera arrastrada por las fuerzas telúricas de la corrupción y el
vicio más rastrero. Por eso, seguía manteniendo ciertas reservas acerca de todo
lo que le estaba contado el muchacho. Era preferible que fuera una invención,
siempre comprensible y perdonable, que no una verdad como un templo.
—Entonces,
si no he entendido mal yo —trataba de recapitular—, a esas fiestecitas iban
profesores y chicas, alumnas que asistían bien porque les apetecía, bien por
pagar favores… ¡Vaya, vaya…! ¡Qué interesante! Y a vosotros ¿quién os daba vela
en ese entierro, si puede saberse?
—¿A
mí o a Quique? No me apetece entrar a explicarte mi vida, porque no te
interesa. No te lo tomes a mal —trató de apaciguar el muchacho—, pero no te va
a servir de nada conocer esos detalles. Ya te he dicho que yo solo he ido a algunas;
es decir, que no sé cómo funcionan exactamente, aunque tampoco es muy arduo
averiguarlo. He convencido a alguna chica para que fuera de invitada porque me
lo habían pedido amistades. Sin embargo, te repito que a ninguna se la obliga a
realizar nada que ella no quiera y, por tanto, no tengo el menor remordimiento.
¡Allá cada uno con su conciencia! Hay otras que se han prestado voluntariamente
para introducirse en esos ámbitos; así que hay de todo… Quique tiene otras
movidas más raras que no creo que vengan al caso, pero te las podrás imaginar.
No
era tan fácil, como presumía Chus, imaginarse qué clase de amistad mantendría
un venerable diputado y catedrático con un pelagatos de tres al cuarto. Como no
fuera que ambos mantuvieran relaciones amorosas entre ellos, no se imaginaba
otro asunto que los ocupara. No obstante, no era fiable guiarse por
especulaciones en las investigaciones. Era preferible seguir preguntando hasta
que al confidente se le soltara la lengua sin ambages.
—Perdona,
no comprendo muy bien la relación de Quique y el diputado —insistió sin
importarle demostrar cierta cabezonería.
El
chivato no llegaba a comprender cómo podía haber personas que se dedicaran a
menesteres policiales siendo tan cerrados de mollera. «Cualquiera un poco
espabilado, no como este mequetrefe, se habría enterado con solo escuchar la
mitad de lo que le he contado, pero este no se aclarará ni aunque se lo ponga
en verso y se lo recite», reflexionó el mozalbete.
—Vamos
a ver —comenzó con más paciencia que un santo y procurando poner todo su
interés en realizar una exposición lo más pedagógica posible—. Quique, Quique,
queda claro, es un cazador de talentos, de chicas. Se conocen y mantienen
relaciones porque los dos coinciden en esas fiestas. Puedes suponer que, aparte
de sus inclinaciones sexuales promiscuas, dos personas de tal condición se
entiendan a las mil maravillas…
Ambrosio
desistió de seguir preguntando, aunque no acababa de comprender el asunto. En
cambio, cayó en la cuenta y entendió como lógica la base espiritual de esa
amistad; es decir, no se extrañaba de que esas dos personas fueran uña y carne.
Eran dos almas gemelas, con el desfase propio de la edad: el más joven en pleno
auge de su esplendor y el más viejo, ya caduco en su tronío. No obstante, los
dos se respetarían y admirarían mutuamente sus respectivas conquistas amorosas.
Las conversaciones entre dos donjuanes debían de ser muy interesantes al
reafirmar su condición de calaveras lujuriosos. Parecería la conversación de
dos carniceros en confesión íntima y sincera de las formas más ventajosas para
lograr mayor rentabilidad a sus respectivos negocios.
Escaleras
estuvo tentado de preguntarle al estudiante si, aparte de la camaradería propia
de calaveras, la amistad que mantenía con la otra trapisonda era de tipo
amoroso, pero se aguantó y no se arriesgó al temer que se molestara y se negara
a continuar colaborando.
—Está
bien. ¿Y dónde se juntan para celebrar estas reuniones? —se interesó el
policía, dando un paso más.
—Cada
vez en un sitio. A veces en casa de profesores solteros; otras, hasta en algún
piso de estudiantes de mucha confianza y discretos o en chalés de las muchas
urbanizaciones cercanas… —respondió aséptica pero profusamente el soplón—. En
general, impera la discreción. No son escandalosas y, no siendo los adeptos,
nadie sabe que se celebran. Existe una segunda tapadera para que los docentes
se aprovechen de sus prebendas: consiste en hacerse acompañar por estas jóvenes
en viajes a congresos, como si fueran ayudantes de la misma cátedra. Se pasan
unas vacaciones de placer en lujosos hoteles con todos los gastos pagados.
Estas muchachas siempre son del círculo próximo al catedrático: alumnas con un
brillante expediente y trabajadoras que desde sus más tiernos años de facultad
sueñan con pasar a ser una más del elenco de profesores del centro donde
estudian. Para ello saben que no solo es necesario obtener unas buenas notas y
soportar las tareas más abyectas del departamento tan solo con la mísera
recompensa de una beca mal dotada económicamente, sino complacer los deseos del
catedrático titular en alguna ocasión.
37.
Hasta el mejor escribano comete un borrón
En
una pantalla mediana se proyectaban imágenes desde un aparato que se manipulaba
en la cabina del pinchadiscos. No eran vídeos musicales; se transmitían escenas
inverosímiles e inconexas de películas de cine mudo. La música tronaba con
desesperación y cada vez que se abría la puerta de la calle huía pavorosamente
de ese pandemónium en busca del silencio de los altos tejados. A Ambrosio se le
desviaba la mirada hacia ese punto luminoso sin poderlo evitar: resultaban
situaciones absurdas, movimientos sin sentido, gesticulación de conversaciones
sugerentes de discusiones fuertes… Los actores realizaban guiños a los
espectadores que estos no percibían. El policía no pudo reprimir el pensamiento
poco juicioso de que a lo mejor esos personajes espiaban a los clientes
desperdigados por el bar y se reían de ellos. De vez en cuando, despistaban,
dando la sensación de que representaban algo, pero a Escaleras no le engañaban.
Advirtió que era una idea irreverentemente fantástica y para olvidarla decidió
continuar explorando al confuso estudiante de Psicología, pues le dio la
corazonada de que sus informaciones, aunque no muy esclarecedoras a primera
vista, eran una pista nada desdeñable.
—Creo
ir dilucidando algo de lo que cuentas —se aproximó de nuevo el inspector al
tema de conversación—; sin embargo, hay ciertos detalles que no acabo de
encajar como es debido. Están claras las razones por las cuales se organizaban
esas reuniones festivas; no obstante, no me cabe en la cabeza cómo os manejaban
a vosotros, los intermediarios. O, dicho de otra manera, si prefieres: ¿cómo
supisteis que se creaban los saraos y por qué os dedicasteis a enrolar a nuevas
odaliscas?
El
soplón había juzgado la necedad del inspector prematuramente. Por una pregunta
así, de sopetón, debió cambiar su idea y reconocer la gran categoría
profesional que demostraba como investigador. Era un dardo envenenado, mas,
para él, era el trinchante afilado que le iba a sajar la piel para que todo el
humor bilioso del quiste de mierda supurara hasta no dejar ni gota de
podredumbre. Ya el miedo a la operación, al cirujano, se había extinguido; tan
solo anhelaba quedarse limpio, arrojar, aunque fuera con la ayuda de otro, de
ese simple policía, todos los malos rollos que habían jalonado su existencia de
estudiante en Salamanca.
—Nosotros
somos la servidumbre. Yo, al menos —se humilló el triste universitario—.
Aunque, es curioso, mi desazón no obedece a que me esté sometiendo a una persona.
No me siento explotado, pero sí me veo atado de pies y manos. Tiranizado sin
saber a quién o por qué, con lo cual mi rabia, mi desesperación, es mayor, pues
no puedo hallar consuelo a mi situación. No pienses que estoy dando rodeos, que
exagero mi desgracia… Sé que para ti es difícilmente comprensible. Esto nadie
sabe lo que es hasta que no lo pasa en sus propias carnes.
—No
sé qué quieres decirme, pero no te preocupes: todo tiene solución en esta vida —trató
de consolarlo el sensible Ambrosio.
No
es fácil dar aliento a alguien que arrastra su ánimo por los suelos. El que
consuela se ve abocado a aconsejar, a atenuar la importancia del sufrimiento, a
sacar a relucir sus propias miserias… Todo en aras de cortar la vía de
expiación ante el temor de que la confesión finalice en un lloro irreprimible,
próximo al paroxismo, que salpique de lágrimas al rostro del interlocutor. Eso
temía Ambrosio: que Chus rompiera a lloriquear de un momento a otro y, si
Escaleras no soportaba el llanto amargo de una mujer, menos aguantaba el de un
hombre. Quizá por eso no enjabonó en exceso los ánimos del muchacho para no dar
pie a que siguiera atormentándose con su dolor.
—Lo
jodido de este asunto es que todos estamos pillados: unos por una cosa y otros
por otra. —Efectivamente, el muchacho se consolaba en el mal generalizado para
devaluar la importancia del suyo—. No hay nadie que se salve. Y, puestos a
comparar, tal vez yo no salga tan mal parado. Los habrá más inundados en su
propia mierda que yo.
—¿Te
refieres, por casualidad, a los asistentes a esas fiestas? —dijo el policía
logrando meter baza.
—Así
es —respondió escuetamente, dejando prolongar el silencio tan solo unos
instantes. El policía temió que cerrara el acopio de informaciones—. Sí, yo en
el fondo no soy un pringado. No vendo mi libertad por esnifar ni por ningún
chute. No obstante, soy un mártir del amor…
—Es
decir, que no estás enganchado a nada —lo cortó, mostrando alivio aparentemente
por la rectitud de vida sana, cuando, en el fondo, lo que pretendía era no permitir
que se adentrara en los terrenos cenagosos del amor incomprendido.
El
desconsolado Chus percibió con nitidez que el inspector no estaba dispuesto a
escuchar ni a interesarse por cuestiones amorosas. No era un pelma y,
resignado, casi humillado y decepcionado, no continuó por esos derroteros.
Sabía a la perfección que no era eso lo que buscaba esa noche, pero un desliz
lo tiene cualquiera y rectificó imperceptiblemente su discurso.
—Perdona
que sea un plasta y me ponga en este plan —dijo amable y cortésmente el
estudiante—. Ya se me pasa.
Ambos
se contemplaron unos segundos en un armonioso silencio que los aislaba, pero
que acabó dejando filtrar algunas de las estridencias que merodeaban por los
límites, ansiosas de invadir ese inmaculado espacio. Las bebidas no menguaban.
Desviaron la mirada hacia lo más inmediato, mas no fueron capaces de concentrar
la atención en ningún estímulo del exterior. La gente hablaba a gritos, la
música perforaba los muros transmitiendo una corriente de energía imperceptible
que ponía en movimiento a cuerpos que bailaban a impulsos firmes y rabiosos.
A
Escaleras, ese intervalo no le sirvió para reflexionar sobre sus contundentes
operaciones para extraer el mineral precioso que su interlocutor escondía en
ricas vetas. No albergaba ningún temor en los procedimientos de la
investigación; incluso, para el bien del chaval, era necesario que soltara todo
lo que supiera. Para él supondría una catarsis vital y para él un haz de luz que
despejaría las tinieblas densas que cubrían ese misterioso crimen.
—¿Quiénes
eran más pringados que tú? —preguntó sin ambages, lanzado.
—Pues,
aunque parezca mentira, me dan más pena los profesores que el resto de escoria
que los acompañamos. Sí, así de simple —manifestó Chus con la misma muestra de
sinceridad—. Ellos, al fin, poseen una posición; son alguien en la vida.
Podrían disfrutar de un futuro feliz y ser unas personas decentes, pero,
poseyendo tantos dones y tanta suerte, todo lo arrojan por la borda a
consecuencia de la coca. No pueden vivir sin esnifar una rayita. Su lucidez, su
ritmo de trabajo, su seguridad, la expectación que despiertan entre sus alumnos
se pondría en entredicho si no dispusieran de un milimétrico surco de nieve que
hiriera dulcemente sus fosas nasales…
—¿Cómo?
¿Cómo dices? ¿Que toda esta historia se relaciona también con la mierda de la
droga? —No ganaba para sustos Ambrosio.
—¡Qué
te pensabas!
—¡Un
momento! —exigió el madrileño—. Creo que me voy aclarando… Entonces, vosotros,
Quique y tú, por ejemplo, sois sus camellos, ¿no es así?
El
otro pegó un bufido de desesperación. No acababa de entender a ese tío.
—¡Pues
claro que no! —«¡Podenco!», hubiera deseado gritarle—. Si ya te he relatado
cuál era nuestra misión. ¡Tan solo era esa! Yo no soy un camello. Lo que pasa
es que Salamanca es muy pequeña y todos nos conocemos. Pensé que serías capaz
de suponer que yo ando en este ajo por el Chomín. Él es quien me ha abierto las
puertas de esos círculos.
No
era fácil salir indemne de meteduras de pata como esa… ¡cuando más seguro se
sentía en el interrogatorio! No existía la facultad de parar la escena, de
detener el tiempo en ese preciso momento que se abre la boca y vibran las
cuerdas vocales para lanzar el error garrafal. Se cierran los ojos y los labios
entreabiertos tiemblan, mientras nuestra capacidad de reaccionar se bloquea.
Incapaces de pensar, emergemos a trompicones sin acertar en la salida más
idónea, que es reconocer nuestro fallo.
—Entonces,
¿quién coño les pasa la coca? —repuso enseguida de mal humor, como si lo que le
interesara más no fuera la pregunta en sí, sino echar tierra sobre el anterior
asunto.
Chus
no era de los que se regodean en las desgracias ajenas y que, alertas, esperan
el momento del fallo para saltar sobre sus oponentes para escarnarlos y
humillarlos. El mismo error, tan solo por ser testigo, le suponía tanta
vergüenza como al que había cometido. Aceptó las reglas de su juego y continuó
igual que si no hubiera pasado nada.
—Eso
ya es harina de otro costal.
—¿No
sabes quién les pasa la droga? —insistió Escaleras.
—¿Tanta
importancia tienen los camellos que les suministran? —articuló el joven, que no
veía tan importarte ese dato, considerándolo más bien una cabezonería sin
sentido del madrileño.
Escaleras
se percató con buenos reflejos de que con procedimientos caprichosos iba a ser
muy problemático conseguir que el soplón colaborara y, si lo miraba bien, le
asistía más razón que a un santo.
—Chus
—por primera vez en toda la noche se dirigió a él por su nombre de pila, como
si con ello quisiera poner de manifiesto la simpatía que sentía por él y para
recobrar el clima de confidencia y sinceridad—, no me puedo permitir el lujo de
despreciar y desechar ningún dato en mis investigaciones. Tal vez para ti sea
obvio dilucidar lo que me puede ser apropiado o no, porque tú eres el que
controlas la información sobre esta cuestión; pero por favor te pido
encarecidamente que te pongas en mi lugar: yo no tengo ni puñetera idea de los
ambientes estudiantiles y estoy en Salamanca desde hace poco más de
veinticuatro horas. Quizá te resulte que soy un bobalicón y, acaso, que no
estoy lo suficientemente preparado para manejarme en estos turbios tugurios tan
bien como se mueve Chomín; de hecho, si te hablo sinceramente, ni recuerdo cuál
fue la última vez que anduve de juerga por la noche. ¿Qué quieres que te diga?
Puestos así, he de reconocer que incluso soy novato en la profesión y supongo
que deberé con el paso del tiempo aprender muchas artimañas para moverme igual
que un pez dentro de las procelosas aguas de la delincuencia…
A
Chus, estas palabras tan sinceras le estaban llegando hasta el alma. Antes que
nada, valoraba a la gente que era capaz de contar sus sentimientos. Aquellos
que todo se lo tragan y no dejan ni una ranura para dar salida a sus
frustraciones no le parecían humanos y huía de ellos temiéndolos, pensando que
eran una olla a presión que en cualquier momento podía estallar. Experimentaba
una camaradería, una sensación de hermandad de sangre con los que se mostraban
como cristal transparente, lo que lo inclinaba inevitablemente a quererlos,
pues le inspiraban toda su confianza.
38.
El Rivendel
La
noche continuaba su transcurso hasta el amanecer sin importunar con su
oscuridad la vigilia de los noctámbulos, para quienes el tiempo transcurría tan
rápido como para los durmientes, que lo habían conciliado nada más recostarse
en la cama. De la misma manera que alguien se sorprende cuando se despierta de
un sueño reparador que ha durado muchas horas, así también les sucede a los que
están de marcha y descubren en el reloj que la madrugada se aproxima sin
haberse enterado.
Salieron
a la calle y el fresco de las últimas horas de oscuridad los acarició con sus
manos frías. En ese instante, Escaleras pensó que sería muy tarde, pero no
quiso fijar la hora exacta. Tampoco importaba tanto, sobre todo cuando aún
esperaba más información del confidente. Este no mostraba prisa y parecía
bastante relajado en su compañía. La noche podía alargarse lo que quisiera,
pues él tampoco tenía ni pizca de sueño. Tampoco le pesaba la carga de la
obligación profesional; realmente se estaba divirtiendo como hacía mucho
tiempo.
Antes
de entrar en otro bar cercano situado en la misma acera, oyó el gorjeo de los
pájaros en los árboles de la plazuela. Se alegró de escucharlos cuando todavía
era noche cerrada, aunque se paró a pensar que quizá los pobrecitos no podían
dormir del ruido que se producía en esas calles con tantos bares de marcha.
La
puerta del Rivendel, así se llamaba el bar, era de madera, con dos hojas de
color verde. Escaleras tuvo la impresión de entrar en una morada de fábula.
Parecía la casa de un bosque, si no estuviera enclavada en los locales bajos de
un alto edificio moderno y funcional. La decoración era de cuento de hadas.
Varios gruesos árboles ramificaban por el techo una vegetación exuberante de la
que colgaban frutos exóticos. De tablones rústicos eran las muchas mesas y
bancos largos que se situaban junto a las paredes; el mostrador era un tosco
tronco, techado con un tejadillo sujeto con negras vigas y recubierto con tejas
diminutas.
El
personal que se reunía en el bar vestía desgarbadamente y se fumaban porros por
todas partes. Había muchos carteles políticos de partidos revolucionarios de
izquierda, además de proclamas antigubernamentales y citas para manifestaciones
y actos de protesta. Los discos que sonaban en un deficiente equipo de música
llamaban a la rebelión contra las normas de una sociedad capitalista y
consumista. Sobre todo, eran grupos vascos que lanzaban sus proclamas
independentistas con canciones duras y violentas. Los camareros, barbudos ellos
y con vestidos amplios y de flores ellas, encarnaban el ideal contestatario del
local. Ambrosio no entró con mucha confianza en un sitio así, pero siguió los
pasos del estudiante, haciendo de tripas corazón. Se sentaron en dos taburetes
en un rincón de la barra.
—No
sé cómo pillarán la droga exactamente —retomó la palabra de improviso el
confidente para dar cumplida cuenta de la curiosidad del inspector, más que
nada para aproximarse emocionalmente a él, no porque hubiera cambiado de
opinión sobre la importancia que pudiera encerrar la cuestión—. Me imagino que
cada uno tendrá sus propios medios… En concreto, yo sé dos formas, aunque
intuyo que habrá muchas más. Lo que está muy claro es que no la compran a
camellos callejeros; son bastante precavidos y discretos… Hay un pub
pequeñito y no muy frecuentado al que suelen acudir muchos profesores. El que
lo rige pasa coca confidencialmente a clientes muy selectos sin que nadie se
entere. Sin embargo, sospecho que donde más pillan es en Coral, un pequeño
comercio de suvenires que está ubicado en una parte aislada de la ciudad.
Evidentemente, tanto la tienda como el bar son una tapadera para este tráfico.
A Emilio, que lleva la casa de recuerdos, lo conozco, ya que también es del
clan de Ibiza, donde nos conocimos, y alguna vez hemos coincidido aquí, en
Salamanca. Pasados unos años, nos hemos vuelto a encontrar con gente que
pasábamos en la isla los veranos y vendíamos bisutería a los guiris. Con Emilio
me encontré no hace mucho tiempo en uno de estos bares. Andaba con una amiga
común y estaba más bien piripi y suelto de la lengua. Me arrimé a ellos y se
interesó por mi vida, y de pasada, sería porque en ese momento me preocupaba,
le dije que una asignatura me traía por la calle de la amargura. Rápidamente me
preguntó el nombre del profesor que me hacía sufrir tanto. Le contesté, sin
saber por qué se interesaba por ese detalle. Entre líneas deduje varias cosas,
entre ellas que él tenía la suficiente capacidad como para recomendarme ante el
hueso del profesor y aprobar la materia. No le hice caso pensando que era un
fanfarrón y, naturalmente, no le pedí ayuda. Le toqué sin querer su amor propio
y me explicó que me podía echar una mano sin problemas, dándome a entender que
no era la primera vez que conseguía ese tipo de favores, pues conocía a muchos
profesores de la Universidad. Debido a que no me quería enterar de los detalles
de ese asunto, no le presté demasiada atención, esperando que él cambiara de
conversación, pero no lo hizo. Me contó esto que te he dicho como si quisiera
poner de manifiesto que había logrado una cuota de poder impensable en un
tirado, como era él en tierras ibicencas. Por supuesto, luego comprobé que no
era una trola lo que me refirió esa noche.
Escaleras
se estaba quedando atónito con esa historia. No sabía cómo encajar esas
declaraciones. Evidentemente, eran de sumo interés y avivaban su curiosidad
profesional, pero tal magnitud de inquietantes detalles delictivos lo
desbordaban. ¿Cómo despejar el grano de la paja? Esa era la clave. Hasta temió
meterse en vericuetos en los que nadie lo llamaba. El obstáculo era discernir
qué le convenía para la investigación de la muerte del diputado y qué no.
Incluso aventuró la posibilidad de que esos tejemanejes de la vida
universitaria salmantina no fueran del todo desconocidos para Chomín y para la
policía charra; por eso temía meterse en investigaciones que no eran de su
incumbencia. Se previno, debería andar con pies de plomo, sobre todo en esos
asuntos de drogas. En realidad, casi descartaba de antemano que esas cuestiones
estuvieran relacionadas con el asesinato. Tal vez por eso no quiso continuar en
aquella línea de investigación, reconociendo que no se equivocaba Chus cuando
se negó a entrar en ese espinoso tema.
Por
un momento se descolgó de su interlocutor. Casi habría preferido dejar la
conversación con el confidente en ese punto o, por lo menos, haber hecho un
confortable receso. Le habría encantado posar la mirada en cada una de las personas
que se encontraban en el bar, ver qué caras ponían, espiar sus conversaciones,
observar cómo el personal bailaba al ritmo combativo de la música, escuchar la
letra de las canciones, leer minuciosamente el texto de cada uno de los
carteles grapados a la pared, recrearse con la decoración vegetal que pendía
del techo, mirar las habilidades de los jugadores en las máquinas recreativas,
percatarse de quién entraba y quién salía, admirar la belleza de las muchachas,
examinar su rostro y su cuerpo, decidir cuál le gustaba por su expresión o cuál
le repelía… Menos mal que Chus no se impacientó cuando se percató de que el
policía daba muestras de cansancio y que su interés mermaba.
—¿Te
va pesando la noche? —se interesó amigablemente por él.
—No.
Ni mucho menos —dijo Escaleras, procurando levantar el ánimo—. Estoy muy bien,
teniendo en cuenta que no salgo nunca de marcha y de que no suelo beber tanto.
Esta sensación de paz y de felicidad hacía muchísimo tiempo que no la sentía.
No es eso. Si te soy sincero me encuentro muy a gusto contigo; la pena es que
sea en estas circunstancias y casi por motivos profesionales. A lo largo de la
noche, me he olvidado de que soy un policía y que me encuentro en esta ciudad
investigando la muerte de una persona. Es más, hasta he eludido que
posiblemente tú estés conmigo porque Chomín te ha metido en este berenjenal, y
que, si no fuera por estas circunstancias, no nos hubiéramos conocido… Esto me
apena bastante. Me entristezco un poco al considerar que es una lástima haber tratado
contigo en estas circunstancias. Me hubiera gustado disfrutar de Salamanca como
lo hace un turista despistado, y haber coincidido contigo por casualidad y
haber hablado y gozado de la noche con el solo motivo de pasarlo bien… Esta
tarde, cuando me dirigí desde el bar ese en el que te conocí…
—El
Macondo.
—…
hasta el hotel, me iba muy triste. No me apetecía encerrarme en la habitación,
como si temiera que una angustia feroz me fuera a devorar, y decidí dar un
paseo. Y lo que son las cosas, ¡cómo se lían! Ahora, después de haber conocido
a bastante gente, me encuentro aquí, contigo, hablando de estos asuntos, cuando
tan solo hace unas horas que te vi por primera vez…
Se
calló y al momento le asaltaron dudas sobre si había hecho bien en comunicar
estos sentimientos o no. Indudablemente se había quedado muy bien consigo
mismo, pero no sabía si había sido muy pertinente desahogarse con la persona a
la que, quisiera o no, interrogaba. Las tribulaciones eran necesarias en una
situación que se apartaba por completo de la ortodoxia de la investigación
reglamentaria. Por qué no sincerarse y expresar su estado de ánimo, aunque
fuera a un testigo. Somos humanos y todos poseemos un patrimonio de flaquezas
que a veces salen a flote sin que las podamos reprimir. Ambrosio, el policía
novato, se expresaba con sinceridad y no era consciente de que para saber cómo
era una persona no era mal procedimiento el que empleaba: si se desea conocer a
alguien, muy presumiblemente antes se deba mostrar cómo es uno primero.
Por
otra parte, Chus no acertaba a expresar lo bien que, a su vez, se encontraba
con el policía. No le cabía la menor duda de que era un tío legal, aunque era
sabedor de que poco auxilio más le podía prestar. De momento, con su semblante
tranquilo, nada sorprendido por el tono sincero de su interlocutor, ayudaba a
Ambrosio a no sentirse ridículo, lo cual ya era bastante. Y respetaba las
pausas que jalonaban su conversación, no sintiéndose tenso ni despreciado por
los momentos de ausencia de su compañero. Apuraban sin prisas sus bebidas,
sonriéndose cuando sus miradas se cruzaban.
Aprovechando
ese impasse, Ambrosio notó cómo le
presionaba la vejiga y sintió necesidad inmediata de acudir al servicio. La
mesnada abertzale gritaba próxima al paroxismo las canciones rotundas de
La Polla Records o de Kortatu y pegaban brincos hasta casi rozar con sus
cabezas el fantástico techo; también propinaban patadas con sus botas militares
al aire para dar rienda suelta a una violencia contenida con rabia. El
cuchitril donde se enclavaba el servicio era hediondo, con paredes desconchadas
y llenas de inscripciones obscenas y políticas. Hubo un grafiti que le llamó la
atención: «La vida es una barca, Calderón de la mierda». Y, mientras meaba, su
orina anegaba el suelo encharcado y sucio. No había papel higiénico y del grifo
no salía ni pizca de agua. «¡Vaya guarrería!», pensó Escaleras. Alguien
empujaba la puerta con insistencia a pesar de comprobar que estaba atrancada y
que el ocupante había dado señales para hacer saber que el servicio no se
hallaba libre. Sin impacientarse, salió del cuarto de baño procurando no pisar
los charcos de orín y fijó los ojos descaradamente en la cara del intruso,
desafiándolo con una mirada despectiva, pero el insolente agachó la cabeza y se
puso a orinar sin cerrar la puerta y sin disculparse. Ambrosio regresó al
rincón echando chispas y sin cohibirse ante toda la parroquia.
39.
Los profesores, por miedosos, descartados
Chus
mejía la púrpura bebida que todavía mediaba en el alargado vaso. Ambrosio llamó
a la camarera para que le sirviera otra cerveza; esta, más viva que el hambre,
no tardó un periquete en ponérsela con una diligente sonrisa en los labios.
—Chus,
¿tú quién piensas que se ha cargado al diputado? —le soltó a bocajarro.
Ahora,
el que se había quedado fuera de juego era el confidente, que no esperaba una
pregunta de ese calibre. No es que él no hubiera hurgado en esa cuestión. Ante
un suceso deleznable como aquel, a todo el mundo se le ocurre, aunque solo sea
en su interior, plantearse alguna hipótesis sobre el asesino o las causas que
han llevado al criminal a quitar a alguien la vida. El estudiante, no obstante,
se resistía a hablar; no por prudencia, sino porque era bastante recatado a la
hora de proclamar sus opiniones y conjeturas. No era falsa modestia;
simplemente, en su forma de ser no existía la temeridad verbal, como si un
miedo ancestral a meter la pata le hiciera no mojarse en ese intríngulis. No
adoptaba esa actitud condicionado por estar rindiendo cuentas ante un policía;
probablemente habría hecho gala de la misma reserva si se encontrara con un
grupo de colegas.
—¿Quiénes
se lo cargaron? ¿Por qué? —repitió el inspector, dudando de que el confidente
no lo hubiera escuchado o no hubiera entendido la cuestión.
Chus
se había quedado petrificado; era incapaz hasta de ofrecer un gesto de duda,
una mueca de ignorancia.
Era
el nudo gordiano que también se planteaba el inspector. No se podía trabajar
sin una hipótesis que orientara las investigaciones. Escaleras carecía de esa
clave que diera sentido a su indagación. Mientras no fuera capaz de formularla,
seguiría dando palos de ciego. No obstante, lo que más le dolía no era eso —al
fin, le era sumamente difícil aventurar nada sin manejar una información mínima
y esencial sobre el personaje—, sino que esta la recopilaba muy lenta y
desordenadamente. Además, las fuentes proporcionaban detalles muy relevantes en
sí mismos, pero no configuraban el contorno deseado de los hechos. Era un
cuadro impresionista —¡otra vez la pintura!— con pinceladas coloristas,
rotundas y brillantes; mas no acababa de encontrar la perspectiva justa para
formar la imagen.
—¿Tienes
puñetera idea de por qué lo cosieron a puñaladas en un museo? —seguía
insistiendo desesperada y desconsoladamente Escaleras—. Contéstame, por favor,
te lo pido.
—¿Cómo
quieres que lo sepa? —repuso de mal talante el confidente ante la insistencia
del policía—. ¡Ojalá lo supiera…! Es un acto canallesco sin sentido. Ninguna
muerte lo tiene. ¿Por qué un hombre es capaz de arrebatar la vida a otro ser
humano? ¿Por qué? ¿Quién lo sabe?
—Es
más sencillo de lo que a ti te parece —terció Ambrosio—. Rara vez se piensa lo
suficiente, pero se producen decesos violentos todos los días y los asesinos no
se paran a pensar que se convierten en demiurgos de la vida. Sencillamente no
se les pone nada por delante cuando entre ceja y ceja se instala el estigma de
la muerte. Creen que es la solución. El mundo del asesino es inhabitable si su
víctima permanece en él. Se trata de elegir: el que mata o el muerto. Y nuestro
sentido de supervivencia opta por uno mismo antes que por el otro. No hacen
falta grandes motivos para que a alguien se tenga que plantear esta
posibilidad. La muerte no es cuestión de tragedias griegas ni de literatura;
casi siempre se relaciona con aspectos nimios del devenir cotidiano que
soportamos los mortales…
—Ya,
eso ya lo sé —cortó en seco la verborrea del atolondrado policía—. Pero ¿qué
sucede cuando no muere uno cualquiera, sino uno de tu entorno, próximo a ti?
¿Te consuelas trivializando la muerte?
—Tal
vez no puedo convencerte porque eres un profano en la materia —adujo Escaleras,
sabiendo que le iba a ser muy difícil expresar sus experiencias como policía—,
pero cuando día tras día, en tu trabajo, convives con los ímpetus más bajos del
género humano, entonces no puedes por menos que hacerte a la idea de que no
estamos tan lejanos de las pasiones primarias, propias de los animales. Nuestro
pasado en sociedad, en la civilización, ha hecho muy poca mella y se manifiesta
al tocar las fibras sensibles y ocultas que permanecen sigilosamente dentro de
nosotros.
—Es
probable que eso sea verdad —le concedió Chus.
La
conversación adquiría tintes convulsivos sin que ambos supieran las causas, y
más cuando ninguno lo pretendía. De nuevo se formó un círculo de silencio que
no fue alterado por la gritería de alrededor. Los dos reflexionaban; no por lo
dicho, sino, quizá, analizando por qué se habían enfurecido casi sin
percatarse. Ambos se reprochaban su propia crispación, sin llegar a precisar en
qué se tenían que disculpar, pero comprendiendo necesariamente que el origen
del malestar se encontraba dentro de cada uno, no en el otro. Al cabo de unos
segundos, los dos prorrumpieron a hablar al mismo tiempo quitándose la palabra,
hasta que de nuevo se callaron y se rieron.
—Es
que, aunque me atreviera a conjeturar quiénes pudieron asesinar a Eustaquio,
sería una temeridad tremenda por mi parte expresarla —articuló Chus, más
dispuesto a captar la benevolencia del inspector—. ¡Los humanos tenemos tantas
caras! Y yo, sinceramente, me encuentro muy constreñido. ¿Qué puedo aventurar
de una persona a la que tan poco conozco? Cuando tú muy bien sabes, por lo que
te he dicho esta noche, que la idea que tengo de él no se debe a un trato ni directo
ni frecuente. Creo que me comprendes. Es decir, y vamos a ponernos en el mejor
de los extremos, que conociera al dedillo esa faceta del diputado, ¿sería
posible y oportuno jactarme de ello? Entiendo que no, francamente.
—Ya,
ya —repuso Escaleras—, si te comprendo a la perfección y tienes más razón que
un santo. Pero vamos a ver, podrías, ayudado por lo que lo conocías, esa
pequeñita parcelita, intentar reflexionar e imaginar posibles circunstancias
que explicaran el crimen. Pienso que eso no te supondría ningún remordimiento
grave de conciencia.
—No,
si no es eso —murmuró Chus, no convencido por los argumentos del policía.
—Es
muy sencillo —insistió Ambrosio—. En ese mundillo de fiestas privadas, en las
que la cocaína corría con suma facilidad y muchas chavalas acudían con afán de
juntarse con la élite universitaria o de vivir unas experiencias alucinantes
con personas de renombre, donde las rencillas de colegas presumiblemente
estaban al orden del día y en las que, quizá, se fraguaban conspiraciones académicas
o surgían celos pasionales…, ¿no encuentras algún motivo para que alguien
pretendiera su muerte? Y fíjate que no te digo que entre los asistentes a esas
orgías esté el asesino.
El
joven estaba perplejo y sin saber qué pensar. Precisamente, en su fuero
interno, la suposición que se había forjado no se alejaba demasiado de lo que
apuntaba el policía. Pero era tan imprecisa y tan poco sólida que incluso
después de tirar tanto de la manta no se sentía competente para expresarla.
Ante la duda y la inseguridad, cualquier hipótesis era viable y, como afirmaba
el inspector, no había que dar tantas vueltas para ser capaz de matar. No
obstante, el quid de la cuestión era conocer con certeza quién lo liquidó y por
qué. Chus descartaba sin ninguna clase de dudas las razones académicas; tampoco
creía que las luchas políticas fueran un punto crucial del asunto.
—Yo,
por el lugar en el que lo mataron, intuyo que el asesino no proviene del mundo
del hampa. Me suena más a alguien ilustrado y con una formación académica,
aunque no veo muy lógico que atentara contra Taqui por refriegas universitarias
—opinó cautamente.
—Entonces,
¿por qué leches se lo cepillaron? —le reprochaba con acritud el policía.
A
Chus esas salidas de tono le cohibían hasta casi hacerle perder la confianza en
el inspector madrileño. No le gustaba el interrogatorio machacón con el que la
pasma acosaba a los detenidos y a los acusados. Así no opinaba y expresaba su
sentir, sino que contestaba con miedo y no siempre sacaba a la luz todo lo que
sabía.
—No
lo sé. ¿Qué quieres que te diga? —respondió, dejándole patente que le
desagradaban profundamente esas reacciones verbales tan violentas y directas—,
misterios insondables del alma humana…
—Ya,
ya… —Escaleras entendió a las mil maravillas el mensaje.
Siempre
era un recurso echar mano del botellín y dar unos pequeños tragos mientras se
aclaraban o se apaciguaban los ánimos. La marcha nocturna seguía su curso.
Ellos, ajenos al devenir de su dinámica, reflexionaban cavilosos. No era la
primera vez que a lo largo de la noche se bloqueaban. En todas las ocasiones
habían salido airosos con tan solo reconocer parte de la culpa.
—Está
bien —rompió el hielo Escaleras con el espíritu contrito—. Si no quieres decir
lo que piensas, no lo sueltes, pero no estés apenado. No pasa nada.
No
era la fórmula ideal para reconciliarse, sin embargo, Chus captó la buena
intención de su amigo y, deseoso de limar esas asperezas, le sonrió dándole su
anuencia.
—Solo
quería dejarte patente que no es muy probable que al diputado lo mataran
colegas de la docencia —reanudó su opinión Chus, como si no hubiera pasado nada—.
Es una aportación insignificante, pero una hipótesis menos. No me imagino a un
profesor, por muy enemigo que fuera y por mucho odio y envidia que le tuviera,
maquinando y llevando a cabo el plan para asesinar a otro. Suelen ser malos,
pero son bastante miedosos y pienso que no hay ningún profe que se atreva a
empuñar un cuchillo si no es para trincar el filete de ternera.
No
se puede decir que le sirvieran de mucho esas consideraciones al inspector; mas
escuchaba atento, aunque tan solo fuera por cortesía y para no soliviantar al
sensible muchacho.
—Hasta
casi me atrevo a asegurar que tampoco tiene que ver mucho el asunto de la
droga; por lo menos directamente —seguía confiado Chus—. No tengo la impresión
de que el diputado anduviera mal de caudales. De sobra era conocida su
magnanimidad y la cuenta bancaria abultada de la que disponía. No es probable,
por tanto, que debiera a alguien una suma de dinero tan elevada como para
cobrársela con su vida.
—Entonces,
si no me equivoco —lo cortó Escaleras—, solo nos queda como posibles hipótesis
las cuestiones amorosas y…
—…
y los negocios relacionados con el mundo del arte.
—Es
cierto.
40.
El Piper
La
agonía de la oscuridad se perfilaba en el amanecer rojo, que acechaba oculto en
los horizontes imprecisos de la ciudad. Era la hora del silencio gélido de la
escarcha, del hielo y del murmurar triste de las ramas desnudas. La noche, con
su vida desaforada, se adentraba en espesos locales en los que la oscuridad era
mayor que en la calle; el día, preñado de luz, dejaría libres a sus
incandescentes rayos a través de los espacios abiertos de las tierras altas. El
azote del frío castigaba sin piedad los rostros silenciosos de los
trasnochadores. No era el momento oportuno de regresar al hogar; les era
exigido esperar el alba en los infernales establecimientos donde las tinieblas
son perennes. La voluntad de las personas a esas horas está en manos de los
cancerberos de garitos inmundos, que tras olisquear el fato de los llegados
permitirán o no la entrada al antro y, luego, más tarde, los vomitarán a la luz
cuando el tiempo haya concluido.
Ambrosio
y Chus caminaban despacio a pesar del intenso frío, metidas las manos en los bolsillos
del pantalón; silenciosos y absortos cada uno en sus pensamientos. El policía miraba
hacia los aleros retorcidos y morroños de los tejados: se quejaban chirriantes
con su dolor indecible en la madrugada salmantina. Tan solo permanecía sólido
en el alba recia las rancias construcciones fortificadas de torreones,
palacios, casonas e iglesias. La piedra se enfrentaba al hielo con valentía y
altivez.
Ascendían
de nuevo a la parte media de la ciudad. Las calles estaban silenciosas y
desérticas; los pasos hacia la siguiente meta resultaban pesados. Para el
investigador el siguiente destino no parecía que fuera a llegar; intuía que
callejeaban sin sentido, dando vueltas innecesarias por la ineficacia
orientativa del joven estudiante. Por fin, subieron unas escaleras en una calle
empinada y vislumbraron unos cuantos garitos todavía abiertos en un rinconcito sombrío
y destartalado en el que el orín se enmohecía noche tras noche. En el suelo
había esparcida una cantidad inusual de vidrios rotos y cascos de botellas y
vasos abandonados. También había un corrillo de camellos malencarados que les
ofrecieron costo con malos modales, pero pasaron olímpicamente de ellos y
franquearon la puerta de una discoteca que Chus denominó el Piper.
El
portero, un tipo corpulento tirando a gordinflón, saludó con muestras de gran
simpatía a Chus, mencionando a distintas personas conocidas de ambos. También
tendió la mano a Escaleras, al que presentó como a un colega madrileño.
—¿Dónde
prefieres que nos quedemos: arriba o abajo? —le preguntó Chus como si el
policía conociera el local—. No sé qué decirte —continuó nervioso al comprobar la
clientela que ocupaba el largo de la barra—. Si quieres nos quedamos tomando
algo aquí y, cuando se vaya despejando, bajamos a dar un garbeo a ver qué nos
encontramos.
Chus
no pidió nada de beber. En cambio, a Escaleras, un camarero también gordinflón
y muy serio, aunque con cara de buena gente, le presentó una cerveza en una
botella de un tercio. Parecía imposible que con la que estaba cayendo fuera le
pasara la bebida, sin embargo, era así. La garganta continuamente pedía que la
refrescaran, pues se quedaba seca de hablar tanto y tan fuerte.
Se
habían situado en el recodo corto de la barra, en un rincón por el que
permanentemente desfilaba gente en dirección al servicio. No era un sitio muy
acogedor, ya que todo el rato les pedían disculpas por tener que retirarse para
dejar el paso libre. Los noctámbulos, en su mayoría, a esas horas y en esos
lugares se vuelven zalameramente educados, y a Escaleras le daba gusto que
chicas monísimas, a un palmo de sus narices, le sonrieran con toda naturalidad
ante la urgencia por llegar lo más pronto posible al baño. Aunque se
apretujaba, cuando alguna chica pasaba rozándole con el pecho, sentía un placer
morboso que lo transportaba a un ámbito de goce y dicha.
No
siendo por ese detalle nada insignificante, el detective no llegaba a
comprender cómo se podía juntar tanta gente delante de un mostrador. El lugar
era inhóspito y frío, pues la puerta permanecía más tiempo abierta que cerrada.
A lo largo de la barra se formaban unas corrientes fluctuantes de sonámbulos
que entraban y salían del local, originándose unos atascos caóticos difíciles
de resolver. Para colmo de incomodidades, casi no se oía la música. Las conversaciones
eran verbeneras y hasta a grito pelado. A pesar de todas estas circunstancias
negativas, Escaleras se percató de que Chus se encontraba en su salsa en ese
ambiente.
Sería
de los pocos bares que permanecían abiertos a esas horas de la madrugada, y el
personal que no se había ido antes a acostar inevitablemente finalizaba la
noche en el Piper. Chus saludaba a diestro y siniestro y Escaleras llegó a
pensar que su estado eufórico se podía deber a que lo tuviera a él como
acompañante, sintiéndose orgulloso de estar con un ligue. El inspector hizo de
tripas corazón y decidió soportar todo lo que le echaran encima con tal de
sacar provecho del encuentro. Sin embargo, se reconocía a sí mismo que se
hallaba a gusto con el chico.
También pasaron delante de sus narices Bárbara
y Paloma, con esos amigos con los que se juntaron en el Tal Cual, pero tan solo
saludaron sonriendo y se fueron a la parte de abajo. El de Madrid notó que
estaba fuera de lugar; no se encontraba cómodo en ese pasillo y le pidió a su
acompañante buscar una zona más tranquila. A Escaleras, a esas alturas de la
noche, los locales y casi hasta las personas le traían al fresco, lo que
deseaba era de una vez acabar con Chus. Estuvo tentado de marcharse a acostar por
fin, pero, sin explicarse por qué, aún no se sentía satisfecho de la larga
entrevista con el soplón. Se ordenó tener paciencia, aguantar un poco más,
apurar el encuentro con el confidente lo máximo posible.
—¡Está
bien! ¡Vamos a conocer el famoso Piper!
No
obstante, nada más bajar el primer peldaño, Ambrosio se percató de que no sería
una empresa fácil. Si la entrada se encontraba abarrotada, en el sótano no
cabía un alfiler. De momento, era imposible descender por las escaleras, ya que
allí el atasco era monumental entre los que se iban y los que llegaban, pero,
sobre todo, porque los peldaños estaban ocupados por gente sentada consumiendo
cervezas y fumándose canutos. El policía alucinaba con aquel mundo inaudito: a
los que estaban sentados interrumpiendo el paso no les entraba remordimiento de
conciencia por ser una barrera y los que las tenían que cruzar en un sentido o
en otro soportaban estoicamente los obstáculos sin atreverse a importunarlos.
Ver para creer.
Aun
después de haber pasado algunos minutos, la vista de Escaleras todavía no se
había acostumbrado a la oscuridad y no era capaz de vislumbrar nada. Cuando lo
hizo pudo comprobar que en el exiguo local, organizado alrededor de una pequeña
pista de baile, igual a las que hay en las discotecas, no se podía uno mover
del gentío que se esparcía por todos los lados. Era imposible dar un paso. Lo
primero que había que procurar era abrirse camino con los codos para apartar a
las personas y con una mano extendida señalar la dirección que se deseaba
seguir.
Escaleras,
apocopado, no comprendía dónde coños lo quería llevar el esmirriado joven
cuando lo agarró de la manga y lo arrastró en dirección a la pista de baile. No
iban a mover el esqueleto —a Chus no le iba el bailoteo—, sino a escudriñar un
lugar donde el mogollón fuera menor. Recibió con resignación numerosos
pisotones de los danzantes e imprecaciones con la mirada por cruzar los
pequeños corrillos de la pista. Al salir del círculo donde se bailaba, tropezó
con un escalón, lo que lo llevó a estamparse contra una chica que lo sujetó
poniendo a prueba su fuerza femenina. El joven estudiante acertó al buscar
desahogo en el fondo: había unos espartanos asientos de cemento y pintados
anodinamente con un rojo vivo. En algunos se adivinaba trazos de unas pequeñas
esteras y cojines para que resultaran más cómodos, pero la mayoría aparecían
tan desnudos como el albañil que los remató. Apartando un montón de cazadoras y
abrigos de un banco que recorría toda la pared, lograron liberar un hueco en el
que reposar. La densidad del humo que se concentraba en esas profundidades
impedía casi hablar; el calor asfixiante era además pegajoso. Inconcebiblemente,
la música sonaba muy bien y no aturdía. Después de llegar hasta allí no sabían
cómo retomar la conversación trasnochada. No era fácil concentrarse y
recapitular las ideas vertidas con anterioridad. A esas horas nadie charlaba:
se bailaba, se bebía, se fumaban canutos, se ligaba o se dormía soñando con los
angelitos, como ya había alguno.
A
Ambrosio le sorprendió una escena que se le quedaría clavada durante mucho
tiempo. Mientras estuvieron en la barra de arriba no quitó ojo a un camello muy
elegante, con clientes fijos que lo buscaban incansablemente. ¡Deformación
profesional! Ahora lo tenía enfrente morreándose con una joven. Un beso largo y
apasionado. Él la abrazaba con ternura y le acariciaba suavemente la espalda.
Estaba bien el muchacho; vestía una chupa y un pantalón de cuero, así como unos
botos puntiagudos. Era muy alto, moreno, de cara agraciada y muy perfilada, con
un pelo sedoso, negro, brillante y ensortijado. Ella no destacaba; era una
chica maja, pero sin una belleza apabullante. Para el inspector se trataba si
duda de una estudiante. Era una estampa tierna y entrañable. No hay
contemplación más hermosa que dos personas que se besan de esa manera. Sin
embargo, lo que le llamó la atención fue la reacción de la muchacha. Esta,
según la historia que se montó el madrileño en su cabeza, se había quedado
prendada de la preciosidad del traficante nada más reparar en él, pero también
se percataría de la existencia posiblemente turbia que lo rodeaba y, además,
para colmo, sería un donjuán… Escaleras observó cómo las amigas y la muchacha
hablaban quizá sobre estas consideraciones y cómo la hechizada finalmente
acudía a él y se entregaba rendida…
Pero
llegó un momento en que el inspector se sorprendió de haber pasado tanto tiempo
con un estudiante y de que no les hubiera faltado tema de conversación a pesar
de ser dos completos desconocidos. No obstante, una sensación pesada, parecida
al aburrimiento, se instaló en sus neuronas, que se dormían sin remedio. Se
obstinaba por no abandonarse a la desgana y la apatía. Se autoimpuso una
disciplina diáfana para no desentenderse de la situación y dejarse llevar por
el espectáculo discotequero. También a Chus le faltaba la concentración que
habían mantenido en los bares anteriores. Ambrosio comentaba alguna incidencia trivial
tan solo con el afán de captar su atención y ejercitar la suya para no ser
arrastrado por la música y por la contemplación de las jóvenes que se
encontraban en los alrededores. Se relajó y se olvidó de sus obligaciones
profesionales. Todo había concluido, pensaba, mientras se abandonaba
placenteramente.
41.
Ambrosio se duerme
Se
despertó sobresaltado y sin saber dónde se encontraba. Seguía en el Piper. Una
amarillenta luz de gallinero ponía de manifiesto el desalojo de la discoteca.
Las telarañas que creía que colgaban delante de sus ojos le impedían comprobar
las dimensiones del infernal lugar. Tan solo a una corta distancia vislumbraba
a otros clientes profundamente dormidos y al portero y a los camareros tratando
de despertarlos con los modales más respetuosos posibles. Las luces se apagaban
y se encendían como si fuera una señal de un inminente ataque de una aviación
de guerra. Los que estaban medio despiertos se incorporaban lentamente y subían
hacia la parte alta arrastrando las piernas como si las tuvieran entumecidas, pero
a los que cabalgaban en un sueño profundo tan solo conseguían rescatarlos para
la vigilia a través de sacudidas que comenzaban suaves y finalizaban sin
consideración alguna.
Ambrosio
se sintió un poco desamparado al no hallar a Chus a su lado. Su desolación se
multiplicó al advertir entre qué gente se encontraba. ¡Qué pintaba él en esos
antros! ¡Y encima se dormía como si fuera un niño que no puede contener la
presión del sueño! Alguna piedra sillar de su conciencia, de su estructura
vital se resquebrajaba esa noche. No sería igual a partir de entonces. No
acertaba a precisar qué, pero algo rebullía en su interior y le hacía sentir
mal. Sin embargo, no era de los que se regodeaban con el dolor y el error hasta
herirse profundamente. Pronto, en su mente, una energía súbita daba la vuelta
al asunto presentando nuevas y satisfactorias perspectivas. Esa chispa anodina
en forma de sentencia que le hizo variar el ánimo fue que nada, ningún
presupuesto, ninguna idea, ninguna convicción era inamovible. Por lo tanto, la
cuestión era adoptar una postura abierta a cualquier novedad y, sobre todo, ser
respetuoso con los demás. Y, a ser posible, no emitir juicios de valor
excesivamente críticos y negativos contra nadie. Nunca hubiera imaginado que
terminaría tirado y medio borracho en una discoteca, rodeado de estudiantes y
de gamberros con pintas de maleantes.
El
portero le hizo un gesto imperioso con la mano para que se incorporara y fuera
desalojando la sala. Pensó que el chivato se había marchado cuando lo vio sobar
de esa manera, pero se equivocó: aún continuaba lozano y charlando tan
tranquilo en la barra de arriba con un tipo de su misma catadura. No se alegró
al toparse con él; casi hubiera preferido haberse encarrilado al hotel sin
hablar con nadie.
—Perdona
que me haya enrollado con este colegui —pidió disculpas el estudiante,
inconsciente del largo rato que había dejado solo al policía—, pero hacía un
mogollón que no nos veíamos.
Escaleras
no estaba ya para muchos trotes, ni siquiera para apreciar la sinceridad de la
disculpa. Incapaz casi de articular frase alguna dio a entender que se marchaba
a dormir.
Era
una madrugada oscura y rota en mil nubarrones que rasgaban al cielo en
crespones morados que daban al frío un tinte apocalíptico. En la calle empinada
brillaba la escarcha petrificada en plata.
Tan
solo había dado unos pasos con la cabeza agachada y mirando al suelo y con las
manos en los bolsillos cuando Chus lo llamó.
—Estoy
pensando que a lo mejor te apetece tomar otra —le dijo casi sin convicción y
como si fuera tan solo un cumplido.
Ambrosio
respondió rápidamente que no; sin embargo, al instante dudó de las intenciones
del estudiante. No sabía si era una mera invitación a continuar la parranda un
rato más o que el chivato deseaba seguir charlando para confesarle algo. «¡Cómo
es de retorcido!», pensó Escaleras.
—Bueno,
pero esta sí es la última, que estoy que me caigo de sueño —aceptó resignado e
imponiéndose una paciencia sobrehumana.
El
muchacho no daba la sensación de cansancio, después de tantas horas de marcha.
El mismo brillo en los ojos y la misma actitud predispuesta a vivir a tope
irradiaba su cuerpo. Aunque Ambrosio no se tenía de pie, tan solo con
aproximarse y participar de la compañía del estudiante de Psicología su alma se
revitalizó.
El
frío era intenso. Llegaba a helar el cuerpo a través de la respiración y del
gélido contacto con el aire. Los tejados, los árboles, los bancos, los coches
se recubrían de una espesa capa de rocío que uniformaba en blanco todo el
mobiliario urbano. Atravesando calles muertas y oscuras, desembocaron en una
Gran Vía en la que las primeras luces hacían acto de presencia. La circulación
de vehículos en la céntrica calle, aún irrelevante, rompió el encanto de la
noche. Los primeros trabajadores, con sus bocadillos debajo de la axila y
ateridos de frío, aparecieron igual que espectros diurnos por las aceras. Al
cruzarse con aquellos currantes, Ambrosio albergó un sentimiento ambivalente.
Por una parte, alegría por la sensación de no estar encadenado a los estrictos
horarios y deberes perentorios de los demás mortales; por otra, cierta
vergüenza al mirarlos a la cara y verlos muertos de sueño, mientras ellos
vagueaban a esas horas como si fueran unos indigentes que no tienen sitio adonde
ir y deambulan ebrios.
El
policía se dejaba arrastrar sin preguntar su siguiente destino. Llevaban ya un
buen rato caminando y lo peor era que se orinaba con locura. Ninguno de los dos
comentaba nada. El madrileño no sabía si sería capaz de aguantarse. Miraba las
esquinas y los lugares apropiados para desocupar la vejiga, hasta que no pudo
retener más y se retiró detrás de una columna cuando consideró que no lo vería
nadie. Evacuó notando un alivio indescriptible.
—No
me resistía más —se disculpó con el joven estudiante.
—Pues
nada, ya estamos a un paso; se encuentra al lado de la Alamedilla —le informó
con retraso Chus.
Cada
vez la luz diurna era más diáfana y Escaleras veía bastante familiar esa parte
de la ciudad.
—¿No
está por aquí la sede del PSOE? —se aseguró para comprobar que no se
equivocaba.
—Sí,
ahí, en la avenida de Portugal. ¿Por qué lo preguntas? —indagó por decir algo.
El
policía ejercitaba su memoria reconociendo el paisaje urbano que había visto el
día anterior. Se detuvieron en una puerta y en un local en el que no había
ningún cartel ni rótulo que rezara el nombre del establecimiento. Chus tocó un
timbre y al rato una pequeña trampilla se abrió y a través de la cual el
portero escrutó el careto de los llegados. Como no se decidía a abrir, el
muchacho le preguntó con una cara suplicante si podían pasar y, sin dar los
buenos días, ni un saludo ni gesto de bienvenida, les franqueó la entrada.
Chocaba
la oscuridad casi absoluta del local. Únicamente existían dos focos de luz
próximos a la barra que servían de puntos de orientación para los clientes que
deseaban tomarse una copa. A pesar de las horas que eran, estaba a tope. Muchos
charlaban de pie, como si esas tertulias fueran las más normales del mundo;
algunos pasaban el rato jugando con las máquinas recreativas; unas cuantas
parejas se morreaban sin fuerzas suficientes para llegar al colchón más próximo.
Había otros que, sentados simplemente, reflexionaban váyase a saber sobre qué y
tan solo esperaban la señal imprecisa de una orden que los echara para recluirse
en sus casas… La música sonaba apagada o en sordina. Predominaba más el rumor
de las conversaciones y del jaleo del bar que las canciones.
Cuando
lograron adecuar la vista a la oscuridad se dirigieron a la barra. Una serie de
lámparas de cestería que emitían una luz amarillenta caían casi a la altura de
la cabeza de los parroquianos. Cada una iluminaba una media fuente repleta de
huevos.
—¿No
tienes apetito? —Chus le invitaba a que probara un huevo duro.
Nunca
se le hubiera ocurrido a Escaleras que a esas horas un bar se especializara en
servir semejante vianda. Le hacía gracia observar cómo la clientela se
entretenía quitando la cascarilla del huevo. Y no funcionaba mal la ocurrencia.
Aliñado con unas gotas de una salsa o simplemente rociado con un poquito de sal,
resultaba apetitoso y ayudaba a pasar las cervezas de un tercio que ponían.
Además, se recobraban las fuerzas mínimas para resistir un rato en el bar y, a
continuación, regresar a casa.
Permanecieron
un tiempo de pie mientras se comieron el huevo duro; el madrileño observaba
detenidamente la fauna que se concentraba a su alrededor. En general, el
personal se comportaba con corrección y no se veían conatos de broncas ni de
borracheras descomunales. Se apreciaba un recogimiento en el que las voces se
difuminaban y atenuaban hasta transformarse en silencio. Las conversaciones no
transcendían el ámbito estricto de los interlocutores de la comunicación y
adquirían un tinte casi de tono litúrgico.
Se
apartaron de la barra, altar donde se libaba en honor de la noche que se
alejaba, y se sentaron en el peldaño de unos escalones que llevaban a un
pequeño almacén de bebidas. Ante Escaleras se presentó la disyuntiva de que, o
conseguía que cantara, si algo guardaba como secreto, o sería el fracaso
absoluto de sus investigaciones. El tiempo apremiaba y no era cuestión de
dejarlo pasar vacuamente, mas no deseaba entrar a quemarropa. Se veía en apuros
en esa situación. Después de tanto tiempo junto a Chus, todavía no le terminaba
de coger el puntito exacto para entrarle. Conocía su delicadeza y lo sentido
que era; las brusquedades y la violencia verbal lo replegaban sin remisión. Con
circunloquios, la conversación podría derivar por peteneras y él no mostraba a
esas horas la misma paciencia que al principio de la noche.
—Volviendo
al tema de conversación —le facilitó la labor al policía—, ¿tú qué opinas o qué
impresión sacas de este lío?
—Nos
ha jodido, ¿qué voy a opinar? ¡Que el puñetero caso no tiene ni pies ni cabeza!
—se desahogó sin remisión Escaleras.
Parte
de la desorientación del inseguro inspector con respecto al infiltrado era
consecuencia del temor que le infundía. Lo consideraba un brujo o un adivino
capaz de leerle los pensamientos más íntimos. El que estudiara Psicología lo
intimidaba y, por reacciones o iniciativas que tomaba, como la de sacar la
conversación ante su atolondramiento, lo convencían cada vez más de sus dotes casi
sobrehumanas y, por tanto, se aconsejaba ser más comedido y no soltar
impertinencias al buen tuntún.
42.
A veces, es tarde
La
muchedumbre traficaba con palabras que herían discretamente la voluntad humana.
Escaleras no escuchaba las conversaciones, pero la expresión suplicante de los
rostros denotaba angustia y presión. En esa multitud destacaban los chalanes
más soberbios e intransigentes. Proclamaban ultimátums y condiciones leoninas
que aceptaban con resignación los más humildes. La feria estaba a punto de
clausurarse y los tratos había que cerrarlos lo antes posible; no se podía
regresar a casa en balde. Los diálogos eran secos, evidentes y perentorios: «¿Te
apetece un polvo?», «Si quieres te hago una mamada», «¿Te vienes a mi casa…?».
Las personas adquirían un contorno que dejaba traslucir la verdadera condición
de sus almas. En ellas bullía un mundo de deseos primitivos que rugían
indómitos.
Por
un momento llegó a tener miedo del propio Chus; quizá lo había llevado allí
deliberadamente para proponerle actos deshonestos… El joven estudiante creyó
leer ese terror en su mirada y lo tranquilizó con una sonrisa que el policía
interpretó como garantía de que no se vería en ninguna situación comprometida.
En
ese local, en el que la promiscuidad era tan obvia y las personas se
comunicaban con sus cuerpos, la conversación entre el policía y el estudiante no
podría guiarse por remilgos morales.
—¿Conoces
a alguna chica que haya estado liada con el diputado? —le espetó el inspector
sin saber muy bien para qué.
Chus
se percataba de que el madrileño se había contagiado de la lubricidad del local
y que ciertas trabas pudorosas habían desaparecido.
—Sí
—contestó como si no tuviera transcendencia la respuesta, aunque intuía adónde
quería ir a parar el sabueso.
El
juego no se podía prolongar mucho más. Chus comprendía que antes o después
llegaría la despedida. Aunque había dudado a lo largo de la noche, anticipaba
que al final le contaría la verdad a ese policía tan poco corriente. El juego
se había prolongado durante muchas horas. El inspector había aguantado todas
las pruebas de resistencia y lo que lo había salvado fueron sus debilidades, no
su capacidad de persuasión o de intimidación. Chus casi sentía vergüenza por
haber jugado con él, porque lo veía rendido, pero dispuesto a encontrar una
certeza absurda que no resolvería nada; más cuanto que él consideraba de poca
importancia las informaciones que le había pasado. No negaba que a su lado se había
sentido muy a gusto: un colega que sabía escuchar y que de vez en cuando te
contaba alguna ocurrencia que no venía al caso; sin embargo, era tan sincero y
cándido que no estaba seguro de si suscitaba compasión o ternura.
—¿Sabes
si alguna de esas aventuras amorosas acabó mal? —continuó Escaleras, intentando
descubrir pistas.
—Y
tú, ¿conoces alguna que acabe bien? —repuso el frustrado estudiante—. Bueno, es
igual; tampoco viene al caso, perdona…
Ambrosio
no calibraba en todos sus matices esa respuesta; no obstante, adivinaba cierto
pesar o hasta recriminación, como si él fuera culpable de una falta cometida
involuntariamente.
—No
me hagas excesivo caso. A estas horas, se escapan bastantes tonterías —lo
consoló Chus, dándose cuenta de que su respuesta había sido un tanto
enigmática.
—Me
refería a si el diputado acabó mal con alguna amante —incidió el policía,
inmune al desaliento.
—Es
bastante probable. Pero en esto el tío era también especial. Lo cierto es que
las mujeres desfilaban por su vida y por su casa sin dejar rastro. Seguirles la
pista era imposible, tanto después del encuentro amoroso como en los primeros
galanteos aproximativos. Cuando, en alguna ocasión, se dejaba ver con sus
amantes, la reacción del personal era de sorpresa. ¿Cómo se han podido liar
estos? ¿Y cuándo? Esas eran las preguntas que pululaban en el aire de
inmediato. Aunque ella, la chica de turno, frecuentara el entorno de él, nadie
acertaba a explicar el flechazo, pues casi nunca se los había visto juntos antes,
ni, por supuesto, se les conocía relaciones de ningún tipo. Tal vez esta
circunstancia, la de la rapidez y la de liarse con las muchachas más extrañas,
es lo que más desazón y envidia producían a sus conocidos… Casi del mismo modo,
llegaba la ruptura. Era arduo precisar el momento de la separación. O ella
aparecía en público con otro hombre, o el diputado con una compañera
desconocida, si bien se aseguraba de que ellas no se apartaran definitivamente.
Transcurría una temporada sin verse, pero, si coincidían después de un tiempo,
sin ningún problema podía arder de nuevo la llama de la pasión en sus cuerpos.
—No
cabe duda de que era un hombre sorprendente y ¿por qué no decirlo? hasta
envidiable: ¡se entendía muy bien con las mujeres! —intervino Escaleras,
abrumado por la carga de cualidades que adornaba al político.
—Pienso
igual que tú, aunque cuando te hablan de alguien al que la vida siempre le
sonríe tengo la duda de que algo hay oculto que me hace ser más cauto a la hora
de torturarme muerto de envidia. Hasta ahora, nunca me he equivocado —dijo el
estudiante, adivinando una sensación casi idéntica.
La
música cesó, pero el local iluminado con un amarillo de gallinero permanecía
repleto. Las conversaciones eran apagadas. Los jóvenes, zombis deambulantes o
fatigados, tomaban aliento para regresar a sus pisos alquilados. El miedo a la
luz, el pábulo a subir por unas calles medio desérticas y encontrar una cama
deshecha y una habitación desordenada los sumía en una modorra inoperante.
Entre
todos esos desterrados de la noche, mustios y agónicos, el policía y el
estudiante creaban un vergel de palabras cristalinas y frescas.
—De
todas maneras, en los idilios amorosos, como en otros aspectos de la vida, uno
obtiene lo que se merece, no sé si me explico —dudó Chus—. O, lo que es lo
mismo, cada uno selecciona a su pareja o sus parejas según la condición o
naturaleza propia. Casi nunca se suele traspasar esa frontera, en consecuencia,
es extraño que puedan derivarse excesivos quebraderos de cabeza por el amor.
¿Qué quiero decir con esto? Pues es muy fácil. Mi hipótesis es que el diputado
tan solo se relacionaba con mujeres de un talante muy similar al suyo; o sea,
chicas a las que les iba la marcha y que eran bastante desinhibidas
sexualmente, hembras insaciables y dispuestas a disfrutar de la pasión hasta el
paroxismo. El aspecto sentimental de esas relaciones quedaba en un segundo
plano, con lo cual las separaciones difícilmente podían ser origen de
desavenencias insalvables. No sé si me entiendes…
—Sí;
si está claro. Se ve que eres psicólogo —le dijo el madrileño, admirando su
capacidad de observación y análisis.
—Gracias,
pero no te pienses que la psicología es la panacea para saber desentrañar los
secretos de la vida o de las personas y, mucho menos, para ser feliz —confesó
humildemente el estudiante.
—Entonces,
¿tú crees que por este camino tampoco voy a descubrir nada? La verdad, macho,
es que lo tengo muy crudo —dijo con un matiz de desaliento para conmover al
psicólogo.
—No
sé qué decirte. Ya te referí antes que las apariencias engañan, que solo
apreciamos lo más llamativo, cuando en el interior se pueden mascar desgracias
o males que raramente salen a la luz y que no son del dominio de la gente —lo
animó Chus para que siguiera interesándose en ese tema.
—Y
tú, ¿sabes de alguna intimidad de esas? —le preguntó discretamente y por lo
bajinis Escaleras.
Si
no hubiera sido por las horas que eran y porque no estaba seguro de cómo se lo
tomaría el colega, Chus, ante un tono lúdico, casi cómplice e infantil, habría iniciado
un juego que se habría prolongado no se sabe cuánto, quizá hasta perder el
sentido del tiempo. ¡Cómo le gustaba esa voz melosa, con esa inflexión de
picardía! Tan solo lo miró durante unos instantes, con los labios entornados y
dejando escapar una media sonrisa. ¡Ay si hubiera ocurrido otro día y en otras
las circunstancias!
—Esta
vida, como se dice popularmente, da muchas vueltas. O, también, según el
aforismo conocido, este mundo es un pañuelo —divagaba sin sentido el joven,
pretendiendo tantear las palabras precisas o buscando el contexto más explícito
para que estas fueran captadas en su esencia; incluso buscando el consuelo de
su interlocutor—. Antes nos admirábamos de la inmaculada limpieza con la que el
diputado llevaba sus intríngulis de faldas; pues no es verdad. Yo conozco un
caso, por lo menos, en el que no salió tan airoso; más bien todo lo contrario,
creo que le causó varios sinsabores. Esto ha pasado hace muy poco. Es probable
que solo lo sepa yo.
No
era fanfarronería, hablaba como si soportara un odioso fardo y tuviera inmensas
ganas de deshacerse de él. No había encontrado la ocasión de confesarlo y por
eso lo soltaba ahora con alivio. No obstante, no acertaba a empezar y dudaba no
de la credibilidad de lo que iba a contar, sino de la oportunidad de hacerlo.
Quizá el momento no era el más propicio, a esas horas en las que la luz del día
iluminaba las palabras y los corazones. En ese momento veía claro que se había
equivocado al prolongar penosamente una tensión innecesaria. Siempre le sucedía
lo mismo: apuraba jugando en el filo del límite las experiencias que el destino
le brindaba hasta el punto de que perdían la frescura de la primera impresión.
Para él la vida era un juego en el que el riesgo era connatural a la apuesta; a
veces, el vértigo de la incertidumbre superaba con creces a la satisfacción
proporcionada por el triunfo.
Chus
observaba los movimientos de los camareros para calcular si disponía de tiempo
suficiente para contar lo que sabía antes de que los despacharan con cajas
destempladas. Mientras, Escaleras, notando la zozobra del estudiante, intentaba
no azuzarlo para que desembuchara de sopetón, no fuera que se arrepintiera. Sin
embargo, no deseaba cometer conscientemente idénticos errores pasados que transformaran
el humor de su confidente. En apariencia mantenía una actitud de serena calma,
pero en su interior las tripas y el estómago tiritaban de impaciencia y temor.
Con él, no calculaba las respuestas; estas eran imprevisibles y se
caracterizaban porque siempre lograban mantenerlo expectante, aunque no
descifraba ninguna clave del suceso que investigaba.
El
policía creyó vislumbrar una cara conocida que hasta entonces le había pasado
desapercibida. No estaba muy seguro de que aquel rostro y aquella figura
correspondieran con los de la recepcionista de su hotel, porque nunca hubiera
podido imaginar que se la encontraría en un garito así. Se comportó como si no
la hubiera avistado.
43. El gran secreto de
Chus
—Creo
recordar que te he dicho que era de La Puebla de Montalbán —se soltó presuroso
a confesar con un nerviosismo raro, como si sus frases fueran un vendaval—.
Pues mira por dónde, una compatriota mía, una pueblana que también vino a
estudiar a aquí mantuvo un idilio con el diputado. No es muy normal la
presencia de manchegos en esta universidad, por eso los que estudiamos aquí nos
tratamos. Con Azucena, aunque conocida, nunca me había relacionado
directamente. Nos conocíamos porque en La Puebla, que es un pueblecito, ninguno
pasa desapercibido, pero, en el poco tiempo que residí allí, no recuerdo haber
intercambiado unas palabras con ella. Vivía en una punta y yo a la otra. Y en
la escuela no me suena haber jugado juntos. No obstante, cuando nos encontramos
en Salamanca, nos reconocimos al instante. Después de la grata sorpresa
preliminar, intuyo que surgieron temores por ambos lados, como si no nos
interesara una relación de amistad. Nos comunicamos nuestras direcciones, pero
sin ánimo de visitarnos. Me dijo que se había matriculado en la Facultad de
Geología. El encuentro inicial se produjo el primer año de carrera de ella. Se
la veía muy ilusionada con sus estudios y le pintaban muy bien estos aires universitarios.
Evocando ahora ese momento, me sorprendió su forma de vestir. No era muy
frecuente entre estudiantes llevar una ropa elegante. Saqué la conclusión de
que era un poco pija. No me equivoqué en lo más mínimo, como pude comprobar
posteriormente. Al quedarme solo, reflexionando sobre ese episodio, se me
revolvieron las tripas. Una de las ventajas de Salamanca es que te hace sentir
libre. Es una ciudad abierta y con enormes posibilidades para relacionarse. Los
límites y la presión que ejerce el círculo de conocidos desaparecen por
completo. Lo que tú haces o dejas de hacer solo te interesa a ti. Nadie vela
para que vayas a clase o para que no salgas de marcha por la noche. Esto, sobre
todo recién llegado, me daba alas. No había placer comparable al que sentía un
lunes, un martes, cualquier día de clase, salir a divertirme, sin esperar a
juntarte con el mogollón del fin de semana. Hasta había viernes o sábados que
me daba el gustazo de permanecer plácidamente en mi cuarto estudiando o leyendo
y para nada me acordaba de la obligación de divertirme. Volver tranquilamente
de madrugada y que puedas moverte por casa sin miedo a despertar a tus padres,
eso no se paga con todo el dinero que hay en el mundo. Por eso no me dejó buen
sabor de boca, me la podía encontrar en cualquier ocasión. Si bien mis
aprensiones iban a ser vanas. Ese curso no volvimos a coincidir.
Ambrosio
escuchaba impaciente el desarrollo minucioso de su acompañante. Por un momento
pensó en proponerle que fuera al grano, sin embargo, no se atrevió, pues
recordaba cómo reaccionaba cuando se le cortaba el fino hilo de su discurso.
—No
fue hasta el comienzo del segundo año cuando de nuevo nos encontramos; yo
cursaba tercero. Esa vez nos vimos en los cines Van Dyck, por el paseo de
Torres Villarroel. Del poco rato que hablamos antes de que comenzara la
proyección, me llevé buenas impresiones porque descubrí que le gustaba el cine,
como a mí. Pude comprobar su afición a lo largo de ese año, pues coincidimos en
muchas ocasiones. Incluso alguna noche llegamos a compartir un café después de
la película para comentar lo que nos había parecido, sin entrar en otras
cuestiones más personales, como la evolución de nuestros estudios o si salíamos
con alguien. Lo cierto es que ella iba acompañada de amigas y yo, o bien solo,
o junto algún compañero de piso, por lo cual dedujimos que ninguno de los dos
mantenía relaciones sentimentales. Por supuesto, no sabía, ni supongo que
sospeche hasta la fecha, mis inclinaciones homosexuales.
El
inspector, nada más escuchar esa palabra, se ruborizó sin remedio, aunque luchó
para que no se notara.
—Ese
curso coincidimos mucho, no sé si fue casualidad o es que ella, al principio de
venir a Salamanca, no salía demasiado. Eso no significó que naciera una
relación de amistad entre ambos. Seguía intentando evitarla y, si había la
posibilidad de hacerme el desentendido, ni la saludaba. Mis temores iniciales
de que pudiera alterar mi intimidad permanecían intactos. Por entonces, mi
situación era muy complicada, no solo porque ya me había cazado para su
servicio tu colega Chomín, sino porque, si hasta esa fecha mi orientación
sexual no era notoria, me fui dando a conocer abiertamente a más personas,
algunas de la cuales no supieron ser lo suficientemente comprensivas como para
no herirme con sus miradas extrañadas y acusatorias. El secreto lo conocieron,
además, otras que a mí nunca me hubiera gustado que lo supieran, intuyendo que
por su mentalidad no lo respetarían. Hube de soportar a partir de esos momentos
improperios y escuchar cuchicheos pueriles que me causaban un dolor contenido.
Sin embargo, no me sorprendieron, pues cuando decidí mostrarme como era asumí
que muchos no lo aceptarían. Ahora bien, no concebí en ningún momento la
animadversión, la morbosidad y, en una palabra, la perversidad mostradas, y eso
comportándome, vistiéndome, hablando de manera «normal», sin dar el cante…
—Es
cierto, hay personas muy tontas —corroboró el de Madrid, viéndose obligado a
pronunciarse no fuera a dar pie a que su acompañante pensara que él mismo
cometía los mismos pecados, aunque fueran veniales, pormenorizadamente
descritos por el joven.
El
antro poco a poco se iba despejando gracias a la paciente labor de los
camareros, que con buenas palabras convencían a los clientes para que salieran
por la puerta, ocasión que aprovechaban para cerrar con llave y evitar que
nadie más entrara. Sin embargo, no advirtieron del desalojo a la pareja de
policía y confidente, probablemente porque los observaron enfrascados en una
conversación tranquila y pensarían que, en el momento definitivo de echarlos,
no presentarían problemas para acatar la orden.
—La
siguiente vez que me encontré con ella fue en octubre, al comienzo del curso. No
fue en el cine, sino en una de esas fiestas selectas que te he descrito. Al
verla, no supe cómo reaccionar. Mi primera inclinación fue desaparecer, sin
embargo, no me atreví, ya que me pareció que me había visto y porque, además,
no podía largarme, me habían encomendado cometidos ineludibles que no es
pertinente relatar ahora. Permanecí alerta todo el tiempo que duró la jarana.
Sí que nos saludamos, pero como lo hacíamos al cruzarnos en la calle. Ni me
preguntó nada ni yo indagué por qué se hallaba allí. «¡Qué casualidad!»,
dijimos, y poco más. Procuré moverme sin estar condicionado por su presencia y
también sin curiosidad por investigar con quién se relacionaba o qué hacía.
—¿Se
encontraba el diputado en esa fiesta? —lo interrumpió el policía, mucho más
animado y atento a partir del momento en el que confidente mencionó las fiestas
privadas.
—Sí,
pero no me percaté de que entre ellos hubiera surgido conversación alguna,
aunque ya te he dicho que me impuse no estar pendiente de ella.
—¿Seguro
que no hubo nada entre ellos? —se aseguró el investigador, lamentando perder
una pista.
—Sin
embargo, durante este invierno —continuó el muchacho sin notar la interrupción—,
he comprobado que quizá ya en esa primera noche hubiera contactos de los que no
me percaté, porque descubrí que la presencia de Azucena en esas fiestas estaba
propiciada por el diputado. Es más, la coincidencia de ambos, no solo en otros
saraos, sino en salas de cine o sesiones de cineclub, se repitió. Mi norma de
relación con ellos en estas ocasiones era evitarlos o, como mucho, saludarlos
levemente levantando la cara.
—¿No
te extrañó la amistad entre ellos?
—Si
te soy franco, no —así de rotundo se expresó Chus—. En otras circunstancias,
con otro talante, estando más centrado y seguro de mí mismo, me habría servido
de toda mi curiosidad para averiguar lo que se traían entre manos, pero de
sobra sufría yo con lo mío como para preocuparme por una paisana a la que evitaba.
—Ya,
es comprensible —admitió Ambrosio, poniéndose en su piel.
—Pero,
al final, me hube de enterar sin desearlo.
—¿Por
Taqui?
—No,
ni mucho menos; ya te he dicho que mi relación con el diputado era accidental —contestó
un poco decepcionado con la mediocre intuición del investigador—. Fue Azucena.
—¡La
misma chica! —No se lo acababa de creer Escaleras.
—Yo
también me sorprendí de que iniciara una confesión tan íntima conmigo teniendo
en cuenta que hasta ese momento nunca nos habíamos contado contingencias
personales.
—Sí
que es llamativo.
—No
creas, ahora que la conozco un poco más, la entiendo. Es una chica muy frágil
que necesita abrirse para contar lo que le pasa y a veces no acierta a elegir a
la persona idónea o no dispone de nadie que la escuche. En esto nos parecemos
los dos.
Los
corrillos eran cada vez más ralos y Ambrosio intuyó que el desalojo no tardaría
en llegar. Aprovechó un momento de silencio para ir al servicio y se levantó
sin decir a su compañero adónde iba. Al salir, lo abordó un chico que se
aproximó de una manera desmedida tocando su cuerpo y casi rozando su cara
contra la suya. Le murmuró algo que no entendió. A pesar de ser abordado de ese
modo intimatorio, el policía no se asustó porque creía que el personaje era un
tipo colocado y sin control de su comportamiento ni de lo que hablaba. Se
disponía a despegarse sin dirigirse a él para saber lo que quería, cuando lo
sujetó poniéndole una mano en el hombro. Los dos quedaron mirándose a los ojos
y el inspector pudo cerciorarse de que ni mucho menos estaba borracho; más
bien, todo lo contrario. Con la serenidad fría del cazador que espera apostado
a su pieza, se dirigió a él.
—Tío,
¿te apetece una mamada? —El policía se quedó paralizado, sin poder responder—.
Nos vamos a los jardines de la Alamedilla y te hago una felación como nunca te
han hecho.
—No,
gracias —intentó el de Madrid con cordialidad que desistiese de su proyecto el
acosador sin entrar en más justificaciones—. A mí esto no me va.
—A
mí no me engañas —dijo, mirándolo con mayor intensidad y arrogancia, como si
fuera el demiurgo de la humanidad.
Consiguió
zafarse sin entrar a justificar que se había confundido con él y regresó al
lado de Chus sin ser capaz de contarle lo que le acababa de suceder. Lo apremió
a salir de allí sin atreverse a mirar para descubrir a aquel sujeto.
Puedes conseguir la novela en papel (16 €) o formato ebook (4,49 €) en varias plataformas on line, tanto en España, como en otros países -la forma más rápida en cualquier país es a través de AMAZON-:
-AMAZON (España)
-AMAZON (EEUU)
-GOOGLE PLAY (formato electrónico)
-CASA DEL LIBRO
-LIBRERÍA DE LA U (Colombia)
-PERÚEBOOKS (formato electrónico)
-CÚSPIDE (Argentina)
Etc.
44.
Amanece en la Alamedilla
La
luz de la mañana les hirió los ojos. El lugar en el que se ubicaba el local en
el que habían pasado la última hora se hallaba en una calle corta. Ascendieron
hasta llegar a la avenida Canalejas. Enfrente había un gran parque y Ambrosio
supuso que era allí adonde se lo quería llevar el inoportuno chico que le había
dejado confundido con su extravagante propuesta sexual. La luminosidad y los
ecos de la urbe estudiantil le fueron alejando la mala sensación que le había
producido ese ofrecimiento; además, la frescura que llegaba del jardín lo
alivió. La algarabía de trinos y gorjeos de pájaros aún se percibía con
nitidez, a pesar del tráfico que soportaba la céntrica confluencia. Los dos se
quedaron inmóviles sin saber qué camino seguir. El más embrollado era el
inspector; fue otra vez el estudiante, observándolo atorado, quien tomó la
iniciativa y le propuso desayunar. Se dirigieron a la plaza de España y desde
allí regresaron a la Gran Vía con la esperanza de hallar un bar abierto. Se
topaban con transeúntes aseados y diligentes que acudían a sus trabajos, que
los miraban con una cara mezcla de asombro y asco. Ambrosio sintió
remordimiento por ser juzgado de tal manera y reconocía que, por sus pintas, la
conclusión que se formaban las personas con las que se cruzaban era justa e
irreprochable. Algo parecido percibió de nuevo cuando el camarero de la
cafetería los examinó al sentarse y pedir dos cafés con leche y porras. El
establecimiento estaba limpio, las mesas ordenadas, la barra repleta de
servicios de café, con su taza, platillo, cuchara y azucarillo preparados para
servir a los clientes que a buen seguro acudirían enseguida. Olía a pastelería,
pero sin ser tan intenso el olor. Esa impresión olfativa era enriquecida con el
aroma del café recién molido. Nada que ver con la oscuridad, la pestilencia, la
música omnipresente de los infernales antros que habían dejado atrás. Sin
embargo, esa armonía matinal no lograba despejar la mente del policía, que, por
la noche en vela y el alcohol consumido, se perdía viendo cómo el mozo que los
atendía preparaba los cafés. Una vez más fue Chus el que, consciente de que era
la postrera oportunidad de desembuchar, buscaba el modo de continuar con lo que
le estaba contando a Escaleras. Lo encontró cuando los dos deshacían el azúcar
removiendo lentamente la bebida con la cucharilla.
—Si
no te importa acabo de relatarte lo que me queda. Te iba diciendo que hace
poco, a la vuelta de las vacaciones de Navidad, mantuve con Azucena una
conversación diferente. No sé cómo se conjuraron los astros para que
coincidiéramos en el tren que nos trasladaba desde Madrid. Después de
intercambiar los saludos habituales y cuando ya me situaba en la plaza de la
ventanilla, para mi sorpresa comprobé que colocaba el bolso en la balda de
arriba del vagón y se instalaba en el otro asiento sin pedirme permiso. Me
quedé perplejo por la iniciativa, pero enseguida pude observar su deterioro
físico: las ojeras manifiestas, la pérdida de peso reflejada en su cara,
normalmente ovalada y, sobre todo, en el halo vital que emanaba. Al comprobar
su desmejora, sentí lástima por mi paisana, aun antes de que me contara con
minuciosidad sus avatares. Las cuatro horas largas del trayecto las dedicamos a
hablar, sobre todo ella. Todavía hoy me pregunto varias cuestiones relacionadas
con ese viaje, pero la que más ha persistido es por qué me eligió para
contármelo. No sé si depositaría en mí cierta esperanza de que yo pudiera
intervenir para cambiar el devenir de sus problemas emocionales, pues lo
primero que me confesó es que llevaba saliendo con un chico de La Puebla desde
el instituto y que al despedirse lo había dejado muy triste y bastante celoso
del régimen de vida que ella llevaba en Salamanca. Su novio, Alfredo, no había
seguido estudiando y pronto había encontrado trabajo en una fábrica de granitos
de la localidad. Pensando que sus penalidades se concentraban en ese nimio
asunto adopté un tono paternalista con el objetivo de atenuar la gravedad de su
obstinada preocupación.
—Pero
te equivocaste en el motivo principal de su malestar —adivinó el policía, que
con la ingesta del café vivificaba y se despejaba.
—Efectivamente,
aunque ese sufrimiento no fuera el más inquietante, sí se relacionaba con lo
que me contó un poco después. —Se alegró el pueblano de que su interlocutor
saliera de la tonta modorra en la que había permanecido hasta sorber los
primeros tragos de café—. Estuve tentado mientras la consolaba de explicarle mi
situación emocional, pero la complejidad de esta me asustó. Con todo, intuyo
que no me habría prestado la atención que hubiera requerido para sentirme
reconfortado en la exposición de mi universo amoroso.
Como
ya le había sucedido antes, solo mencionar levemente el muchacho su orientación
amatoria, Ambrosio reaccionó sintiendo una molesta zozobra, que, después de las
horas en compañía del chico, le hacía pensar que era un monstruo insensible con
una moralidad vetusta.
—Acerté
al no confesarme porque ella continuó de inmediato apuntándome que lo peor no
lo dejaba en La Puebla, sino que iba a su encuentro en Salamanca. Al escuchar eso,
me desorienté y, sin poderlo explicar, me puse en alerta, pues no sé qué
conciencia intuitiva me advirtió para despegar mucha precaución a partir de ese
instante. Esa sensación se confirmó en el momento en que Azucena mencionó el
nombre de Taqui. Solo con pronunciar ese apelativo de uso exclusivo del círculo
estrecho, anticipé el recorrido narrativo por el que me conduciría, si bien no
adiviné el rumbo final, que acabó sorprendiéndome, puesto que estaba al tanto
de las costumbres de uno de los partícipes de la historia.
—¿Te
refieres al diputado? —El inspector intuía que al que conocía al dedillo era al
político y no a la chica, pero la cordada pesquisidora para coronar con éxito
debía anclar con férreo apunte cada uno de los avances de su investigación.
—¡Claro!
Ya te he comentado que con Azucena hola y adiós, hasta esa charla en el tren. Y
con el diputado, solo un poco más, pero lo suficiente para formarme una idea de
lo que esperaba escuchar. —Chus seguía presentándose igual que el testigo que
renunciaba al protagonismo que como relator le correspondía, lo cual, para el
investigador, era un aspecto crucial para otorgar a su testimonio una
credibilidad muy aceptable.
Escaleras
mordisqueaba las porras al tiempo que aliviaba la sequedad bucal con pequeños
tragos de café. Intentó, a pesar de la exquisita repostería y del hambre que se
le había despertado, disminuir el ritmo de la ingesta para acomodarla a la del
muchacho, que tan solo acercaba de vez en cuando la taza a los labios para
beber sorbitos.
—¿No
te animas con las porras? —lo conminó a que consumiera su porción mientras
continuaba hablando.
—Come
tú, no sé si me sentarán bien —dijo.
—Me
contó lo que supuse e inició, con una tranquilidad pasmosa, esa parte del
relato desde el principio. Me refiero a cómo se adentró en el circuito de
fiestas elitistas y cómo en una de ellas conoció a Taqui. En su caso no fue
introducida por uno de los captores profesionales, sino por una compañera o
amiga de la residencia. No debió de ser difícil convencerla, siendo una
estudiante de su propio centro, gestionado con rectitud y el doctrinario
católico, la que la invitaba a disfrutar de frutos que no estaban al alcance de
cualquiera: las eminencias intelectuales interesantísimas que anonadaban con su
sabiduría en las conversaciones que amenizaban la reunión, chicos guapos con
buena posición dispuestos a asumir el papel de galanes sensibles… Por no
mencionar los áticos lujosos o los chalés con decoración y mobiliario selectos
donde se reunían, los coches deportivos o las motos míticas con las que las
trasladaban…
—Me
imagino que la curiosidad más que el afán de disfrutar de esa vida fue lo que la
animó a dejarse arrastrar —intervino el paternalista detective.
—No
sé, quizá, aunque yo me inclino a pensar que no solo fue la curiosidad, sino
las ganas de ampliar sus experiencias personales y estar abierta a propuestas
halagadoras. La cuestión es que en la segunda jarana en la que coincidió con
Taqui este mostró por ella una inclinación lúbrica descarada. En ese ambiente
de promiscuidad, el hecho de que recibiera propuestas de ese tipo tan
directamente no debió de sorprenderla, porque desde la primera fiesta a la que
acudió recibió invitaciones similares, si bien hasta ese momento no había sido
abordada por un hombre que doblaba sobradamente su edad.
—¡Qué
asqueroso! —exclamó el policía, anticipando por dónde irían los tiros.
—Tampoco
te sorprendas tanto. Yo he conocido a varias chicas que, ante las ventajas que
calculaban, no han mostrado repugnancia a enrollarse con personas mucho mayores
—matizó Chus las conclusiones siempre categóricas de su acompañante—. Por lo
que me reveló Azucena, los primeros escarceos no la inquietaron, incluso,
cuando supo quién era, se enorgulleció de conferenciar con un político tan
encantador. Aunque la política no le interesaba, los comentarios de Taqui sobre
el funcionamiento de las altas instituciones y la idiosincrasia de sus
compañeros del congreso la embelesaron y ella se sintió una privilegiada por
saber los intríngulis de las personalidades más conspicuas del país. Se quedó
boquiabierta con su simpatía y la originalidad de sus ocurrencias. El hecho de
que él la acaparara la envanecía… Poco a poco, en esa fiesta inaugural, se fue
relajando y confiando. Azucena es de por sí cariñosa y una pizca zalamera. Por
lo que me contó me imagino la escena. La distancia entre los dos disminuiría y
ella, en tono efusivo, le propinaría pequeños manotazos si él le gastaba
cualquier broma o exageraba lo que decía o proclamaba sarcásticamente un
apunte. Si añadimos, supongo, algún mohín, alguna expresión pueril de Azucena,
al final, ya en esa primera ocasión, el congresista y profesor se prendó de la
joven a la que acababa de conocer.
—¿Así
que la estudiante era un encanto? —redondeó a modo de conclusión Ambrosio la
escena galante que estaba describiendo el sensible narrador.
45.
Adiós a Chus
El
local se fue llenando de clientes, la mayoría trajeados o con decentes ropas
propias de funcionarios que estaban a punto de iniciar su jornada laboral en
las distintas administraciones públicas o en los bancos y oficinas de las
inmediaciones de la gran avenida salmantina. El ruido de cacharrería en torno a
la barra donde se agolpaban los parroquianos y la cháchara de sus
conversaciones animadas ya a esas horas tempranas envolvían la mesa en la que
estudiante y policía desentrañaban la tormentosa existencia de Azucena.
—He
de reconocer que es una muchacha muy simpática y atractiva para los hombres —se
aventuró Chus a pronosticar, pero con tono de duda al no poder comprobarlo en
carne propia—. En todo caso, al diputado se le cayó la baba desde esa primera
vez que charló con ella… Seguramente ya en esa primera ocasión estuvo tentado
de pasar a algo más que palabras y risas, pero se resistió ante la candidez y
entrega dulzona de la chica, con temor de romper la felicidad de estar junto a
una mujer que lo idolatraba de manera casi infantil. ¿Cuánto tiempo habría
pasado desde que alguien lo admirara de esa forma virginal?
—Entonces,
¿el diputado se enamoró de Azucena? —dedujo Ambrosio, como si esa historia
fuera un serial romántico y anticipara el siguiente lance.
—No
lo creo. —Una vez más, el muchacho contradecía el simplísimo análisis de su
compañero—. Un arrobamiento momentáneo que lo detuvo y, con buena elección, le
permitió gozar de una experiencia sentimental olvidada desde hacía mucho
tiempo: ¡una mujer colgada de su palabra! Son conclusiones mías, a tanto no
llegó Azucena a contarme.
—Ya,
ya… —dijo Escaleras, dejando claro, por una parte, que seguía la argumentación
del chico y, por otra, que mostraba admiración por la profundidad de sus
certeros apuntes, propios de un estudiante de Psicología, que le permitía
alcanzar un adiestramiento diabólico para conocer las interioridades más
arcanas de los individuos.
—Lo
que es evidente, por lo que Azucena me refirió, es que esa admiración
espiritual y el respeto caballeresco se circunscribió al primer encuentro,
porque en la siguiente oportunidad el deseo lúbrico guio desde los primeros
instantes la conducta del político cuando ella, entusiasmada y con el recuerdo
memorable de la ocasión anterior, se dirigió a él a saludarlo. Azucena se
percató inmediatamente de que, aunque hablaba con la misma persona, su talante
y el tono de su conversación no eran los mismos. Lo que parecía claro es que
había consumido alguna sustancia alucinógena o había ya ingerido una respetable
cantidad de alcohol que lo inducía a mostrarse más impetuoso, si bien sus
ocurrencias verbales eran similares a las de la primera vez. Sin percatarse, se
vio arrastrada hacia él por un brazo que le rodeó la espalda y casi al mismo
tiempo la besó. Ella se quedó perpleja, cortada, sin fuerzas para separarse. Se
notó ridícula ceñida a medias, ya que la otra mano del diputado sostenía un
vaso, pegados los labios de él a su boca paralizada, con los brazos colgando
sin ser capaz de apartarlo, avergonzada de que los asistentes contemplaran la
escena…
—¡Buff!
¡Vaya espectáculo! —resopló el madrileño a la vez que se imaginaba metido en la
piel de la chica.
—No
se separó de él ni salió corriendo de la fiesta… Condescendió para no armar
alboroto pensando también lo paradójico que sería hacerse la recatada en una
bacanal como aquella. Buscó con la mirada anhelante a su amiga… No le quedó más
remedio que sobrellevar el contacto y el calor que desprendía la mano de él
cuando le agarró la suya con una autoridad camuflada con una leve dosis de
ternura. Le sonrió comprensivo con su reacción amorfa, seguro de que, al
siguiente arrebato, disminuiría la resistencia… La vigilia hubo de ser larga y
complicada de soportar, pues, aunque no todo el tiempo se mantuvieron aislados,
el diputado no se apartó de ella en ningún momento. Es más, parece que cada uno
de los participantes del cónclave había buscado un habitáculo de la vivienda y
casi no había grupos. Él continuó acometiéndola, si bien medía los contactos
para que ella no se apartara, mientras buscaba el punto de afinamiento de su
discurso que consiguiera despertar el interés de la muchacha.
—Ella no me dijo nada en
concreto, pero no me extrañaría que ella no experimentara atracción de alguna
manera por el diputado —le respondió Chus, siempre imparcial—. Su atractivo era
incuestionable. Lo que tengo claro es que Azucena lo rechazó, que lo pasó muy
mal es ese acorralamiento. Por otra parte, entrar en especulaciones de si
compartieron sentimientos o no ya no es oportuno, porque lo que es evidente es
que a partir de ese momento dejó de percibir sus cualidades positivas.
—¿Cómo
acabó la noche? —inquirió el inspector, seguro de que el asunto no había llegado
a su fin.
—Azucena
estuvo pendiente todo el tiempo de localizar a su amiga para marcharse, pero,
comprobando que el tiempo pasaba y sospechando que se habría encamado con
alguien, no le quedó más remedio, después de sopesar los riesgos de salir sola
de allí con Taqui, que pedirle que la llevara a la residencia. A pesar de los
temores que la atormentaron en el trayecto, tan solo hubo de soportar, cuando
el automóvil se detuvo paralelo a la puerta del edificio, que la agarrara y la
atrajera hacia él besándola a la vez que su otra mano se posaba en su pecho.
—¡Qué
desgraciado! —exclamó el policía.
—Cuando
llegó a su habitación, Azucena se metió en la cama, aliviada de haber salido
bastante indemne de la desagradable experiencia —continuó el confidente—. Para poder
conciliar el sueño, la conclusión que extrajo fue que, no acudiendo más a esas
reuniones, no pasaría de nuevo por una vivencia similar. Sin embargo, se
equivocó. Taqui no desistió, no porque fuera un fracaso en su carrera por
conseguir trofeos femeninos, sino porque la chica le atraía, le parecía única y
especial. Había logrado información suficiente para seguir su rastro. Sabía
dónde vivía, qué estudios realizaba y que le gustaba el cine. No le fue
dificultoso encontrarse casualmente, entre comillas, con ella de nuevo. Los jueves
es el día del espectador y los estudiantes nos aprovechamos de la reducción del
precio de la entrada para llenar las salas. No sé cómo procedió Taqui, si se
arriesgó a adivinar a qué cine iba a ir, o si se apostó en las inmediaciones de
la residencia para controlar sus salidas, pero no pasaron muchos días hasta que
consiguió saludarla de nuevo. Por lo contado por ella, el acoso fue permanente,
a pesar de que tomó la decisión de no ver más películas hasta que el diputado
la olvidara. La esperaba en la facultad, la acompañaba de regreso al colegio
mayor, la invitaba a tomar café, le proponía conocer su casa, le planteaba
proyectos tentadores como ir de excursión a la vecina Portugal… Poco a poco, mi
paisana experimentó una persecución total que no la dejaba vivir, ni estudiar,
ni salir a la calle relajada, pues en cualquier momento existía la posibilidad
de que apareciera él. De nada le sirvieron los diferentes procedimientos de
disuasión que fue probando para apartarlo de su vida. Intentó meterle en la
cabeza que, por la edad y por su distinta situación personal (él un hombre con
una prometedora proyección pública y con una familia formada; ella, una simple
estudiante de veintiún años), la relación no era factible.
—¿No
le dijo que no lo quería y en paz? —intervino Escaleras porque comenzaba a
formarse la idea de que la muchacha no era muy espabilada.
—No
le quedó más remedio, como último recurso factible para apartarlo, que revelar
que estaba saliendo con un chico de su pueblo —dijo el estudiante, comprobando
que su compañero se impacientaba—. Azucena, remisa a confesarlo, le dijo que
eran novios desde adolescentes y que lo quería. Había evitado por todos los
medios herir al diputado, ya que no deseaba arriesgarse a comprobar la reacción
del despechado, pero, una vez que lo oyó, Taqui, inesperadamente, casi se
alegró de conocer que existía esa relación, porque la tranquilizó asegurando
que a él no le importaba y que podía seguir con él siendo amiga. No se atrevió
a formular la palabra más precisa, amante, receloso de que la chica rechazara
la propuesta.
—¡Qué
pelma, el tío! —expresó el policía, aunque rápidamente procuró serenarse y
centrarse en su labor policial, viendo que se metía en la historia como simple
oyente.
—Poco
más te puedo contar —concluyó el muchacho, satisfecho de acabar de referir un
secreto que siempre pensó ocultar.
Escaleras
se quedó en blanco, callado…
—¿Cómo?
¿Ya? ¿No sabes más? —Habría seguido soltando preguntas
si el chico no lo hubiera cortado.
—No.
Eso es lo que me contó. Desde entonces no sé más, no me he vuelto a encontrar
con ella. Pero te repito que me dejó, digámoslo así, bastante preocupado,
porque el deterioro físico y psicológico de Azucena era manifiesto.
Más
que como policía, a Ambrosio, como ser humano, lo contado por el confidente le
había puesto el cuerpo peor de lo que ya lo tenía después de la noche de
parranda. Caviloso, sin ser capaz de ordenar en su mente los cabos de la investigación
en general y, en particular, la historia de Azucena, no decía palabra.
—Te
voy a tener que dejar. ¿Sabes llegar al hotel? —dijo el muchacho, iniciando las
maniobras de despedida.
—No
te preocupes…
En
ese estado mental amorfo, una idea se abrió camino.
—Chus,
te estoy muy agradecido por todo. He pasado una noche fabulosa y me alegro de
haberte conocido… —señaló el inspector, buscando la forma de ganarse al chico.
—Igualmente
te digo —dijo cuando se levantaban y se disponían a salir del local.
Ya
en la calle, en un momento de indecisión, como si ninguno de los dos se
sintiera satisfecho de la ceremonia de despedida, el inspector miró a los ojos
del confidente para evaluar la posibilidad de éxito de la propuesta que estaba
a punto de formular.
—¿Me
permites un último favor? —rogó el madrileño y, sin otorgarle tiempo a
responder, continuó con su petición—: ¿Está muy lejos la residencia de Azucena?
El
perspicaz muchacho adivinó al instante sus intenciones.
—Se
aloja en el colegio Montellano, al lado de la plaza Mayor.
El
inspector miró el reloj y le preguntó a qué hora comenzaban las clases en la Universidad.
Al joven no le importó acompañarlo hasta las inmediaciones de la residencia y
esperar junto a él a que la estudiante saliera de camino a su facultad.
Llegaron hasta la plaza de los Bandos y medio camuflados entre los arbustos de
un parterre espiaron el edificio. No tardó en comenzar el desfile de chicas que
se dirigían a sus centros de estudio. Cuando Chus vio a Azucena saliendo por la
puerta, se la señaló al policía.
Los
dos se dieron un fuerte apretón de manos mientras se miraban a los ojos sin
pronunciar ninguna palabra más.
46.
Bar Cervantes
El
inspector aceleró hasta colocarse detrás de ella, que se encaminaba hacia la plaza
Mayor. El amanecer luminoso estaba acompañado de una intensa helada que, en esa
calle a la ombría, se notaba hasta en los huesos. Se situó en la acera
contraria a una distancia de unos metros. Pudo observar que la estatura de la
chica era considerable, sin ser desproporcionada. Vestía unos pantalones
vaqueros y una cazadora marrón sobre la que ondulaba su larga caballera de
color castaño. Un abultado fular morado le protegía el cuello. Su figura era
estilizada y caminaba con paso firme y equilibrado. Su marcha era vivaz, como
si fuera apurada para llegar a clase.
Dos
preocupaciones rondaban en la cabeza de Escaleras. Por un lado, si había de
abordarla inmediatamente, en la plaza, o esperar a que se adentrara por alguna
calle en la que la concurrencia de público fuera menor; por otro lado, el
propio procedimiento para detenerla y presentarse como policía, temiendo su
reacción. Desistió de darse a conocer en el ya concurrido centro de la ciudad,
pero juzgó pertinente no demorar su intervención porque, sin dominar el
callejero, aunque Chus le había informado de la ubicación de la facultad, allá
en una ladera que da al Tormes, no calculaba el tiempo que tardaría en llegar a
ella. Así, nada más salir por una de las bocas del recinto, cuando comprobó que
avanzaba por unos soportales con unas gruesas columnas de piedras, se juntó a
ella cuando aminoró la marcha, después de mirar unos segundos el escaparate de
una joyería.
—¿Azucena?
—susurró y, sin dejarla reaccionar por su intervención, continuó—: No te
asustes, soy policía y solo quiero hablar contigo un momento. No pasa nada.
La
chica permaneció inmóvil y con la boca medio abierta, incapaz de expresar ni
una interjección. Lo miraba con sus grandes ojos oscuros evaluando más la
predisposición a la bondad del que la interpelaba que pensando en palabras para
desbaratar su asombro.
El
inspector sacó del bolsillo interior de su abrigo la acreditación con el
propósito de que la estudiante la verificara fidedignamente para conseguir, por
lo menos, que no creyera que la había abordado un cualquiera. A pesar de todo,
siguió sin apartar los ojos de la cara de Ambrosio buscando, tal vez, un
parecido o indagando en qué momento y en qué sitio la había contemplado ya.
—Es
cuestión solo de un rato, mientras caminamos —dijo, tratando de borrar el
agarrotamiento de su cara pasmada.
—¿Qué
ha pasado o qué he hecho? —proclamó Azucena, al tiempo que una gruesa lágrima
se deslizaba por el fino cutis de su rostro moreno, que limpió con el reverso
de la mano derecha.
Aunque
la toledana no se percatara, el inspector se había quedado también paralizado
ante lo guapa que era. Una belleza original, fuera de los cánones al uso. Su
mirada tierna y cautivadora al mismo tiempo, la cara ovalada con su pequeña
nariz en la que las fosas nasales aleteaban como si le faltara aire, sus labios
suspirantes, su erguimiento espiritual, las proporciones corporales justas a la
estatura… contribuían a que Ambrosio se quedara anonadado de la perfección de
la mujer a la que acababa de detener.
—Es
una cuestión formal relacionada con la muerte del diputado. ¿Te has enterado de
que ha muerto?
Al
saber el motivo, las lágrimas siguieron rodando hasta ser necesario que la
chica sacara de su bolso un pequeño pañuelo para enjugarlas. A punto de
prorrumpir en llanto, el inspector la agarró el brazo con la intención de
interrumpir el bloqueo en el que se sumergía. Sin saber por qué, Azucena,
incapaz de formular palabra alguna, se acordó de la mala hora en la que su
amiga le propuso ir a la fiesta en la que conoció a ese individuo que había
alterado su tranquila vida de estudiante. En un momento se le pasaron por la mente
las veces que, cuando menos se lo esperaba, era abordada por ese ser odioso,
rencor que aumentaba por sentirse estafada, pues nada más conocerlo le pareció
interesante y divertido. ¡Qué engañada estaba! ¡Quién le iba a decir a ella que
un hombre tan dicharachero se transformaría en alguien tan despreciable! Y,
ahora, por si no hubiera ya sufrido bastante, soportar el interrogatorio de la
policía.
—Sí
—respondió con un hilo de voz y comenzó a llorar.
—No
pasa nada, tranquilízate —repitió el inspector con aparente autoridad e
intentando transmitir sinceridad con sus intervenciones, pero, por dentro,
maldiciéndose porque sus peores temores en cuanto al abordaje se estaban
cumpliendo—. Solo deseo que me digas cuándo fue la última vez que lo viste, de
lo que hablasteis…; en fin, unas cuestiones sin importancia.
Si
bien Azucena iba entendiendo, al irse serenando, que la situación no era tan
comprometedora como ella se había imaginado, no por ello disminuía su agobio,
porque, a pesar del dolor, muy pocas personas eran sabedoras de la mala
experiencia que había vivido y, posiblemente, con la desgracia de ese suceso,
su nombre aparecería incluido en un asunto turbio con el que nada la
relacionaba, no siendo la maldita suerte de haber sido acosada por la víctima,
cuya muerte era objeto de investigación. Hasta quizá fuera probable que su
familia se enterara, lo cual sería lo peor de todo. Solo de pensar que se vería
impelida a hablar con su madre de aquella vivencia su ánimo decaía adelantando
el disgusto materno y los reproches por no seguir al pie de la letra la
retahíla de observaciones que tantas veces le había indicado antes de salir de
casa camino a Salamanca.
Por
iniciativa de la propia Azucena, recelosa de su intimidad y con el fin de no
ser vista acompañada por un hombre con pintas de policía, se dirigieron a un
bar. La estudiante lo llevó a uno que se hallaba en la misma plaza. Recorrieron
los soportales que se situaban de cara al Ayuntamiento y, de frente, se
encontraron con un mesón al que debían acceder por una empinada y estrecha
escalera de madera. Ambrosio pudo comprobar, ya cuando se aproximaron a la
barra y pidieron dos infusiones, que la chica había elegido el destino más adecuado
para entablar una entrevista sin publicidad. El establecimiento daba la
impresión de que acababa de abrir y se preparaba para las horas posteriores más
que con el propósito de recibir clientes, ya que el lugar donde concentraba la
actividad era la pequeña cocina en la que, por las fritangas, el inspector
deducía que elaboraban los pinchos que acompañarían a la bebida a media mañana.
—Está
bien este sitio —dijo Escaleras.
—Se
llama bar Cervantes —intervino Azucena un poco más calmada—. Es uno de los más
concurridos por los estudiantes en el primer año de carrera y por los
extranjeros que vienen a Salamanca a aprender español.
Se
sentaron en una mesa próxima a una ventana orientada a la plaza. Ninguno de los
dos, sin embargo, dirigió la vista al ajetreo urbano: Escaleras disfrutaba
estando al lado de la chica más guapa del mundo y esta, pensativa, anticipaba
los detalles de su relación con el diputado que podrían interesar al policía.
Habían
pedido dos manzanillas que dejaron olvidadas mientras la bolsita de hierbas
desprendía su sustancia en el agua hervida. Se situaron uno enfrente del otro
en una tosca mesa no muy grande, a una distancia quizá demasiado próxima para
dos personas desconocidas. El que peor se sintió fue el inspector, que,
pensando en su madurez, en su poca agraciada cara y la fatiga de una noche de
jarana, comprobaba que se ruborizaba. Intentó camuflar su timidez curioseando
los dibujos, los nombres y, sobre todo, los corazones con flechas e iniciales
en el tablero en el que había posado las manos.
—¿Qué
quieres saber? —lo animó la chica, una vez sopesadas en su cabeza las posibles
cuestiones que podrían interesar a su acompañante.
Ambrosio,
en pleno éxtasis platónico, intentó adoptar un aplomo y una ceremoniosidad
vanos; además, era incapaz de sentirse seguro con las interpelaciones oportunas
para avanzar en la investigación.
Se
arrepintió de no haberse pedido un café en vez de la infusión que solicitó como
gesto para congraciarse con la chica, que había pedido primero. El sueño, el
cansancio y el embotamiento mental arañaban su entereza profesional y
aminoraban la confianza en sí mismo.
—Cuento
con que ya sabes las circunstancias del fallecimiento del diputado en Madrid…
La
chica escuchaba atenta la introducción sin llegar a asentir fehacientemente. Se
había serenado y miraba con franqueza a los ojos de su interlocutor esperando
más detalles, con la estrategia de callar lo más posible y dejar que fuera el
otro el que se explayara. El inspector, por un instante, viendo su
concentración en el discurso que había comenzado a pronunciar, estuvo tentado
de recrear lo que hasta el momento había averiguado del caso. Sin embargo, se
detuvo.
—Lo
que se cuenta por la ciudad, que lo acuchillaron en un museo… —dijo de pasada
la chica, cavilando en el matiz que había delatado su intención de hablar lo
menos posible.
Azucena
se contuvo de formular al policía una cuestión que la inquietaba, la de saber
cómo habían relacionado su nombre con el luctuoso asunto, pero, dado que el
contacto ya se había producido, consideró fútil saberlo.
—Lo
fundamental para nosotros es que nos cuentes cómo conociste al diputado y la
relación que manteníais. —Hablaba en plural para dejar claro a la muchacha que
no era el interrogatorio algo personal, sino un trabajo de conjunto en el que
él no era el más conspicuo.
Azucena
se mantuvo serena y locuaz al relatar lo que el inspector ya más o menos sabía,
si bien puso mucho interés en escucharlo de nuevo de sus labios, esperando
encontrar algún atisbo pasado por alto por Chus y, en todo caso, disfrutando
embobado del tono delicado y caprichoso con el que la guapa muchacha recitaba
su experiencia en la ciudad universitaria y cómo conoció al diputado.
—Rosaura,
una amiga de la residencia, me animó en tono confidencial a salir con ella de
marcha —explicó Azucena—. Se había creado fama de mantener amistad con muchos
hombres, sin prolongar la relación demasiado. Un día estaba con uno, y otro con
alguien diferente. A mí me daba igual lo que contaran de ella y lo que hiciera
con su vida, pero, sin saber por qué, mi compañera fue acercándose a mí y
entablamos cierta intimidad en la que hablábamos de nosotras, de las personas
con las que nos relacionábamos en la ciudad… Pude comprobar que los rumores que
circulaban no eran exagerados, más bien se quedaban cortos. Es así como
encaraba su juventud: exprimirla al máximo sin prejuicios. A mí me resulta
admirable porque, pese al tiempo que pasa de fiesta y el dedicado a estar con
chicos, sus estudios van muy bien. Hace Medicina y posee una inteligencia que le
permite sacar unas calificaciones excelentes con muy poco esfuerzo y dedicando
pocas horas de estudio. En el fondo, todas la admiramos. Yo, sobre todo, la
envidio por la facilidad con la que se le queda lo que estudia; en cambio, mis
notas son ramplonas a pesar de que me paso la vida empollando.
Puedes conseguir la novela en papel (16 €) o formato ebook (4,49 €) en varias plataformas on line, tanto en España, como en otros países -la forma más rápida en cualquier país es a través de AMAZON-:
-AMAZON (España)
-AMAZON (EEUU)
-GOOGLE PLAY (formato electrónico)
-CASA DEL LIBRO
-LIBRERÍA DE LA U (Colombia)
-PERÚEBOOKS (formato electrónico)
-CÚSPIDE (Argentina)
Etc.
47.
Santa Marta
Escuchando
a Azucena, Ambrosio se encandilaba. Sus palabras lancinantes le llegaban a lo
más profundo de su ser. Era dichoso oyendo su voz. Lo que dijera carecía de
importancia en esos momentos maravillosos que disfrutaba estando a su lado.
Ella, a medida que se adentraba en el relato de su vida, se aproximaba
imperceptiblemente a él y sus manos se movían con libertad, apoyando sus
explicaciones efusivas, pero, de vez en cuando, las posaba en la superficie de
la mesa y las dejaba cada vez más próximas a las suyas.
—Me
llamaba tonta por no aprovechar el presente y me animaba a despreciar los
ambientes vulgares que recorría con mis amigas y a acompañarla a ella. Me
aseguraba que alucinaría cuando conociera a chicos estupendos, únicos, con
dinero, con buena posición, divertidos, desinhibidos… Me los pintaba de tal
manera que me obligaba a notar la moderada e insustancial rutina de estudiante…
Mi amiga sabía que yo salía con uno de mi pueblo desde hacía tiempo, pero para
ella eso no era un impedimento para adentrarse en las tentadoras propuestas que
me ofertaba. Si te soy sincera —dijo acercándose progresivamente a Ambrosio—,
aunque no le di la razón ni me comprometí a nada, sí que me dejó confundida.
Por lo menos, me obligó a plantearme si la relación con mi novio era una unión
con unas cláusulas de exclusividad que me privaban de relacionarme con otros
jóvenes o si, por el contrario, me otorgaban libertad para conocer a otras
personas. Es más, me surgieron dudas sobre si nuestra historia amorosa me
satisfacía, si merecía la pena luchar por mantenerla, o bien era mejor darla
por terminada, más teniendo en cuenta que la vida, de momento, nos llevaba por
caminos diferentes.
—Ya,
la relación en esas circunstancias no es fácil —intervino el policía, buscando
una aproximación afectiva.
—No
accedí a acompañarla de inmediato, pero un fin de semana en el que mis amigas
regresaron a sus pueblos y me quedé sola me convenció y la seguí. Nos
preparamos en su habitación. No me permitió ponerme la ropa que había elegido,
sino que me ofreció algunas prendas que transformaron mi cuerpo… No parecía yo
misma, aunque reconocí que había mejorado indeciblemente: más esbelta, más
estilizada, más fina…, hasta, diría yo, más alta. Me maquilló, algo que
habitualmente no hago, excepto pintarme los labios. Cuando finalizó y me
contemplé en el espejo, no es por nada, pero me vi como una estrella que
deslumbraría más de lo que a mí me gustaba, sin embargo, por complacerla,
acepté aquella transformación. Por mi altura no uso tacones, no obstante se
empeñó en que me pusiera unos zapatos que me impedían caminar con naturalidad.
Anticipé que serían un tormento y que mis movimientos patosos delatarían la
impostura artificial que me había obligado a llevar. Menos mal que me cogió de
la mano y fuimos juntas a una parada de taxi. No me había avisado de adónde
íbamos. Me extrañó que el vehículo cruzara el puente del río y se dirigiera a
un pueblo llamado Santa Marta, pero callé, dejando a iniciativa suya las
decisiones que hubiera que tomar. El coche se adentró en una urbanización que
quedaba a la derecha de la carretera.
Aunque
el inspector consideraba extensiva la narración y dudaba de que aportara
información relevante, permitió a la chica que continuara.
—El
chalé al que entramos me dejó estupefacta de lo precioso que era. Jamás había
pisado un lugar así. La decoración era muy moderna, pero de un gusto selecto,
que se ponía de manifiesto en los detalles ornamentales, así como en el
mobiliario. Todo era exclusivo: las bebidas, algunas de las cuales no conocía,
las copas, los canapés para degustar si nos entraba hambre… Me quedé pasmada.
Rosaura permaneció conmigo hasta que me presentó a la mayor parte de la gente.
El único detalle que me extrañó fue la presencia de tantos adultos, algo que no
había imaginado, aunque no me asusté porque todas las personas me causaron muy
buena impresión: sonreían, hablaban con educación, vestían correctamente, no
había nadie que desentonara por haber bebido más de la cuenta.
—¿Conociste
al diputado por primera vez en esa fiesta? —El policía intentó adelantar el
relato con una pregunta pertinente.
—Sí,
recuerdo que fue quien más se interesó por mí en un momento en el que me
inquieté ante la aparición de una incipiente señal de espanto por no saber cómo
comportarme y dudar de si la propuesta de acompañar a mi amiga había sido buena
idea.
—¿Cuál
fue la primera impresión que te causó el diputado?
—Aunque
me lo había presentado Rosaura, cuando se dirigió a mí había olvidado su nombre
y dudo de que me hubiera aportado el dato de que era profesor universitario, y
menos que era político. Eso me lo contó él cuando iniciamos la conversación. He
de decirte que desde el primer momento me subyugó su encanto y admiré el halo
de singularidad que desprendía, a pesar de ser un hombre maduro. Precisamente
por eso, pensar que un individuo que me doblaba la edad no albergaría
intenciones torcidas me animó a no recelar de él, no siendo la afición propia
de una persona mayor contar a una chica sus batallitas y, de paso, aconsejarla
para no caer en los errores que él hubo de cometer tiempo atrás cuando tenía mi
edad. Me equivoqué, porque no fueron batallitas con las que me entretuvo, sino
que me habló de cómo era su vida en el presente, como profesor y como político,
temas que desarrolló dejándome helada por saber cómo era ese mundo y también
porque me abrió los ojos a aspectos de la realidad que yo desconocía. Sin
embargo, no era lo que contaba, sino la gracia y el desparpajo de su forma de
hablar, que no eran propios de un profesor o un político de casi cincuenta
años, sino de un joven.
—¿Te
embobalicó entonces? —Y, en el instante en que la pregunta salió de su boca, se
arrepintió de haberla pronunciado al advertir cómo la cara amable de la chica se
transformó en un rictus riguroso.
—Me
lo estaba pasando bien; me divertía con lo que me contaba… Sin embargo, todo fue
diferente en la siguiente fiesta en la que coincidí con él. La verdad es que lo
disfruté mucho y tuve que admitir que Rosaura no había exagerado al describirme
aquel ambiente. Por eso, cuando me propuso de nuevo acompañarla, no dudé.
Sabiendo cómo tenía que presentarme, yo misma elegí mi vestido y me preparé a
mi gusto.
—¿La
fiesta fue en la misma casa?
—No.
Esa vez fue en un ático de la avenida de Portugal, pero ¡qué piso! El primer
detalle que me llamó la atención nada más entrar es que había una chimenea
encendida, alrededor de la cual se arremolinaba la gente. Del inmenso salón se
salía a una terraza más grande aún, a la que el anfitrión nos llevó sin
habernos quitado la ropa de abrigo. Desde la alta barandilla, se contemplaba
una vista grandiosa de la ciudad: las torres de las catedrales, la de la
Pontificia, otras más modestas de iglesias repartidas por los distintos
barrios, los edificios iluminados, las calles oscuras perfiladas por las
farolas… Nunca había disfrutado de una panorámica tan sublime de Salamanca. Ese
fue el único recuerdo agradable de toda la noche. Por el relente, el dueño nos
aconsejó regresar dentro…
—¿Eran
las mismas personas que las de la fiesta anterior? ¿Estaba el diputado?
—Sí
que estaba Taqui, pero casi todos los demás eran caras nuevas, por lo cual nos
sometimos a una rueda de presentaciones. A pesar de que la vivienda entonaba
con el lujo del chalé de Santa Marta, las personas no me parecieron similares:
su comportamiento no era tan comedido. Además, el olor a marihuana no era
propio de un lugar tan excepcional como aquel piso. Las conversaciones y la
manera de dirigirse unos a otros delataban una dejadez y unas formas
coloquiales que también chirriaban… Me animé al ver que mi amigo el diputado me
separaba para entablar conversación. Mi primer impulso al recibirlo con una
amplia sonrisa se esfumó cuando capté las sutiles diferencias que aprecié en él
y, sin rechazarlo, sí me propuse mantener ciertas reservas. Olía a hierba, su
risa era inoportuna, su tono de voz denotaba indolencia, se dirigía a mí con
una confianza excesiva…
—¿No
pudiste quitártelo de encima? —le dijo el inspector, más que preguntando como
recriminación por no haber procedido ella de esa manera.
—Me
habría gustado marcharme en ese momento, pero no me atreví y me arrepiento
muchísimo, porque, si me hubiera largado, me habría evitado muchos disgustos…
No pude, no me atreví… Me quedé sin iniciativa. Esperé ilusoriamente que fuera
un espejismo, que la cordura y la rectitud se impusieran en el diputado. No sé.
La cuestión es que, en vez de moderarse, se manifestó aún más e inmediatamente
me agarró la mano, me besó… Muy desagradable todo.
A
Azucena, al recordar los hechos, se le habían saltado las lágrimas. Se quedó
callada con la mirada baja hasta perderse en una abstracción indefinida. El
policía, sin decir nada, dejó que la chica tomara aliento, que suspirara.
—Lo
cierto es que no me puedo explicar cómo aguanté tanto y qué artimañas inventé
para mantenerlo a raya, aunque de vez en cuando intentaba sobarme —continuó ya recuperada—.
Me parecía imposible que no se percatara de que no me apetecía nada de lo que
él me proponía: ni con palabras ni con gestos bloqueadores conseguí hacerlo
desistir.
—¿Por
qué no lo dejaste? —le preguntó directamente el inspector.
—Te
repito que no lo sé. Lo único que se me ocurrió es pedirle, con la excusa de
que no me encontraba bien, que me llevara a casa.
48.
La ruta del Lazarillo
Continuaban
solos en el bar. Por la plaza pasaban menos viandantes que hacía un rato,
cuando estaban a punto de comenzar las primeras clases de la mañana. Ahora los
dos dirigían la mirada a ese gran espacio porticado y veían cómo la gente lo
cruzaba presurosa, entrando por una puerta y saliendo por otra.
—Ahora
bien, reflexionando con objetividad, me libré del acoso, ya que podía haber
sido mucho peor. —Azucena, mirando con ternura al inspector y buscando su
comprensión, había tomado de nuevo la palabra—. En el momento en el que la
puerta del colegio se cerró y oí cómo su coche reanudaba la marcha, me relajé y
me puse a llorar. Sin embargo, me sentí muy aliviada porque pensé que no me
volvería a encontrar en otra situación semejante. Por supuesto, tomé la determinación
de no acompañar nunca más a Rosaura.
—Entonces,
¿esas son las veces que has coincidido con el diputado? —preguntó, no porque no
supiera en parte la respuesta, sino con el propósito de ayudar a la chica a
centrar su relato.
—¡Qué
más habría querido yo que solo hubieran sido esas dos ocasiones! —exclamó con
fastidio la pueblana—. Eso pensé yo, que no lo volvería a ver. Me equivoqué.
Coincidimos muchas veces. Al principio creí que eran casualidades; no es tan
raro tropezarse con alguien conocido en una ciudad pequeña, sin embargo, luego
me convencí de que incluso los primeros encuentros no fueron tan casuales como
había imaginado. No sé cómo logró controlar mis hábitos y saber por dónde me
movía, pero llegué a obsesionarme con él y esperaba con angustia que apareciera
en cualquier momento.
—¿No
era posible darle esquinazo? —Más que una pregunta, era un reproche.
—No
acierto a explicar qué poder paralizante me inoculaba para no separarme
inmediatamente de él. Siempre se salía con la suya de una manera u otra. Si no
me acompañaba de vuelta a la residencia, me enredaba con argucias sutiles para
tomar algo. Y, en esos encuentros, repetía sus propuestas para que nos viéramos
porque se había enamorado de mí. De nada me sirvió decirle que ese amor no era
mutuo, que yo estaba centrada en mi carrera y que, además, tenía novio. Siempre
acabábamos mal, pues él no entraba en razón. Cuando lograba darle esquinazo, me
tranquilizaba, aun sabiendo que el problema no había acabado. La verdad es que
llegó un momento de tal agobio que me resultaba imposible concentrarme en los estudios
y no conciliaba el sueño. Muchos se percataron de que pasaba una mala racha,
sin que supieran los motivos, puesto que no se lo dije a nadie.
—¿Ni
tan siquiera a tu novio? —solicitó una respuesta más precisa el policía.
—Mejor
habría sido que no se lo hubiera confesado a nadie, porque ¡maldito el momento
en que se lo conté! En vez de ayudarme, de escucharme y de apoyarme, Alfredo se
convirtió en un nuevo motivo de conflicto, debido a que no se le ocurrió otro
auxilio que sentir unos celos desproporcionados y, en consecuencia, exigirme
que le rindiera cuentas no solo de las acometidas de Taqui, sino de mis amistades
con los chicos o compañeros de facultad. Cuando se pone así, lo odio. No sé, me
gustaría romper. Además, no es con mucha frecuencia, pero a veces reacciona con
una violencia que me asusta. Hasta ahora ha sido verbal y casi nunca contra mí;
con todo, ya he sido testigo de malas miradas y desafíos hacia algún otro chico
por pensar él que me había comido con los ojos o por dirigirse a mí con
cualquier excusa… No soporto eso. De todas maneras, la ocasión en que peor lo
he pasado ha sido aquí, en Salamanca, un día que fuimos al cine y coincidimos
con el diputado en el atrio de entrada a las salas. ¡En la hora en que lo
identifiqué cuando se dirigió a mí para saludarme sin que se percatara de que
estaba acompañada de mi novio! Antes de ese encuentro le había desmenuzado los
detalles de mi atosigamiento, y a duras penas, clavándole las uñas en la muñeca
y mirándolo furibundamente, logré que no se encarara con él… Estuve a punto de
salirme a media película, ya que no paró de maldecirlo, de murmurar que mataba
al viejo… Se removía, bufaba, miraba hacia todos lados para descubrir la butaca
donde se había sentado. Yo, agarrándolo de la mano, lo calmaba diciéndole que
era una cuestión personal, que no se metiera, que debía ser yo sola la que
resolviera mis problemas… ¡Menos mal que, una vez acabada la proyección, no nos
cruzamos y conseguí alejarlo, porque, si se hubieran vuelto a encontrar, no sé
qué habría sucedido!
—¡Vaya
un sinvivir! Para colmo, tu novio es celoso… ¡Menudo panorama! Por cierto,
¿cómo es vuestra relación? Me refiero a cómo lleváis lo de estar separados
durante tanto tiempo —quiso saber el policía, calibrando si sus preguntas
invadían el ámbito de lo personal.
—Una
relación en la distancia es muy complicada y, una vez que ha comenzado el
curso, no nos vemos tantas veces como quisiéramos. Yo no suelo ir al pueblo, salvo
cuando hay varios días seguidos de fiesta o cuando llegan las vacaciones. Es mi
novio el que viene a verme, aunque la combinación no es muy buena. Hay que
tomar el autobús de La Sepulvedana desde La Puebla a Madrid y allí el tren en
Norte. ¡Menos mal que las dos estaciones quedan muy cerca! Pero se tarda más de
seis horas en llegar. Nos solemos encontrar cada dos semanas.
La
faz de Azucena mientras describía las dificultades para verse con su novio iba
cambiando, como si en vez de recordarle encuentros satisfactorios, le hiciera
revivir momentos de tensión y desencuentro con su pareja. Así se lo confirmó al
policía: después de esperar con anhelo su llegada, de haber preparado planes
para aprovechar al máximo los días que iban a pasar juntos, la más ínfima
colisión a consecuencia de un malentendido, de un reproche sin importancia, de
una palabra emitida con tono más alto de lo normal… era motivo para los enfados
y para que la convivencia durante esas horas estuviera presidida por caras
largas, serias y circunspectas y la comunicación fuera entrecortada y seca. Lo
peor era que cuando lograban superar esas asperezas era ya a última hora del
domingo, momento en que habían de separarse y todavía no habían cicatrizado las
heridas emocionales que ambos se habían infligido, con lo cual el malestar se
prolongaba angustiosamente todo el tiempo que permanecían separados.
—Nos
escribimos. A mí me ilusiona recibir cartas suyas. Además, desde el primer año
que vine a estudiar, adoptamos la rutina de llamarnos entre semana, los jueves,
aprovechando que es el día del espectador, porque hay unos locutorios públicos
al lado de los cines Van Dyck; así que hablamos por teléfono a partir de las
ocho, cuando es más barato y, después, casi siempre me quedo a ver alguna
película. Por cierto, esta era una de las rutinas que me había controlado Taqui
y rara era la vez que no me localizaba estando sola, con lo cual se lo ponía
fácil para que me abordara.
Era
mencionar el nombre del diputado y a Azucena se le ensombrecía el rostro, como
si una preñada nube de asco la sobrevolara. Escaleras percibía, por los
pormenores que la chica le comunicaba, que la agonía se había prolongado
durante demasiadas semanas. No era solo la persecución del diputado, sino la
complicada relación con su novio. Hasta justificaba si la mujer se hubiera
alegrado al saber la muerte de su acosador. En su fuero interior se sentía mal
consigo mismo por ser responsable de la congoja que lo aquejaba por estar
preguntando, hurgando en el alma inocente y demasiado tierna de la muchacha. Su
intención era no prolongar más esa entrevista; dejar que Azucena se fuera a sus
clases, a reunirse con sus compañeros, a escuchar a sus profesores…
—Lo
que más me gusta es que venga a Salamanca en moto, cuando el tiempo y la
duración de las jornadas lo permiten. —Sin embargo, la interrogada, sin
apremiarla, proseguía hablando—. Es de tamaño medio, no corre mucho, pero a mí
me gusta montar con él. Me dice que es una odisea hasta que llega, que pasa por
Torrijos, Maqueda, Almorox, en la provincia de Toledo, por San Martín de
Valdeiglesias, el Tiemblo hasta Ávila y desde allí hasta aquí… Él la llama la
ruta del Lazarillo, porque el protagonista de la novela picaresca, cuando se va
de esta ciudad de criado del ciego, recorre esas localidades hasta llegar a
Toledo capital. Además, los sábados aprovechamos para hacer excursiones por los
pueblos. Me encantan la Sierra de Francia, Las Batuecas, San Martín de
Castañar, La Alberca, Alba de Tormes… Incluso, a veces hacemos noche en una
pensión y regresamos el domingo a mediodía…
La
chica, en contraste con la tristeza de los lances narrativos anteriores, ahora,
al recordar esos días de felicidad junto a su novio, mostraba unos ojos
luminosos y brillantes. Ambrosio prefería contemplarla mejor con esa cara
alegre y su intención era que ella se despidiera con ese semblante. Sin embargo,
por rutina profesional, aún le quedaba alguna cuestión que plantear.
—Es
una pena que no haya seguido estudiando —se lamentaba la muchacha, concluyendo
las referencias a su novio—. Desde siempre quiso ganar dinero y eso que nunca
anduvo mal, pues ayudaba a su padre en un bar que está cerca del instituto
donde estudiábamos y, al final, entró a trabajar en una fábrica.
—Volviendo
al tema del diputado, una última cuestión: por las conversaciones que
mantuviste con él, ¿te habló o sospechas tú de alguna persona que pudiera estar
relacionada con su muerte? —Volvió a adoptar Escaleras la actitud profesional
propia de un investigador.
Azucena
se quedó pensativa, sin responder inmediatamente. Se notaba que se concentraba para
indagar en su memoria algún detalle o el nombre de alguien que pudiera servir
al policía en sus pesquisas.
—Me
temo que no y créeme si te digo que lo siento. —Escaleras no dudó ni por un
instante que la chica no fuera sincera—. Me gustaría ayudarte porque, aunque
ese hombre me lo hizo pasar muy mal, desde que me enteré de su muerte, me siento
fatal. No sé cómo explicártelo; no es que me crea responsable, pero algo que no
he podido identificar me ha hecho estar mal conmigo misma. No es que me reproche
nada, pero me ha dejado muy mal sabor de boca. Por otra parte, estoy en contra
de cualquier violencia y me parece terrible que alguien se pueda tomar la
justicia por su mano y quitar la vida a una persona.
Callaron
los dos. La estudiante se quedó perpleja e insatisfecha por ser consciente de
que de sus palabras el inspector podría extraer muy poca información, pero
Escaleras, adivinando su malestar, la reconfortó diciéndole que le agradecía su
amabilidad y pidiéndole perdón por haberla abordado de esa manera a una hora
tan intempestiva. Le estaba entrando cargo de conciencia por varios motivos. El
primero porque había perdido una clase y tal vez sus profesores tuvieran en
cuenta su ausencia, además, no acaba de encontrar las razones que lo habían
llevado a tomar la decisión repentina de entrevistarse con una estudiante que
se había encontrado unas pocas veces con un hombre que tuvo la mala suerte de haber
sido asesinado. Con todo, la causa principal de su recriminación era haber disfrutado
de la hermosura y candor de una chica excepcional al tiempo que ejercía su
labor policial. Experimentaba una sensación de asco por sí mismo.
Bajaron
por las peligrosas escaleras del bar. Los dos se despidieron rozándose levemente
las mejillas. La vio perderse en los soportales entre los viandantes que
caminaban en los dos sentidos. Ambrosio habría querido dejar de existir en ese
mismo momento; lo atormentó el dolor que experimentó al ser consciente de que
nunca más tendría ocasión de disfrutar de la presencia de una mujer tan
excepcional como la chica que se alejaba en dirección a su facultad.
Puedes conseguir la novela en papel (16 €) o formato ebook (4,49 €) en varias plataformas on line, tanto en España, como en otros países -la forma más rápida en cualquier país es a través de AMAZON-:
-AMAZON (España)
-AMAZON (EEUU)
-GOOGLE PLAY (formato electrónico)
-CASA DEL LIBRO
-LIBRERÍA DE LA U (Colombia)
-PERÚEBOOKS (formato electrónico)
-CÚSPIDE (Argentina)
Etc.
49.
La resaca
Parado
en medio del soportal en un punto por el que los transeúntes accedían a la plaza
por una escalera, el policía se quedó en blanco. Su hálito vital solo se
manifestaba dolorosamente en su profundo ser: nadie podría entender el vacío
que lo rodeaba, a nadie podría dirigirse para encontrar consuelo en su mísera
existencia. Desolado, rodeado de una realidad vulgar, mediocre, provinciana,
nadie podría comprender la tristeza que lo inundaba. Hundido en su vergonzante
falta de impulso, se flagelaba por carecer de la valentía necesaria para partir
detrás de la chica y volver a distinguir por última vez la esbelta figura de la
mujer deificada caminando hacia su facultad; contemplarla otra vez, como cuando
había salido inocente de su residencia hacía escasamente una hora. Al
contrario, solo le acometía la derrota, el fracaso de sus pesquisas en una
ciudad que ya le comenzaba a oprimir, la percepción de que le faltaban las
cualidades indispensables para ejercer con éxito su oficio, la impresión de que
sus compañeros y su superior lo consideraban un inepto al que procuraban evitar
o alejar encomendándole misiones o servicios secundarios para mantenerlo
desviado del camino que habría que seguir hasta alcanzar el esclarecimiento del
suceso. Agotado físicamente y derrotado mentalmente, esos pensamientos lo
bloqueaban sin remedio. Le habría gustado poder llorar, derramar lágrimas
durante mucho tiempo, hasta limpiar toda la desdicha con la que cargaba. En
cambio, esas miserias eran bloques que se apilaban uno encima de otro hasta
construir un muro que lo enclaustraba a los ojos de los demás. Allí, recluido,
cargando ese calabozo oscuro, turbio y mortificante de ideas perniciosas, debía
afrontar una existencia en la que las posibilidades de alborozo eran muy
esporádicas. Cuando fue capaz de percibir que los viandantes se fijaban en él,
caminó sin saber qué dirección seguía. Avanzaba despacio continuando la senda
de los soportales en los que se creía a salvo de la curiosidad de la gente,
hasta que casi hubo completado todo el recorrido cuadrangular. No podía
prolongar esa navegación ciega y había de tomar una primera decisión y pensó
que lo más oportuno era regresar al hotel y buscar el olvido durmiendo, aunque
fueran unas pocas horas.
Entró
sonámbulo en el establecimiento. Desde el mostrador del vestíbulo, los
recepcionistas lo observaron con la discreción inherente al oficio. A Ambrosio,
en ese estado de confusión y fatiga, le era indiferente lo que el mundo opinara
de él; menos aún le importaba la mirada escrutadora de unas personas neutras,
incluida la propia Hortensia, que era una de las que atendían en esos
instantes.
Abrió
la cama y sin quitarse la ropa, con las persianas obstaculizando la entrada de
la luz matinal, cerró los ojos y entregó su vida al sueño y al descanso. Oía el
ajetreo del personal de servicios que limpiaba las habitaciones desocupadas;
sin embargo, el cansancio era tan intenso que pronto percibió cómo se relajaba,
aunque no llegara a perder la conciencia por los espasmos involuntarios que lo
sacudían o el calambre que transformaba los músculos de su pierna en rígido
bloque de acero. Lo volvió a intentar, pero ahora eran las voces de los
huéspedes de la habitación de al lado que recogían sus pertenencias, después de
haber subido de desayunar, los que impedían que alcanzara la quietud
pacificadora. Cambiaba de postura sin encontrarse a gusto en ninguna.
Convencido de que no podría dormir unas horas que le habrían aliviado la fatiga
y despejado mentalmente, tomó la decisión de levantarse y darse una ducha.
Esperaba, una vez limpio, aseado y con indumentaria nueva, encontrar la serenidad
necesaria para proceder con su cometido.
Bajó
al comedor, donde aún la gente desayunaba. Examinó lo que le podría apetecer y
en su estómago percibió unas leves náuseas al posar la mirada en la bollería y en
los fiambres de la vitrina. Su garganta reclamaba la hidratación de un largo
vaso de zumo, pero en la batalla entre la sed de la reseca boca y la alarma de
peligro del tubo digestivo, el discreto juicio de la mente del policía, que
parecía ir controlando su destino más inmediato, optó por desviar los ojos del
líquido y conformarse con un café con leche para ayudar a su cognición a
despejarse lo necesario para ir tomando decisiones.
La
conclusión primera fue que prolongar una jornada más su estancia en la ciudad
no estaba justificada. La única esperanza era que Chomín diera señales de vida
y le propusiera un plan convincente o le sugiriera una pista nueva que
mereciera la pena seguir, pero incluso esa posibilidad le desagradaba personal
y profesionalmente. Aunque también le resultaba humillante, creyó que lo
conveniente era ponerse en contacto con Madrid y esperar órdenes.
Lo
peor no era recibirlas, sino verse impelido a realizar un informe verbal con un
contenido muy pobre, por no decir inexistente, de datos fehacientes.
Al
salir del comedor, se aproximó a la barra de atención al
público y se dirigió a Hortensia para preguntarle si podía realizar una
llamada telefónica. A pesar del maquillaje que disimulaba el rastro pernicioso
de una noche en vela, Ambrosio se percató de que la chica parecida a la
recepcionista que había visto en el último garito podría ser ella misma.
Convencido de esa posibilidad, con un tono de voz más bajo, le pidió una
pastilla para el dolor de cabeza. Sin sonreír, aunque el policía creyó notar
cierta comprensión en su rostro, le ofreció una tira plastificada para que él
mismo extrajera un comprimido que pasó bebiendo un trago de agua salida
directamente del grifo de los lavabos.
—¡Joder,
Escaleras, ya era hora de que dieras señales! —le respondió el comisario jefe
desde Madrid—. ¿Qué es de tu vida?
Displicentemente,
el subordinado se dispuso a recitar las gestiones realizadas y las personas con
las que se había entrevistado, pero el jefe lo interrumpió para recordarle que
era un hombre muy ocupado y que fuera directamente al grano, algo que no podía
realizar porque poco había de sustancia en sus pesquisas.
—Tú
sigue meneando la mierda, que algo sacarás. —Al escuchar estas palabras del
comisario, Escaleras alivió su congoja por temor a recibir una reprimenda debido
a su manifiesta ineficacia.
Subió
a su habitación. Aún no eran las diez de la mañana. Notó que el cansancio
exigía su tributo y, por otra parte, ya reafirmado en la plena libertad que le
concedían desde la comisaría central y no contemplando ningún plan de acción en
esos momentos, se desvistió e intentó dormir algo. Programó su reloj
electrónico para que la alarma sonara a las doce del mediodía y, con la certeza
de que su descanso no se prolongaría más del tiempo establecido, esa segunda
vez cayó exánime en un profundo sueño.
Cuando
el desagradable y agudo pitido del reloj lo despertó, notó la cabeza a punto de
estallar y el cuerpo dolorido, exactamente igual que si lo hubieran golpeado
con sacos de garbanzos: cualquier movimiento que intentara recrudecía la
sensación dolorosa. Su mente, lejos de haber reposado, era un manicomio de
ideas y obsesiones lacerantes sobre su autoestima. La resaca se manifestaba de
forma vehemente y la conclusión a la que llegó en ese momento de espanto fue
que había cometido un error al meterse en la cama. En ese estado le era
imposible emprender ninguna tarea. Se incorporó apoyándose en la almohada
doblada y encendió la televisión con el mando a distancia, como si necesitara
la presencia de alguien que lo rescatara de la tortura que él mismo se
infligía. Oyendo la tertulia que mantenían en la cadena seleccionada, adoptó
una primera decisión. Con esa determinación serena, llamó por el circuito
interno de telefonía a recepción para comunicar que le preparan la cuenta. Lo
atendió Hortensia, de la que percibió una leve queja por dejar el
establecimiento tan pronto. Introdujo sus pertenencias en la bolsa y se dirigió
a saldar la deuda. Solicitó a la cómplice chica que lo atendía si podía
informarle del horario de trenes con dirección a Madrid. No había comunicación
hasta las cuatro. Con rapidez de reflejos, viendo la favorable disposición de
la guapa recepcionista, le preguntó si había algún problema en dejar en
consigna su equipaje durante unas horas. Ella, con suma amabilidad, tomó el
bolso y lo colocó debajo del mostrador.
Un
sol potente y deslumbrante le hirió los ojos nada más salir a la calle. Creyó
necesario pasar por la comisaría salmantina para comunicar que dejaba la ciudad
y, especialmente, despedirse de Chomín. Seguro con lo que estimaba que debía
llevar a cabo una persona decente, regresaron a su espíritu unos momentos de
paz y la sensación de librarse de cargos de conciencia futuros.
El
edificio policial era protegido por otro agente barrigón de edad avanzada, que
paseaba recorriendo la fachada con el propósito de que no se le durmieran las
piernas de tanto estar parado. A él se dirigió para presentarse y comunicar que
se adentraría en las dependencias. El custodio, por el leve gesto del rostro —que
parecía significar «a mí qué me cuentas»—, le permitió la entrada igual que si
desplazara un hipotético capote para guiar los pasos del visitante hacia la
puerta que habría de franquear. Idéntica presentación repitió en el segundo
control con el que se topó ante un nuevo camarada, que, caladas las gafas,
hojeaba un periódico deportivo. Como si le cogiera de sorpresa, cuando ya le
señalaba con el brazo extendido la dirección de la oficina del comisario, lo
paró y le comunicó que había salido. La misma respuesta obtuvo al interesarse
por el inspector Chomín. No sabía con certeza si estaba librando o si se
encontraba de servicio, pero la conclusión era que tampoco se hallaba en la
comisaría en esos momentos. Sin mucha confianza, el madrileño le rogó que
comunicara a las dos personas ausentes que regresaba a Madrid y que les
agradecía la ayuda que le habían prestado.
50.
El botón charro
A
la salida de la comisaría, Ambrosio se consideró un turista. Una vez que se
despidió del primer policía que lo había recibido, olvidó la misión que lo
había llevado a Salamanca y se dispuso a pasear y deambular por las calles sin
otro afán que el de disfrutar de la soleada mañana. Avanzaba sin prisa,
fijándose en las tiendas, en los peatones con los que se cruzaba en las aceras.
Sin rumbo fijo y acariciado por los tibios rayos solares, recorrió toda la Gran
Vía hasta el final, donde distinguió a su izquierda un soberbio templo y un
majestuoso convento, precedidos de una plazoleta en la que se erigía una
estatua de bronce de un fraile; se trababa de la iglesia y el monasterio de San
Esteban, de los dominicos. Un grupo de turistas japoneses atendía obedientemente
las instrucciones y la descripción del monumento por parte de su guía. Se sentó
en un banco para gozar con más comodidad de la belleza del edificio religioso y
observar a los individuos que se movían en torno a él. Inmerso en esa
contemplación, divisó las torres de la catedral. Siguiendo esa referencia subió
por una calle hacia el centro de la actividad universitaria. Caminaba con miedo
de encontrarse con las personas que conocía. Por nada del mundo le hubiera
apetecido dar razones de por qué se hallaba en ese barrio, mas lo peor que le
podría suceder sería volver a encontrarse con Azucena; no sabría cómo camuflar
su vergüenza ni acertaría a comunicarse. Con ese temor acechándolo, el placer
que había sentido unos momentos atrás se convirtió en una angustia leve que le
ponía en alerta y le hacía otear en la lejanía las siluetas de los conocidos,
principalmente cuando descubría a una chica alta con el pelo largo. Esta
ansiedad creció todavía más al reconocer la plaza de Anaya y comprobar que una
multitud de estudiantes dormitaban tumbados en los bancos de granito o tomaban
el sol en la escalinata de la facultad de Filología. El trasiego de alumnos era
constante de unas dependencias a otras. Cruzar entre chicos jóvenes era una
provocación necesaria, pero muy perturbadora, por lo que aceleró la marcha; si
bien ya en la Rúa Mayor se percató de que las posibilidades de pasar de
incógnito eran pocas, porque la muchedumbre de universitarios se expandía por
esa calle y por los alrededores de la Casa de las Conchas. Transitaba bien
pegado a la fachada de los edificios para pasar desapercibido. Le llamó la
atención una pescadería muy curiosa junto al palacio con piedras en las que se
había esculpido una concha. En su exposición de peces, el protagonista era un
hermoso rape con unas minúsculas gafas de sol caladas y un sombrero de cuero
ladeado. En el entorno a las facultades, también abundaban las copisterías, en
las que los estudiantes se arremolinaban en torno al mostrador esperando a que
los atendieran. Con todo, eran los bazares, donde se ofrecían objetos típicos
para los visitantes, los más abundantes de esa arteria del saber y el comercio.
Pensando en su esposa, entró en uno de ellos buscando algún recuerdo de su paso
por allí. Había observado que en muchos negocios exponían una orfebrería
original y nunca vista por él y, como la bisutería era una de las pasiones de
su mujer, preguntó al dependiente por el género. Este le habló de la filigrana
tradicional, de cómo su origen se perdía en la historia. La pieza clave era lo
que él llamaba botón charro, fabricado en plata. Se componía de una gota o bola
central de la que partían finísimos hilos a los que, de manera concéntrica, se
les iban aplicando más moléculas, hasta llegar a ocho. Le gustó el interés del
dueño por ofrecer explicaciones de algo de lo que se sentía orgulloso; también
pensó que a su mujer le haría mucha ilusión. Eligió un par de pendientes, con
un botón que se adhería al lóbulo mediante un tornillo, y del que colgaban dos
finas cadenitas en cuyo extremo había una minúscula bolita idéntica; además,
adquirió una sortija que hacía juego con el mismo motivo decorativo. Antes de
salir de la tienda preguntó al vendedor si le podía recomendar un restaurante
y, sin la menor muestra de duda, lo dirigió a uno llamado Jero, que estaba
bordeando la manzana.
La
generosidad y los pensamientos centrados en su esposa le proporcionaron una
felicidad pueril pero muy placentera. Por la acera de la Casa de las Conchas se
dirigió al bar recomendado. Los estudiantes se movían en todas las direcciones,
igual que si fueran hormigas desorientadas en busca del camino del saber, del
que se desviaban con facilidad ante el reclamo de la tentadora oferta de ocio
que se ofrecía en las tascas que, con una música alegre, se alineaban en las
calles. Ambrosio continuaba con temor a ser reconocido y además por ser alguien
diferente a la masa joven, reina y señora de esa zona estudiantil. Por hacer
tiempo hasta la una, hora en la que suponía que comenzarían a servir comidas,
entró a curiosear en una librería inmediata, llamada Víctor Jara. Muy pocas
veces había entrado en una y se movía entre los expositores y estanterías con
la torpeza e ignorancia del neófito que visita por primera la congregación en
la que va a profesar. Pronto descubrió entre los títulos muchos con un claro
tinte político y, observando con más atención los pósteres que colgaban y los
anuncios o convocatorias pinchadas en los tablones, se convenció de que, aparte
del interés en la difusión del saber humanístico, también se defendía un ideal
revolucionario. Con disimulo buscó inmediatamente la salida. No obstante, antes
de abandonar, pensó que era un fatuto de mucho cuidado, que todo lo
impresionaba, que carecía de la más elemental cualidad teatral para aparentar
normalidad ante cualquier fenómeno extraño a su idiosincrasia. Con clara
voluntad de vencer sus complejos, regresó a las tripas del recinto y comenzó a
hojear los volúmenes. Nadie lo controlaba y se percató de que otros
compradores, con toda la tranquilidad del mundo, leían libros, como si los
probaran para comprobar si su adquisición merecía la pena o no. Él se animó con
uno de portada roja y alargada en la que aparecía un chino de edad media con
una gran calva y pinta de filósofo oriental; se trataba de El libro rojo de
Mao. Intentó leer algo de lo que había escrito ese sabio, pero ni la
postura ni la sintaxis le permitieron entender nada de lo tratado. Con todo, no
le pareció ético salir del establecimiento sin haber hecho gasto, así que acabó
pagando aquel libro.
Entró
en el Jero. El hambre se manifestaba con ansiedad. El ayuno le había sentado
bien al estómago, pero ahora reclamaba un consistente alimento. El camarero,
vestido de forma tradicional con pantalón negro y camisa blanca, se dirigió a
él para saber si quería comer. Lo pasaron a un salón rectangular. Él era el
primer cliente. El mozo le ofreció que eligiera la mesa que quisiera. Echó un
vistazo al espacio y comprobó que no había ninguna pared con ventanas
orientadas al exterior, por lo que eligió el extremo opuesto a la puerta de
servicio por donde había salido a recibirlo. Preguntó por algún plato de la
tierra y, sin lugar a duda, le propusieron que probara un chuletón de ternera
morucha, una raza de vacas autóctona. Se dejó guiar por la sugerencia y a los
pocos minutos le trajeron una ensalada y la carne, junto a una botellita
individual de vino. Comió despacio saboreando los mordiscos y suavizando la
boca con los tragos: unos y otros le sentaban bien; incluso el alcohol de la
bebida le restituyó la clarividencia perdida durante la prolongada resaca.
Cuando le sirvieron el café, entraron los siguientes clientes. Aprovechó que el
camarero los aposentaba para despedirse de él y agradecerle lo acertado de su
recomendación.
Se
marchó del restaurante con la sensación de que la comida le había asentado el
cuerpo. Se dirigió hacia la plaza Mayor y paseó despacio, entristecido al
adelantar —con melancolía ahora, cuando la ciudad irradiaba luz y vitalidad—
que tardaría en visitarla de nuevo y anticipando un recuerdo agradable, a pesar
de la noche en vela y del fracaso de su cometido. Albergaba la esperanza de
despedirse de Hortensia, una cara grata y ya familiar, pero en el hotel le
devolvieron la bolsa de viaje sin que la chica apareciera y no se atrevió a
dejarle un recado personalizado de despedida. Con esa frustración salió y se
encaminó remisamente a la estación de trenes.
En
el transcurso de su pausado andar observó que los estudiantes, cansados y
derrotados después de escuchar clases magistrales durante toda la mañana, con
aspecto hambriento y sin ganas de hablar, regresaban a sus pisos. Él mismo, en
plena digestión, con un sol más impetuoso y la carga del bolso, avanzaba con
esfuerzo y comprobaba que su meta se hallaba mucho más retirada de lo que había
calculado. Reconoció de nuevo el parque de la Alamedilla y sin querer le vino a
la memoria la impudorosa propuesta que unas horas antes había recibido de un
desconocido. No se imaginaba la escena viendo con la diáfana luz solar el lugar
al que lo quería conducir. En esa parte, la ciudad no se parecía en nada a la
zona antigua: eran edificios modernos construidos no hacía muchos años. Por fin
descubrió la pequeña estación de ferrocarril. Pese a haber avanzado despacio,
comprobó que aún tenía que esperar antes de partir. Con resignada paciencia se
sentó en un banco, una vez comprado el billete. A pesar de la incomodidad del
asiento, el sopor lo iba invadiendo y a duras penas esquivaba el sueño. Para
espabilarse se levantaba y paseaba por la sala o salía hacia el andén en busca
de una brisa fresca que le espantara la modorra. Cuando vio el convoy preparado
en la vía, se aseguró con el jefe de estación de que ese tren era el que partía
hacia Madrid y se podía subir a él. Tranquilizado por el empleado de Renfe,
buscó un compartimento donde sentarse y dormir un poco.
51.
Era jueves
Despertó
en el instante en el que la máquina, la cabeza del colosal réptil de metal,
removió con inmenso esfuerzo los vagones que formaban parte de su marrón y
serpenteante cuerpo. Las sacudidas y los golpeteos sin miramientos le
permitieron cerciorarse de que el tren se ponía en marcha en dirección a
Madrid, no a Portugal. En el compartimento no había entrado ningún otro
pasajero, así que, cuando la velocidad fue más rápida y rítmica, la somnolencia
lo venció de nuevo. No era un sueño profundo; en su letargo oía el traqueteo,
los silbidos y hasta las muy desvaídas conversaciones de otros viajeros, pero
ese sopor le impedía controlar su voluntad y lo sumía en una agradable danza en
la que se dejaba llevar por una invisible y suave compañera que le anulaba el
deseo y lo embargaba en un bienestar que, sin embargo, sabía que había de ser
breve. Efectivamente, un poco antes de llegar a Peñaranda, el uniforme del
revisor, al abrir la puerta corredera del mismo modo que si fuera la de una
cámara de seguridad de un banco, lo sobresaltó al exigirle el billete. Lo buscó
en los bolsillos y en la cartera; ya pensaba que lo había perdido cuando el
interventor le sugirió que mirara en el libro que, como fiel perro guardián,
posaba a su lado. ¡Menudo alivio! Allí se encontraba, señalando el punto en el
que había dejado una lectura que no se había producido.
Intentó
fijar la mirada en las parcelas de cereal que verdeaba. El paisaje era
monótono, tan solo moteado por pequeños pueblos alejados de las estaciones
donde regularmente paraba el tren de manera innecesaria, pues ni se apeaban ni
se incorporaban viajeros. El jefe de estación, firme con su banderín enrollado,
su mostacho negro y la gorra roja, recibía y despedía al inmenso y viejo
convoy, que en cada maniobra parecía dudar de que una vez más fuera posible
ponerse en marcha.
Al
dejar atrás las tierras llanas de secano y ascender asfixiadamente las dehesas
abulenses, percibió una comezón que lo sacó de la bondadosa paz y tranquilidad
con la que se había despedido de Salamanca y se dirigía derrotado a su casa. Le
era imposible en esa fase inicial precisar las razones de ese fastidio, pero anticipó
que ya no le dejaría de molestar hasta que dilucidara el origen o siguiera las
pautas necesarias para vencer el desafío, en el caso de que supusiera un nuevo
reto. Había asumido el fracaso de la misión. Al comisario jefe le importaba un
pimiento si averiguaba algo o no. Él, siempre inseguro de sus facultades
detectivescas, se había conformado con los escasos resultados conseguidos
después de una farragosa indagación que se había apartado de los cánones
establecidos para aclarar un suceso criminal. Reflexionaba intentando recuperar
de su experiencia en la capital charra algún logro que le permitiera desechar
esa percepción de derrota no con el propósito intrínseco de ponderar la
investigación efectuada, sino con el de reivindicar positivamente a su persona.
¿No se había entregado en cuerpo y alma a seguir las pistas que en cada momento
se le habían presentado? ¿No se había entrevistado con los individuos ligados
al diputado a través de su trabajo, de su actividad política o de su ámbito
personal…? ¿No había colaborado profesionalmente con los colegas salmantinos?
¿Qué más se le podría haber exigido? Ambrosio se sosegó al comprobar que, a
pesar de haberse involucrado personalmente con algunas de esas personas, poco
se podía reprochar, si bien ese reconocimiento no lograba disipar la mancha de
incompetencia que lo anulaba emocionalmente.
El
tren se aproximó a Ávila. Por la ventana, a lo lejos, creyó divisar las
murallas y más allá una cadena montañosa blanca. Con paso lento entraron en la
estación, en la que permanecieron parados más tiempo de lo normal para la
mudanza de viajeros. Con su permiso, se instaló en su habitáculo un matrimonio
mayor, al que hubo de ayudar a colocar el equipaje en las baldas que estaban
encima de sus cabezas. Se lo agradecieron cortésmente. Se produjo un conato de
conversación, pero, absorto en sus cavilaciones, era incapaz de dar respuesta a
aquellos tópicos conversacionales.
Aunque
su superior no le recriminara su torpeza ni sus compañeros le exigieran
explicaciones, era una cuestión de pundonor. No admitía presentarse en el
despacho y relatar una sucesión de insignificancias. Podría proceder así, sí,
no cabía duda, pero si así fuera —no debía engañarse— la frustración se
acrecentaría. Por eso discurría, repasando los testimonios de los testigos,
para encontrar alguna información o detalle pasados por alto que fueran clave
en el suceso investigado. Aparentemente no había nada; toda declaración había
sido examinada lo suficiente para llegar a la conclusión de que no era
pertinente para el caso. Sin embargo, no desistía de rebuscar, repasar,
reconstruir realidades levemente descritas que no llegaron a formularse de
manera precisa, bien por su impaciencia, bien por considerarlas inconsistentes.
Absorto
en su pensamiento, el tren recorría las sinuosas montañas y a intervalos
regulares detenía su marcha para recuperar el aliento en las estaciones en las
que, ahora sí, se producía un mayor movimiento de viajeros. Observaba a los que
habían subido con la esperanza de que, viendo a tres personas aposentadas,
entraran en otro compartimento en el que hubiera menos gente. Intentaba
mantener el aislamiento y el silencio en el que discurría, y temía que tantos
pasajeros ocupando un espacio tan minúsculo perturbaran el proceso especulativo
en el que se hallaba inmerso. Buscaba un punto para fijar la vista en él y que
le permitiera retomar el desarrollo mental emprendido. Percibía que el tiempo
corría veloz y que pronto perdería toda posibilidad de hallar, aunque solo
fuera en parte, la verdad que le permitiera presentar decorosamente su misión.
No obstante, si bien estrujaba su cerebro buscando y rebuscando, se encontraba
tan seco de ideas que no era lo suficientemente afortunado como para lograr que
una minúscula gota de esencia cognitiva dilucidara los difusos e
indomesticables datos que manejaba.
Los
numerosos túneles, unos de recorrido más breve, otros más prolongado, le
sacudían la parálisis cognitiva conduciéndolo, cuando la luz regresaba sin
avisar, al punto inicial de la búsqueda. Sistematizaba los ámbitos investigados.
Del entorno docente…, ¿quién podría tener un interés tan intenso como para
llegar a cometer un crimen tan primario? ¿Un compañero? ¿Un alumno despechado
por el rigor evaluativo de sus trabajos? Por los testimonios recogidos de sus
dos colegas, podía descartar que el asesino se relacionara con ese ámbito.
A
las altas montañas, peladas y barridas permanentemente por brisas intensas, se
sucedieron quebrados graníticos en los que los pinos cubrían toda la
superficie. Se iba aproximando al final del trayecto… En su faceta política,
siempre convulsa y litigiosa, aunque sin la misma seguridad que en el apartado
anterior de su análisis, creía que también era altamente improbable que alguien
se manchara las manos con un acto tan vil; no eran esos los procedimientos
habituales en sus pugnas internas. Por otra parte, la conclusión a la que llegó
tras entrevistarse con los correligionarios de Eustaquio era que el poder que
detentaban había sido repartido de manera equitativa y que el statu quo
se había constituido con unos cimientos sólidos que, precisamente con su
muerte, daban señales de fractura por la desaparición de uno de los pilares en
los que se sustentaba el partido en la provincia.
El
Monasterio de El Escorial se divisó a su izquierda. El espartano edificio,
coronado con sus cúpulas y atalayas, lo dejó perplejo por su majestuosidad. A
modo de parrilla en la que martirizaron a San Lorenzo, el conjunto cuadrado,
con sus cuatro torres o patas apuntando al cielo azul de la sierra madrileña, lo
inspiró en su devaneo personal. Cuatro torres… Cuatro sustentáculos que
inmovilizaban no el asador, sino la bóveda espiritual de un reino en el que la
religión impregnaba la vida cotidiana de la gente. Cuatro torres… Cuatro
interrogantes que el inspector había de despejar. Las dos primeras lo estaban
ya. La tercera, el entorno familiar, tampoco la señalaba como probable por los
testimonios de Celestino y Arturo y por su propia intuición. El diputado estaba
separado, pero el entendimiento con su exmujer era cordial hasta el punto de
que a veces se quedaba a dormir en casa de ella. De todas maneras, suponía que
esa cuestión habría sido abordada por sus compañeros de comisaría.
Quedaba
la última, la cuarta torre interrogante, el ámbito personal, el más secreto y
oculto a los ojos de los informadores, los cuales podían intuir, mas no
asegurar, lo que había en la cabeza del diputado, tal vez ya cansado de su
actividad política y docente. ¿Qué le impulsaba a vivir y, tal vez, a morir?
Todos, en una medida u otra, le habían hablado de aspectos personales del
asesinado. En esa cuestión, los informantes esenciales eran los dos jóvenes
pueblanos, tal vez los testigos más desacreditados por su particular situación
emotiva. Esta parcela de la investigación era resbaladiza y en la que él se
movía con más torpeza, pero era en la que había de anegarse si quería descubrir
un atisbo veraz de lo acontecido. Su mente pasaba alternativamente de lo dicho
por Chus o a lo expresado por Azucena. Los dos habían coincidido en lo esencial
de sus manifestaciones. Lo que había alterado la conducta triunfante de
Eustaquio era algo relacionado con esos chicos y Escaleras se inclinaba a
pensar que, más que con Chus, estaba vinculado con la chica; no obstante, no
acertaba a establecer en esa relación la motivación que había desencadenado el
fatal deceso. Hasta ahí podía llegar en su análisis, lo cual no era poco, si
bien no lo suficiente para identificar el quid último.
El
vasto valle, antes pastizal y ahora polígono industrial y extensas
urbanizaciones, como en la que se ubicaba su chalé, anunciaba el fin de su
viaje. Mentalmente, aceptando una derrota definitiva y pensando ya en la
organización del resto de los días de la semana, sacó del bolsillo de su abrigo
la agenda donde apuntaba los turnos de trabajo. Era jueves.
FALTAN LOS ÚLTIMOS CAPÍTULOS
Puedes conseguir la novela en papel (16 €) o formato ebook (4,49 €) en varias plataformas on line, tanto en España, como en otros países -la forma más rápida en cualquier país es a través de AMAZON-:
-AMAZON (España)
-AMAZON (EEUU)
-GOOGLE PLAY (formato electrónico)
-CASA DEL LIBRO
-LIBRERÍA DE LA U (Colombia)
-PERÚEBOOKS (formato electrónico)
-CÚSPIDE (Argentina)
Etc.
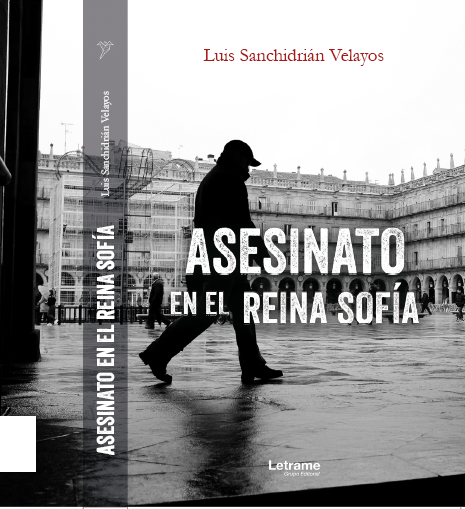
Comentarios
Publicar un comentario